Pasado & Memoria 10
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

El Motín De Aranjuez Y El Dos De Mayo Vistos Por La Condesa Viuda De
«Dios nos libre de más revoluciones»: el Motín de Aranjuez y el Dos de Mayo vistos por la condesa viuda de Fernán Núñez «God save us from more revolutions»: The Aranjuez Mutiny and the Dos de Mayo uprising in the light of Count Fernán Núñez’s widow Antonio Calvo Maturana* Universidad de Alicante Recibido: 2-III-2011 Aceptado: 14-IX-2011 Resumen El objetivo de este trabajo es ofrecer al lector un testimonio directo e inédito de lo acontecido en Madrid durante los dos grandes hitos históricos españoles de 1808: el Motín de Aranjuez y el Dos de Mayo. Para ello utilizaremos principalmente unas car- tas de María Esclavitud Sarmiento, condesa viuda de Fernán Núñez, encontradas en los Archivos Nacionales de París. Esta dama de la alta nobleza reflejó en su correspon- dencia los miedos, esperanzas y especulaciones que asaltaron a la sociedad madrileña del momento. De esta manera podremos tomarle el pulso a la España del momento con un testigo presencial (femenino, lo que es aún más novedoso) que fue recogien- do las noticias y rumores que le llegaban, muchas veces obsoletos ya en la siguiente carta a causa del estado de ebullición política. Gracias a sus contactos con gente muy bien informada (como su hijo, el conde de Fernán Núñez, o miembros del gobierno, como Pedro Cevallos o Eusebio Bardaji), la condesa viuda nos ofrece interesante in- formación sobre hechos y personajes fundamentales del momento: Fernando VII (su ascenso al trono o la gestación de su viaje a Bayona), Napoleón (su llegada a España y su reconocimiento o no del nuevo rey), Manuel Godoy (su prisión y su entrega a las * Miembro del proyecto de investigación I+D: «La Corona en la España del siglo XIX. -

Napoleon, Talleyrand, and the Future of France
Trinity College Trinity College Digital Repository Senior Theses and Projects Student Scholarship Spring 2017 Visionaries in opposition: Napoleon, Talleyrand, and the future of France Seth J. Browner Trinity College, Hartford Connecticut, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalrepository.trincoll.edu/theses Part of the Diplomatic History Commons, European History Commons, and the Political History Commons Recommended Citation Browner, Seth J., "Visionaries in opposition: Napoleon, Talleyrand, and the future of France". Senior Theses, Trinity College, Hartford, CT 2017. Trinity College Digital Repository, https://digitalrepository.trincoll.edu/theses/621 Visionaries in opposition: Napoleon, Talleyrand, and the Future of France Seth Browner History Senior Thesis Professor Kathleen Kete Spring, 2017 2 Introduction: Two men and France in the balance It was January 28, 1809. Napoleon Bonaparte, crowned Emperor of the French in 1804, returned to Paris. Napoleon spent most of his time as emperor away, fighting various wars. But, frightful words had reached his ears that impelled him to return to France. He was told that Joseph Fouché, the Minister of Police, and Charles Maurice de Talleyrand-Périgord, the former Minister of Foreign Affairs, had held a meeting behind his back. The fact alone that Fouché and Talleyrand were meeting was curious. They loathed each other. Fouché and Talleyrand had launched public attacks against each other for years. When Napoleon heard these two were trying to reach a reconciliation, he greeted it with suspicion immediately. He called Fouché and Talleyrand to his office along with three other high-ranking members of the government. Napoleon reminded Fouché and Talleyrand that they swore an oath of allegiance when the coup of 18 Brumaire was staged in 1799. -

Bibliography
BIBLIOGRAPHY Aguirre, Robert. Informal Empire: Mexico and Central America in Victorian Culture. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2004. Aldana Reyes, Xavier. Spanish Gothic: National Identity, Collaboration and Cultural Adaptation. Basingstoke: Palgrave, 2017. Almeida, Joselyn M, ed. Romanticism and the Anglo‐Hispanic Imaginary. Amsterdam and New York: Rodopi, 2010. Almeida, Joselyn M. Reimagining the Transatlantic 1780-1890. Farnham: Ashgate, 2011. Álvarez Junco, José. Mater Dolorosa: la idea de España en el siglo XIX. Madrid: Taurus, 2001. Álvarez Junco, José. Spanish Identity in the Age of Nations. Manchester: Manchester University Press, 2011. Anderson, Benedict. Imagined Communities. Refections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso, 1996. Anderson, John M. “The Triumph of Voice in Felicia Hemans’s The Forest Sanctuary.” Felicia Hemans: Reimagining Poetry in the Nineteenth Century. Ed. Nanora Sweet and Julie Melnyk. Houndmills: Palgrave, 2001. 55–73. Andrews, Stuart. Robert Southey: History, Politics, Religion. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2011. Ardila, J.A.G., ed. The Cervantean Heritage: The Reception and Infuence of Cervantes in Britain. Leeds: Legenda, 2009. Arnabat Mata, Ramón. “El impacto europeo y americano de la proclamación de la Constitución de Cádiz en 1820.” Trocadero 24 (2012): 47–64. Artola Gallego, Miguel. Memorias del tiempo de Fernando VII. Madrid: Biblioteca de Autores Españoles, 1957. © The Editor(s) (if applicable) and The Author(s) 2018 273 D. Saglia and I. Haywood (eds.), Spain in British Romanticism, Nineteenth-Century Major Lives and Letters, https://doi.org/10.1007/978-3-319-64456-1 274 BIBLIOGRAPHY Aulnoy, Countess d’ [Marie Catherine]. The Lady’s Travels into Spain: or, A genuine relation of the religion, laws, commerce, customs, and manners of that country … in a series of letters to a Friend at Paris. -

Napoleon Andrew Roberts Reviewed by Robert Schmidt
Napoleon Andrew Roberts Reviewed by Robert Schmidt About the Author Andrew Roberts is a British author who graduated with honors from Gonville & Caius College, Cambridge and is presently a visiting professor in the War Studies Department at Kings College, London. He has written or edited 19 books which have been translated in 22 languages and appears on radio and television around the world. About the Book There have been many books about Napoleon, but Andrew Roberts’ single-volume biography is the first to make full use of the ongoing French publication of Napoleon’s 33,000 letters. Seemingly leaving no stone unturned, Roberts begins in Corsica in 1769, pointing to Napoleon’s roots on that island—and a resulting fascination with the Roman Empire—as an early indicator of what history might hold for the boy. Napoleon’s upbringing—from his roots, to his penchant for holing up and reading about classic wars, to his education in France, all seemed to point in one direction—and by the time he was 24, he was a French general. Though he would be dead by fifty one, it was only the beginning of what he would accomplish. Although Napoleon: A Life is 800 pages long, it is both enjoyable and illuminating. Napoleon comes across as whip smart, well-studied, ambitious to a fault, a little awkward, and perhaps most importantly, a man who could turn on the charm when he needed to. Through his portrait, Roberts seems to be arguing two things: that Napoleon was far more than just a complex soldier, and that his contributions to the world greatly surpassed those of the evil dictators that some compare him to. -

Grain, Warfare, and the Persistence of the British Atlantic Economy, 1765-1815
The University of Maine DigitalCommons@UMaine Electronic Theses and Dissertations Fogler Library Summer 8-23-2019 Feeding the Empire: Grain, Warfare, and the Persistence of the British Atlantic Economy, 1765-1815 Patrick Callaway University of Maine, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.library.umaine.edu/etd Recommended Citation Callaway, Patrick, "Feeding the Empire: Grain, Warfare, and the Persistence of the British Atlantic Economy, 1765-1815" (2019). Electronic Theses and Dissertations. 3092. https://digitalcommons.library.umaine.edu/etd/3092 This Open-Access Thesis is brought to you for free and open access by DigitalCommons@UMaine. It has been accepted for inclusion in Electronic Theses and Dissertations by an authorized administrator of DigitalCommons@UMaine. For more information, please contact [email protected]. FEEDING THE EMPIRE: GRAIN, WARFARE, AND THE PERSISTENCE OF THE BRITISH ATLANTIC ECONOMY, 1765-1815 By Patrick Callaway B.A. University of Montana-Western, 2004 B.S. University of Montana-Western, 2005 M.A. Montana State University, 2008 A DISSERTATION Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy (in History) The Graduate School The University of Maine August 2019 Advisory Committee: Liam Riordan, Professor of History, Advisor Jacques Ferland, Associate Professor of History Stephen Hornsby, Professor of Geography and Canadian Studies Stephen Miller, Professor of History Scott See, Professor of History Copyright 2019, Patrick Callaway All Rights Reserved ii FEEDING THE EMPIRE: GRAIN, WARFARE, AND THE PERSISTANCE OF THE BRITISH ATALNTIC ECONOMY, 1765-1815 By Patrick Callaway Dissertation Advisor: Dr. Liam Riordan An Abstract of the Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy in History August 2019 The importance of staple agriculture in the development of the modern world can hardly be overstated. -
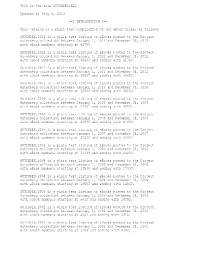
This Is the File GUTINDEX.ALL Updated to July 5, 2013
This is the file GUTINDEX.ALL Updated to July 5, 2013 -=] INTRODUCTION [=- This catalog is a plain text compilation of our eBook files, as follows: GUTINDEX.2013 is a plain text listing of eBooks posted to the Project Gutenberg collection between January 1, 2013 and December 31, 2013 with eBook numbers starting at 41750. GUTINDEX.2012 is a plain text listing of eBooks posted to the Project Gutenberg collection between January 1, 2012 and December 31, 2012 with eBook numbers starting at 38460 and ending with 41749. GUTINDEX.2011 is a plain text listing of eBooks posted to the Project Gutenberg collection between January 1, 2011 and December 31, 2011 with eBook numbers starting at 34807 and ending with 38459. GUTINDEX.2010 is a plain text listing of eBooks posted to the Project Gutenberg collection between January 1, 2010 and December 31, 2010 with eBook numbers starting at 30822 and ending with 34806. GUTINDEX.2009 is a plain text listing of eBooks posted to the Project Gutenberg collection between January 1, 2009 and December 31, 2009 with eBook numbers starting at 27681 and ending with 30821. GUTINDEX.2008 is a plain text listing of eBooks posted to the Project Gutenberg collection between January 1, 2008 and December 31, 2008 with eBook numbers starting at 24098 and ending with 27680. GUTINDEX.2007 is a plain text listing of eBooks posted to the Project Gutenberg collection between January 1, 2007 and December 31, 2007 with eBook numbers starting at 20240 and ending with 24097. GUTINDEX.2006 is a plain text listing of eBooks posted to the Project Gutenberg collection between January 1, 2006 and December 31, 2006 with eBook numbers starting at 17438 and ending with 20239. -

At Water's Edge: Britain, Napoleon, and the World, 1793-1815
AT WATER’S EDGE: BRITAIN, NAPOLEON, AND THE WORLD, 1793-1815 ______________________________________________________________________________ A Dissertation Submitted to the Temple University Graduate Board ______________________________________________________________________________ In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree DOCTOR OF PHILOSOPHY ______________________________________________________________________________ by Christopher T. Golding May 2017 Examining Committee Members: Dr. Gregory J. W. Urwin, Advisory Chair, Department of History Dr. Travis Glasson, Department of History Dr. Rita Krueger, Department of History Dr. Jeremy Black, External Member, University of Exeter (UK) © Copyright 2017 by Christopher T. Golding All Rights Reserved ii ABSTRACT This dissertation explores the influence of late eighteenth-century British imperial and global paradigms of thought on the formation of British policy and strategy during the French Revolutionary and Napoleonic Wars. It argues that British imperial interests exerted a consistent influence on British strategic decision making through the personal advocacy of political leaders, institutional memory within the British government, and in the form of a traditional strain of a widely-embraced British imperial-maritime ideology that became more vehement as the conflict progressed. The work can be broken into two basic sections. The first section focuses on the formation of strategy within the British government of William Pitt the Younger during the French Revolutionary Wars from the declaration of war in February 1793 until early 1801. During this phase of the Anglo-French conflict, British ministers struggled to come to terms with the nature of the threat posed by revolutionary ideology in France, and lacked strategic consistency due to acute cabinet-level debates over continental versus imperial strategies. The latter half of the work assesses Britain’s response to the challenges presented by Napoleonic France. -

Los Políticos Europeos Y Napoleón Los Políticos Europeos Y Napoleón
PASADO Y Revista de Historia Contemporánea Y Memoria Revista de Historia Contemporánea Nº10 · 201i emoria PASADO M Los políticos europeos y Napoleón Los políticos europeos y Napoleón Nº10 201i PASADO Y MEMORIA n.º 10, 2011 http://www.ua.es/hum.contemporaneas/pasado-memoria Los números anteriores de Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea pueden consultarse en el Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante <http://rua.ua.es> y en Dialnet <http://dialnet.unirioja.es/> Dirección: Mónica Moreno Seco Secretaría: Rafael Fernández Sirvent Consejo de redacción: Gloria Bayona Fernández, Salvador Forner Muñoz, Rosa Ana Gutiérrez Lloret, Emilio La Parra López, Alicia Mira Abad, Roque Moreno Fonseret, Glicerio Sánchez Recio, José Miguel Santacreu Soler, Heydi Senante Berendes, Francisco Sevillano Calero y Rafael Zurita Aldeguer, Universidad de Alicante; Paul Aubert, Aix- Marseille Université; Alfonso Botti, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. Consejo asesor: Julio Aróstegui Sánchez Manuel Pérez Ledesma (Universidad Complutense) (Universidad Autónoma de Madrid) Gérard Chastagnaret Manuel Redero San Román (Aix-Marseille Université) (Universidad de Salamanca) José Luis de la Granja Maurizio Ridolfi (Universidad del País Vasco) (Università degli Studi della Tuscia) Gérard Dufour Fernando Rosas (Aix-Marseille Université) (Universidade Nova de Lisboa) Eduardo González Calleja Ismael Saz Campos (Universidad Carlos III de Madrid) (Universidad de Valencia) Jesús Millán Manuel Suárez Cortina (Universidad de Valencia) (Universidad -

Copyrighted Material
Index Aboukir Bay, battle of 32, 159, 190 Baltic Coalition, termination of 175 Achille, the 305 Bantry Bay 177 Achille, HMS 197–9, 290 Barcelona, relief convoy 267–9 Achilles, HMS 208 Barfleur, HMS 126, 129, 130–31, 132–3, 169, 170, Addington, Henry 165, 192, 193 178, 312 Admiralty Board 45 Barham, Lord 199, 200, 225 Adriatic, the 248, 250, 265–6 Bastia 141, 145 Africa, HMS 290 Bellerophon, HMS 208, 290, 306 Agamemnon, HMS 124, 290 Bellisle, HMS 208, 220, 290, 310 Aikenhead, Midshipman 206–7 Berkeley, Captain 59 Ajaccio 143 Blackett, Sir Edward 110, 144, 146 Ajax, HMS 290 Blackett, John Erasmus 109, 236, 261 Ajuntament, the, Mahon 19–20 Black Gate, Newcastle 36 Alexander, HMS 135 Blackwood, Captain Henry 24, 205, 213, 215 Algiers 225–7 Bligh, Captain William 103 Allemand, Admiral 247 blockade strategy 168–9, 186 American Revolutionary War 60–74, 76–7, 88, Bonaparte, Napoleon 280 early life 140 Amiens, Treaty of 20 at Toulon 125 Andreossi, General 183 rise of 135–6 Anson, Admiral Lord George 41–2 Italian campaign 142–3, 144, 145 Antigua 84–8 Collingwood on 143, 168, 237–8 Ardent, HMS 107 Egyptian campaign 158, 159, 161, 176 Atlas, HMS 160 declared First Consul 167 Aubrey, Jack 13, 16, 44, 94, 116, 239 peace negotiations 168 Audacious, HMS 129COPYRIGHTEDBritish MATERIAL plot to overthrow 183 Austen, Jane 25, 163, 189 military buildup 184 Austerlitz, battle of 217, 224 demands evacuation of Malta 185 Austria 19, 40, 112, 169, 265 prepares to invade England 187, 192 proclaims self Emperor 192 Badger, HMS 77, 78, 79, 311 combines French and -

Blanton Organizes Exhibition of Prints and Paintings by Francisco De Goya
FOR IMMEDIATE RELEASE MEDIA CONTACT: Tessa Krieger-Carlisle, 512-471-8433, [email protected] BLANTON ORGANIZES EXHIBITION OF PRINTS AND PAINTINGS BY FRANCISCO DE GOYA Goya: Mad Reason June 19 – September 25, 2016 AUSTIN, TX—April 5, 2016—The Blanton Museum of Art at the University of Texas at Austin presents Goya: Mad Reason, an exhibition of nearly 150 prints and paintings by renowned Spanish court painter Francisco de Goya. The series of prints comprising Goya: Mad Reason—borrowed from Yale University Art Gallery’s distinguished Arthur Ross Collection— illustrate the artist’s mastery of forms and concepts as he grappled with the changing political and intellectual landscape of his native Spain in the early nineteenth century. Yale chose the Blanton as a partner for its Ross Collection sharing initiative, and the Blanton in turn selected Yale’s superb and affecting Goya prints as a foundation for this exhibition. Select paintings on loan from the Kimbell Art Museum, the Meadows Museum, and the Museum of Fine Arts Houston will further punctuate Goya: Mad Reason thematically and visually, offering new and insightful ways of understanding the artist’s prints. “We are honored to partner with Yale University Art Gallery to bring selections from the renowned Arthur Ross Collection to Austin,” remarked Blanton Director Simone Wicha. “This project has also afforded us the opportunity to borrow paintings from other key institutions across Texas, offering further insight into the remarkable works of Francisco de Goya, an artist whose oeuvre touches on the very fabric of human nature, and whose profound creativity remains an inspiration centuries after his death.” Among Spain’s most celebrated artists, Francisco de Goya (1746–1828) is sometimes considered the first truly modern artist. -
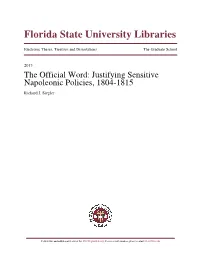
The Official Word: Justifying Sensitive Napoleonic Policies, 1804-1815 Richard J
Florida State University Libraries Electronic Theses, Treatises and Dissertations The Graduate School 2015 The Official Word: Justifying Sensitive Napoleonic Policies, 1804-1815 Richard J. Siegler Follow this and additional works at the FSU Digital Library. For more information, please contact [email protected] FLORIDA STATE UNIVERSITY COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES THE OFFICIAL WORD: JUSTIFYING SENSITIVE NAPOLEONIC POLICIES, 1804-1815 BY RICHARD J SIEGLER A Thesis submitted to the Department of History in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts Degree Awarded: Spring Semester, 2015 Richard Siegler defended this thesis on April 13, 2015. The members of the supervisory committee were: Rafe Blaufarb Professor Directing Thesis G. Kurt Piehler Committee Member Jonathan Grant Committee Member The Graduate School has verified and approved the above-named committee members, and certifies that the thesis has been approved in accordance with university requirements. ii ACKNOWLEDGMENTS I would like to thank Rafe Blaufarb for his invaluable advice and support throughout the completion of this thesis. Equal thanks are due to G. Kurt Piehler and Jonathan Grant for providing me with critique and bringing vastly different perspectives that have improved my thesis tremendously. All three of these professors have constantly challenged me to develop and hone my skills as a young historian both inside and outside the classroom. I am also immensely grateful to the Institute on Napoleon and the French Revolution and Department of History for providing me with funding and assistance during my time at Florida State University. Much of the research for this thesis has come out of the stellar Special Collections housed at Florida State’s Strozier Library. -

Pasado & Memoria 10
PASADO Y Revista de Historia Contemporánea Y Memoria Revista de Historia Contemporánea Nº10 · 201i emoria PASADO M Los políticos europeos y Napoleón Los políticos europeos y Napoleón Nº10 201i PASADO Y MEMORIA n.º 10, 2011 http://www.ua.es/hum.contemporaneas/pasado-memoria Los números anteriores de Pasado y Memoria. Revista de Historia Contemporánea pueden consultarse en el Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante <http://rua.ua.es> y en Dialnet <http://dialnet.unirioja.es/> Dirección: Mónica Moreno Seco Secretaría: Rafael Fernández Sirvent Consejo de redacción: Gloria Bayona Fernández, Salvador Forner Muñoz, Rosa Ana Gutiérrez Lloret, Emilio La Parra López, Alicia Mira Abad, Roque Moreno Fonseret, Glicerio Sánchez Recio, José Miguel Santacreu Soler, Heydi Senante Berendes, Francisco Sevillano Calero y Rafael Zurita Aldeguer, Universidad de Alicante; Paul Aubert, Aix- Marseille Université; Alfonso Botti, Università degli studi di Modena e Reggio Emilia. Consejo asesor: Julio Aróstegui Sánchez Manuel Pérez Ledesma (Universidad Complutense) (Universidad Autónoma de Madrid) Gérard Chastagnaret Manuel Redero San Román (Aix-Marseille Université) (Universidad de Salamanca) José Luis de la Granja Maurizio Ridolfi (Universidad del País Vasco) (Università degli Studi della Tuscia) Gérard Dufour Fernando Rosas (Aix-Marseille Université) (Universidade Nova de Lisboa) Eduardo González Calleja Ismael Saz Campos (Universidad Carlos III de Madrid) (Universidad de Valencia) Jesús Millán Manuel Suárez Cortina (Universidad de Valencia) (Universidad