De Axlor (Dima, Vizcaya): Análisis De La Cadena Operativa
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
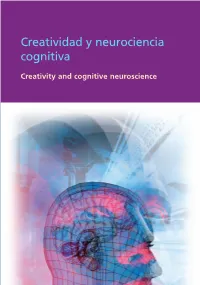
Creatividad Y Neurociencia Cognitiva
Creatividad y neurociencia cognitiva Creativity and cognitive neuroscience Centro UCM-ISCIII de Evolución y Comportamiento Humanos eatividad y neurociencia cognitiva Creativity and cognitive neuroscience cognitiva Creativity eatividad y neurociencia Cr © Fundación Tomás Pascual y Pilar Gómez-Cuétara INSTITUTO TOMÁS PASCUAL SANZ Dirección postal y correspondencia: Paseo de la Castellana, 178, 3.º Derecha. Madrid 28046 Domicilio fiscal: c/ Orense, 70. Madrid 28020 Tel.: 91 703 04 97. Fax: 91 350 92 18 www.institutotomaspascual.es • [email protected] Coordinación editorial: Alberto Alcocer, 13, 1.º D. 28036 Madrid Tel.: 91 353 33 70. Fax: 91 353 33 73 www.imc-sa.es • [email protected] Ni el propietario del copyright, ni los patrocinadores, ni las entidades que avalan esta obra, pueden ser considerados legalmente responsables de la aparición de información inexacta, errónea o difamatoria, siendo los autores los responsables de la misma. Reservados todos los derechos. Ninguna parte de esta publicación puede ser reprodu- cida, transmitida en ninguna forma o medio alguno, electrónico o mecánico, incluyendo las fotocopias, grabaciones o cualquier sistema de recuperación de almacenaje de in- formación, sin permiso escrito del titular del copyright. ISBN: 978-84-7867-078-9 Depósito Legal: M-10789-2012 Creatividad y neurociencia cognitiva Creativity and cognitive neuroscience Coordinadores D. Alfonso Perote Alejandre Director de Proyectos del Instituto Tomás Pascual Sanz. Fundación Tomás Pascual y Pilar Gómez-Cuétara. Dr. Manuel Martín-Loeches Garrido Responsable del Área de Neurociencia Cognitiva del Centro Mixto UCM-ISCIII de Evolución y Comportamiento Humanos. Autores Dra. Anna Abraham Department of Clinical Psychology, Justus Liebig University Giessen, Germany. -
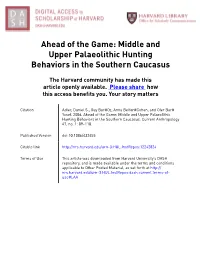
Ahead of the Game: Middle and Upper Palaeolithic Hunting Behaviors in the Southern Caucasus
Ahead of the Game: Middle and Upper Palaeolithic Hunting Behaviors in the Southern Caucasus The Harvard community has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters Citation Adler, Daniel S., Guy Bar#Oz, Anna Belfer#Cohen, and Ofer Bar# Yosef. 2006. Ahead of the Game: Middle and Upper Palaeolithic Hunting Behaviors in the Southern Caucasus. Current Anthropology 47, no. 1: 89–118. Published Version doi:10.1086/432455 Citable link http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:12242824 Terms of Use This article was downloaded from Harvard University’s DASH repository, and is made available under the terms and conditions applicable to Other Posted Material, as set forth at http:// nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:dash.current.terms-of- use#LAA Current Anthropology Volume 47, Number 1, February 2006 89 Ahead of the Game Middle and Upper Palaeolithic Hunting Behaviors in the Southern Caucasus by Daniel S. Adler, Guy Bar-Oz, Anna Belfer-Cohen, and Ofer Bar-Yosef Over the past several decades a variety of models have been proposed to explain perceived behavioral and cognitive differences between Neanderthals and modern humans. A key element in many of these models and one often used as a proxy for behavioral “modernity” is the frequency and nature of hunting among Palaeolithic populations. Here new archaeological data from Ortvale Klde, a late Middle–early Upper Palaeolithic rockshelter in the Georgian Republic, are considered, and zooar- chaeological methods are applied to the study of faunal acquisition patterns to test whether they changed significantly from the Middle to the Upper Palaeolithic. -

Couv Vol.1 En TIMES
Année universitaire 2015-2016 L’EXPLOITATION DES MATIÈRES OSSEUSES AU PALÉOLITHIQUE INFÉRIEUR ET MOYEN : L’EXEMPLE DE LA GROTTE DU NOISETIER (FRÉCHET-AURE, HAUTES-PYRÉNÉES) VOLUME 1/2 Présenté par Célia OULAD EL KAÏD Sous la direction de Sandrine COSTAMAGNO , directrice de recherche au CNRS et de Jean-Marc PÉTILLON , chargé de recherche au CNRS Mémoire présenté le 15/09/2016 devant un jury composé de : Sandrine COSTAMAGNO , directrice de recherche au CNRS, UMR 5608 - TRACES Vincent MOURRE , chargé de recherche et d’opération à l’INRAP, UMR 5608 - TRACES Jean-Marc PÉTILLON , chargé de recherche au CNRS, UMR 5608 - TRACES Élise TARTAR , chargée de recherche au CNRS, UMR 7041 - Arscan Mémoire de Master 1 mention Histoire, Arts et Archéologie Spécialité Arts et Cultures de la Préhistoire et de la Protohistoire : Europe, Afrique REMERCIEMENTS Mes premiers remerciements vont à Sandrine Costamagno et à Jean-Marc Pétillon, qui ont co- dirigé ce travail, et qui m’ont manifesté disponibilité et patience. Je les remercie de m’avoir conseillée et soutenue jusqu’au bout. Je remercie Vincent Mourre, pour avoir accepté de me confier le matériel de la grotte du Noisetier ainsi que pour sa présence au sein de ce jury. J’adresse toute ma reconnaissance à Élise Tartar qui, dans les premiers mois de ce Master 1, a su m’aider à apprivoiser mon sujet. Je la remercie également d’avoir accepté de juger ce travail. Merci à Benjamin Marquebielle pour ses conseils sur le dessin et la photographie de l’outillage en os et pour ses précieuses orientations bibliographiques ; merci également à Clément Ménard, pour une référence très utile. -

Evaluación De Las Capacidades Cognitivas De Homo Neanderthalensis E Implicaciones En La Transición Paleolítico Medio-Paleotíco Superior En Eurasia
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA DEPARTAMENTO DE PREHISTORIA TESIS DOCTORAL Evaluación de las capacidades cognitivas de Homo Neanderthalensis e implicaciones en la transición Paleolítico Medio-Paleotíco Superior en Eurasia MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADA POR Carlos Burguete Prieto DIRECTOR José Yravedra Sainz de Terreros Madrid Ed. electrónica 2019 © Carlos Burguete Prieto, 2018 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA Departamento de Prehistoria EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES COGNITIVAS DE HOMO NEANDERTHALENSIS E IMPLICACIONES EN LA TRANSICIÓN PALEOLÍTICO MEDIO – PALEOLÍTICO SUPERIOR EN EURASIA MEMORIA PARA OPTAR AL GRADO DE DOCTOR PRESENTADA POR Carlos Burguete Prieto Bajo la dirección del doctor José Yravedra Sainz de Terreros MADRID, 2018 ©Carlos Burguete Prieto, 2018 UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA Departamento de Prehistoria EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES COGNITIVAS DE HOMO NEANDERTHALENSIS E IMPLICACIONES EN LA TRANSICIÓN PALEOLÍTICO MEDIO – PALEOLÍTICO SUPERIOR EN EURASIA TESIS DOCTORAL Presentada por Carlos Burguete Prieto Dirigida Por Dr. José Yravedra Sainz De Terreros MADRID, 2018 A Álvaro, mi hermano. AGRADECIMIENTOS (en orden alfabético): A Abel Amón por facilitarme documentación gráfica de difícil acceso referente a varios sitios arqueológicos de Rusia y Cáucaso. A Eva Barriocanal (Servicio de depósito del Museo Arqueológico de Bilbao) por su amable atención y disposición a permitirme analizar piezas procedentes del abrigo de Axlor. A Francesco d’Errico (Université de Bordeaux) por compartir sus opiniones y facilitarme información sobre piezas procedentes de la Grotte de Peyrere, Francia. A Luis de Miguel (Director del Museo Arqueológico de Murcia) por facilitarme amablemente el acceso a los restos humanos hallados en la Sima de las Palomas, Murcia. -
![[Supplementary Material] Engraved](https://docslib.b-cdn.net/cover/8560/supplementary-material-engraved-2718560.webp)
[Supplementary Material] Engraved
[Supplementary material] Engraved bones from the archaic hominin site of Lingjing, Henan Province Zhanyang Li1,2, Luc Doyon1,3, Hao Li4,5, Qiang Wang1, Zhongqiang Zhang1, Qingpo Zhao1,2 & Francesco d’Errico3,6,* 1 Institute of Cultural Heritage, Shandong University, 27 Shanda Nanlu, Hongjialou District, Jinan 250100, China 2 Henan Provincial Institute of Cultural Relics and Archaeology, 9 3rd Street North, LongHai Road, Guancheng District, Zhenzhou 450000, China 3 Centre National de la Recherche Scientifique, UMR 5199—PACEA, Université de Bordeaux, Bât. B18, Allée Geoffroy Saint Hilaire, CS 50023, 33615 Pessac CEDEX, France 4 Key Laboratory of Vertebrate Evolution and Human Origins, Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology, Chinese Academy of Sciences, 142 Xizhimenwai Street, Xicheng District, Beijing 100044, China 5 CAS Center for Excellence in Life and Paleoenvironment, 142 Xizhimenwai Street, Xicheng District, Beijing 100044, China 6 SFF Centre for Early Sapiens Behaviour (SapienCE), University of Bergen, Øysteinsgate 3, Postboks 7805, 5020, Bergen, Norway * Author for correspondence (Email: [email protected]) 1 OSM 1. Early engravings from Africa and Eurasia Table S1. Early engravings from Europe, Asia and Africa (modified from Majkić et al. 2018a, 2018b). Archaeological Cultural Country Continent Material Age (kya) Reference site attribution Apollo 11 Namibia Africa Bone MSA 71 (Vogelsang et al. 2010) South Ochre; (Henshilwood et al. 2002; Blombos Africa MSA 100–75 Africa Bone 2009) South (d’Errico et al. 2012b; Border Cave Africa Bone ELSA 44–42 Africa d’Errico et al. 2018) South Diepkloof Africa OES MSA 65–55 (Texier et al. 2010) Africa South Klasies River Africa Ochre MSA 100–85 (d’Errico et al. -

Kobie 5Volumen Completo
Boletín núm. 5 del GRUPO ESPELEOL061CO VIZCAINO Excma. Diputación de Vizcaya Bilbao, 197 4 KOBIE Boletín del Grupo Espeleológico Vizcafno de la Excelen tísima Diputación de Vizcaya Dirige el Boletín: NESTOR DE GOICOECHEA Y GANDIAGA COMITE DE REDACCION Morfología e Hidrología del Karst: Juan José Aguirre Picaza Biología subterránea: Enrique Balcells Rocamora Arqueología: E. Nolte y Aramburu Revisión Lengua Vasca: G. de Ugarte EDICION, ADMINISTRACION Y CORRESPONDENCIA GRUPO ESPELEOLOGICO VIZCAINO Excma. Diputación de Vizcaya Apartado) 53 P. O. Box f BILBAO Spain "OLETIN Dlii CARACTER NO PERIODICO DEPOSITO LE<;IAL: el ·1S40 -1~71 IMPRE!IITA PROVINCIAL DE VIZCAYA SUMARIO BIOLOGIA SUBTERRANEA Página Los Bathysciinae cavernícolas de Vizcaya, Guipúzcoa y vecinos relieves Navarros (Col. Catopidae). por FRANCISCO ESPAÑOL. 7 NOTAS ARQUEOLOGICAS Una azagaya Isturítzense en Bolinkoba (Abadiano, Vizcaya) por JOSE MIGUEL DE BARANDIARAN . 19 Noticia de nuevas construcciones megalíticas en las provincias de Santander y Vizcaya, por PEDRO M.• GORROCHATEGUI, y FRANCISCO JAVIER GORROCHATEGUI...... 21 Hallazgo de un hacha de ofita de las cercdnías de Vidangoz (Navarra), por ERNESTO NOLTE Y ARAMBURU........... 29 Excavaciones sobre el Mesolítico de Vizcaya en los años de 1972 y 1973, y el arte rupestre de Arenaza l. Cuevas de Arenaza I (Galdames) y abrigo de Kobeaga II (Ispáster), por el Dr. JUAN MARIA APELLANIZ . 31 NOTAS PALEONTOLOGICAS Hallazgos de mamíferos pleistocenos en Vizcaya, por el Doctor JESUS AL TUNA.... 37 NOTAS ETNOGRAFICAS Las neveras de Vizcaya, por JOSE MARIA SALBIDEGOITIA y JOSE IGNACIO BARINAGA .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 43 NOTICIARIO Ischyropsalis noltei N. Sp.~Félíx Ruiz de Arcaute.~Descubri~ miento de pinturas parietales en la cueva de Arenaza I (Gal~ dames, VizcayakTorca de Jornos II: Memoria de las explora~ ciones. -

Pleistocene Leopards in the Iberian Peninsula: New Evidence from Palaeontological and Archaeological Contexts in the Mediterranean Region
Quaternary Science Reviews 124 (2015) 175e208 Contents lists available at ScienceDirect Quaternary Science Reviews journal homepage: www.elsevier.com/locate/quascirev Pleistocene leopards in the Iberian Peninsula: New evidence from palaeontological and archaeological contexts in the Mediterranean region * Alfred Sanchis a, , Carmen Tormo a, Víctor Sauque b, Vicent Sanchis c, Rebeca Díaz c, Agustí Ribera d, Valentín Villaverde e a Museu de Prehistoria de Valencia, Servei d'Investigacio Prehistorica, DiputaciodeVal encia, Valencia, Spain b Grupo Aragosaurus-IUCA, Departamento de Ciencias de la Tierra, Facultad de Ciencias, Universidad de Zaragoza, Zaragoza, Spain c Club d'Espeleologia l'Avern, Ontinyent, Spain d Museu Arqueologic d'Ontinyent i la Vall d'Albaida (MAOVA), Ontinyent, Spain e Departament de Prehistoria i Arqueologia, Universitat de Valencia, Valencia, Spain article info abstract Article history: This study analyses the fossil record of leopards in the Iberian Peninsula. According to the systematic and Received 7 April 2015 morphometric features of new remains, identified mainly in Late Pleistocene palaeontological and Received in revised form archaeological sites of the Mediterranean region, they can be attributed to Panthera pardus Linnaeus 7 July 2015 1758. The findings include the most complete leopard skeleton from the Iberian Peninsula and one of the Accepted 11 July 2015 most complete in Europe, found in a chasm (Avenc de Joan Guiton) south of Valencia. The new citations Available online xxx and published data are used to establish the leopard's distribution in the Iberian Peninsula, showing its maximum development during the Late Pleistocene. Some references suggest that the species survived Keywords: Panthera pardus for longer here (Lateglacial-Early Holocene) than in other parts of Europe. -

Neanderthals of Central Iberia: Paleoenvironmental and Taphonomic Evidence from the Cueva Del Camino (Spain) Site
Accepted Manuscript Understanding the ancient habitats of the last-interglacial (late MIS 5) Neanderthals of central Iberia: paleoenvironmental and taphonomic evidence from the cueva del Camino (Spain) site Juan Luis Arsuaga, Enrique Baquedano, Alfredo Pérez-González, Nohemi Sala, Rolf M Quam, Laura Rodríguez, Rebeca García, Nuria García, Diego Álvarez, César Laplana, Rosa Huguet, Paloma Sevilla, Enrique Maldonado, Hugues A Blain, Mª Blanca Ruiz-Zapata, Pilar Sala, Mª José Gil-García, Paloma Uzquiano, Ana Pantoja, Belén Márquez PII: S1040-6182(12)00277-7 DOI: 10.1016/j.quaint.2012.04.019 Reference: JQI 3290 To appear in: Quaternary International Received Date: 2 December 2011 Revised Date: 10 April 2012 Accepted Date: 11 April 2012 Please cite this article as: Arsuaga, J.L., Baquedano, E., Pérez-González, A., Sala, N., Quam, R.M., Rodríguez, L., García, R., García, N., Álvarez, D., Laplana, César, Huguet, R., Sevilla, P., Maldonado, E., Blain, H.A., Ruiz-Zapata, B., Sala, P., Gil-García, J., Uzquiano, P., Pantoja, A., Márquez, B., Understanding the ancient habitats of the last-interglacial (late MIS 5) Neanderthals of central Iberia: paleoenvironmental and taphonomic evidence from the cueva del Camino (Spain) site, Quaternary International (2012), doi: 10.1016/j.quaint.2012.04.019 This is a PDF file of an unedited manuscript that has been accepted for publication. As a service to our customers we are providing this early version of the manuscript. The manuscript will undergo copyediting, typesetting, and review of the resulting proof before it is published in its final form. Please note that during the production process errors may be discovered which could affect the content, and all legal disclaimers that apply to the journal pertain. -

6 Karavanic Format Kolektivni Monografie
See discussions, stats, and author profiles for this publication at: https://www.researchgate.net/publication/287643498 Research on Underwater Mousterian: The Site of Resnik - Kaštel Štafilić, Dalmatia, Croatia Chapter · January 2015 DOI: 10.5817/CZ.MUNI.M210-7781-2015-6 CITATIONS READS 2 289 1 author: Ivor Karavanić University of Zagreb 98 PUBLICATIONS 2,099 CITATIONS SEE PROFILE Some of the authors of this publication are also working on these related projects: Experimental approach to the coevolution of language/cognition and Palaeolithic stone tool production View project PALAEOARTEAST: "Defining cultural boundaries in the European Upper PALAEOlithic: Archaeology and Rock arT in EASTern Europe" View project All content following this page was uploaded by Ivor Karavanić on 21 December 2015. The user has requested enhancement of the downloaded file. Bibliographic Citation of the book: SÁZELOVÁ, Sandra, Martin NOVÁK and Alena MIZEROVÁ (eds.). Forgotten times and spaces: New perspectives in paleoanthropological, paleoetnological and archeological studies. 1st Edition. Brno: Institute of Archeology of the Czech Academy of Sciences; Masaryk University, 2015, 618 p. ISBN 978‐80‐7524‐000‐2; ISBN 978‐80‐210‐7781‐2. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.M210‐ 7781‐2015. Bibliographic Citation of the article: KARAVANIĆ, Ivor. Research on underwater Mousterian: The site of Resnik – Kaštel Štafilić, Dalmatia, Croatia. In: Sandra SÁZELOVÁ, Martin NOVÁK and Alena MIZEROVÁ (eds.). Forgotten times and spaces: New perspectives in paleoanthropological, paleoetnological and archeological studies. 1st Edition. Brno: Institute of Archeology of the Czech Academy of Sciences; Masaryk University, 2015, pp. 73–79. ISBN 978‐80‐7524‐000‐2; ISBN 978‐80‐210‐7781‐2. -

Pleistocene Paleoart of Europe
Arts 2014, 3, 245-278; doi:10.3390/arts3020245 OPEN ACCESS arts ISSN 2076-0752 www.mdpi.com/journal/arts Review Pleistocene Paleoart of Europe Robert G. Bednarik International Federation of Rock Art Organizations (IFRAO), P.O. Box 216, Caulfield South, VIC 3162, Australia; E-Mail: [email protected]; Tel.: +61-3-95230549; Fax: +61-3-95230549 Received: 22 March 2014; in revised form: 16 May 2014/ Accepted: 16 May 2014 / Published: 5 June 2014 Abstract: As in Australia, Pleistocene rock art is relatively abundant in Europe, but it has so far received much more attention than the combined Ice Age paleoart of the rest of the world. Since archaeology initially rejected its authenticity for several decades, the cave art of France and Spain and the portable paleoart from various regions of Europe have been the subjects of thousands of studies. It is shown, however, that much of the published information is unreliable and subjective, and that fundamental trends in the evidence have been misunderstood. In particular, the data implies that the paleoart of the Early Upper Paleolithic, the work of robust humans such as Neanderthals, is considerably more sophisticated and developed that that of more recent times. Thus, the European paleoart demonstrates that the teleological model of cultural “evolution” is false, which is to be expected because evolution is purely dysteleological. This is confirmed by the extensive record of pre-Upper Paleolithic European paleoart, which is comprehensively reviewed in this paper. Keywords: rock art; portable paleoart; Pleistocene; bead; pictogram; petroglyph; Europe 1. Introduction This is the final paper in a series listing the known Pleistocene paleoart of the world, beginning with Africa, the presumed cradle of hominids several million years ago (Bednarik 2013) [40]. -

Cultural Contact Over the Strait of Gibraltar During the Middle
MUNIBE Antropologia-Arkeologia nº 68 33-47 DONOSTIA 2017 ISSN 1132-2217 • eISSN 2172-4555 Recibido: 2017-07-10 Aceptado: 2017-11-20 Cultural contact over the Strait of Gibraltar during the Middle Palaeolithic? Evaluating the visibility of cultural exchange ¿Contacto cultural a través del Estrecho de Gibraltar durante el Paleolítico medio?. Evaluando la visibilidad del intercambio cultural KEY WORDS: Mousterian, Neanderthal, cultural transmission, corridor. PALABRAS CLAVES: Musteriense, Neanderthal, transmisión cultural, corredor. GAKO-HITZAK: Moustier aldia, Neanderthal, kultur transmisioa, korridorea. Yvonne TAFELMAIER(1), Andreas PASTOORS(2) and Gerd-Christian WENIGER(3) ABSTRACT Possible contacts between hunter-gatherers of Northern Africa and Europe via the Strait of Gibraltar during the Pleistocene are still object to discussions. In the absence of significant fossil remains, debates are mainly based on similarities and differences of singular aspects of mate- rial culture. However, a theoretical framework for these discussions was lacking. The first aim of this study thus has been the development of a theoretical base. We therein included Maslow´s pyramid of basic needs. The idea of our approach is that the presence or absence of so-called cultural tracers identify either contact or disparity. A large database on archaeological sites of Morocco and Southern Iberia dating between 160 ka and 40 ka years ago has been compiled, containing information about lithic technology and typology, lithic raw material acquisition, subsistence patterns and symbolic behaviour. We formulated three potential contact scenarios between the two regions. The presence and/ or absence of so-called cultural tracers within the data set, that covered all levels of Maslow´s pyramid, led us to conclude that – based on the present archaeological and anthropological data - no contact took place between Iberian and North African populations across the Strait of Gibraltar in the given time frame. -

Ethnoarcheology of Tierra Del Fuego Hunter-Fisher-Gatherer Societies. the Site of Lanashuaia Ester Verdun-Castello, Jordi Estévez, Assumpció Vila
Ethnoarcheology of Tierra del Fuego hunter-fisher-gatherer societies. The site of Lanashuaia Ester Verdun-Castello, Jordi Estévez, Assumpció Vila To cite this version: Ester Verdun-Castello, Jordi Estévez, Assumpció Vila. Ethnoarcheology of Tierra del Fuego hunter- fisher-gatherer societies. The site of Lanashuaia. Forgotten Times and Spaces. New perspectives in paleoanthropological, paleoetnological and archeological studies, 2015, 978-80-7524-000-2; 978-80-210- 7781-2. 10.5817/CZ.MUNI.M210-7781-2015-40. hal-01457796 HAL Id: hal-01457796 https://hal-amu.archives-ouvertes.fr/hal-01457796 Submitted on 8 Feb 2017 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives| 4.0 International License Bibliographic Citation of the book: SÁZELOVÁ, Sandra, Martin NOVÁK and Alena MIZEROVÁ (eds.). Forgotten times and spaces: New perspectives in paleoanthropological, paleoetnological and archeological studies. 1st Edition. Brno: Institute of Archeology of the Czech Academy of Sciences; Masaryk University, 2015, 618 p. ISBN 978‐80‐7524‐000‐2; ISBN 978‐80‐210‐7781‐2. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.M210‐ 7781‐2015. Bibliographic Citation of the article: VERDÚN, Ester, ESTEVEZ, Jordi and VILA, Assumpcío.