Universidad Complutense De Madrid
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

New Fossils from Jebel Irhoud, Morocco and the Pan-African Origin of Homo Sapiens Jean-Jacques Hublin1,2, Abdelouahed Ben-Ncer3, Shara E
LETTER doi:10.1038/nature22336 New fossils from Jebel Irhoud, Morocco and the pan-African origin of Homo sapiens Jean-Jacques Hublin1,2, Abdelouahed Ben-Ncer3, Shara E. Bailey4, Sarah E. Freidline1, Simon Neubauer1, Matthew M. Skinner5, Inga Bergmann1, Adeline Le Cabec1, Stefano Benazzi6, Katerina Harvati7 & Philipp Gunz1 Fossil evidence points to an African origin of Homo sapiens from a group called either H. heidelbergensis or H. rhodesiensis. However, a the exact place and time of emergence of H. sapiens remain obscure because the fossil record is scarce and the chronological age of many key specimens remains uncertain. In particular, it is unclear whether the present day ‘modern’ morphology rapidly emerged approximately 200 thousand years ago (ka) among earlier representatives of H. sapiens1 or evolved gradually over the last 400 thousand years2. Here we report newly discovered human fossils from Jebel Irhoud, Morocco, and interpret the affinities of the hominins from this site with other archaic and recent human groups. We identified a mosaic of features including facial, mandibular and dental morphology that aligns the Jebel Irhoud material with early or recent anatomically modern humans and more primitive neurocranial and endocranial morphology. In combination with an age of 315 ± 34 thousand years (as determined by thermoluminescence dating)3, this evidence makes Jebel Irhoud the oldest and richest African Middle Stone Age hominin site that documents early stages of the H. sapiens clade in which key features of modern morphology were established. Furthermore, it shows that the evolutionary processes behind the emergence of H. sapiens involved the whole African continent. In 1960, mining operations in the Jebel Irhoud massif 55 km south- east of Safi, Morocco exposed a Palaeolithic site in the Pleistocene filling of a karstic network. -

Human Origin Sites and the World Heritage Convention in Eurasia
World Heritage papers41 HEADWORLD HERITAGES 4 Human Origin Sites and the World Heritage Convention in Eurasia VOLUME I In support of UNESCO’s 70th Anniversary Celebrations United Nations [ Cultural Organization Human Origin Sites and the World Heritage Convention in Eurasia Nuria Sanz, Editor General Coordinator of HEADS Programme on Human Evolution HEADS 4 VOLUME I Published in 2015 by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 7, place de Fontenoy, 75352 Paris 07 SP, France and the UNESCO Office in Mexico, Presidente Masaryk 526, Polanco, Miguel Hidalgo, 11550 Ciudad de Mexico, D.F., Mexico. © UNESCO 2015 ISBN 978-92-3-100107-9 This publication is available in Open Access under the Attribution-ShareAlike 3.0 IGO (CC-BY-SA 3.0 IGO) license (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/igo/). By using the content of this publication, the users accept to be bound by the terms of use of the UNESCO Open Access Repository (http://www.unesco.org/open-access/terms-use-ccbysa-en). The designations employed and the presentation of material throughout this publication do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of UNESCO concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries. The ideas and opinions expressed in this publication are those of the authors; they are not necessarily those of UNESCO and do not commit the Organization. Cover Photos: Top: Hohle Fels excavation. © Harry Vetter bottom (from left to right): Petroglyphs from Sikachi-Alyan rock art site. -

Raap / De Vondst / Provincie Limburg
RAAP RAAP / DE VONDST / PROVINCIE LIMBURG INDEX VOORWOORD 4 VOORWOORD Als gedeputeerde van de provincie Limburg met archeologie in mijn portefeuille vind ik het geweldig 6 EXPEDITIE VUISTBIJL dat we Expeditie Vuistbijl mogelijk gemaakt hebben. We zien veel kracht en potentie in onze archeologische 7 NEANDERTHALERS rijkdom en willen die met enthousiasme ten volle benutten. In de expeditie zijn veel van onze doelen 13 HET LANDSCHAP aan bod gekomen. Er is professioneel onderzoek gedaan, er is intensief samengewerkt met vrijetijds- 25 VUISTBIJLEN archeologen, er is een gratis tentoonstelling voor het publiek met deze bijbehorende catalogus en als laatste 28 DE REST VAN DE GEREEDSCHAPSKIST draagt de expeditie ook nog eens bij aan de kwaliteit van toekomstig archeologisch onderzoek in Limburg. 31 SLIMMER DAN WE DACHTEN! Chapeau! En dan heb ik het nog niet gehad over het enthousiasme over neanderthalers. Onze Europese 36 DE ONTDEKKING VAN voorouders waarvan wij allen een klein percentage in NEANDERTHALERS IN LIMBURG ons DNA hebben en die in ons voortleven. Wat een fascinerende tijd en geweldig dat we door onderzoek 46 DE VERWACHTINGSKAART VOOR in Limburg een steentje kunnen bijdragen aan de NEANDERTHALERS IN LIMBURG kennis over deze speciale voorouders. 51 CITIZEN SCIENCE Ik hoop dat de expeditie met deze catalogus en tentoonstelling niet ten einde komt, maar een begin 52 LITERATUUR vormt. Een begin naar meer onderzoek naar deze periode en een hernieuwde aandacht voor deze fascinerende tijd. En een begin voor archeologen die zich hobby- matig dan wel professioneel op deze periode gaan richten en daardoor gaan bijdragen aan nieuwe kennis over neanderthalers. Ruud Burlet gedeputeerde provincie Limburg 4 Ooit studeerde ik als prehistoricus enthousiast af Als projectleider namens RAAP Archeologisch Advies- op basis van een scriptie over een steenbewerkings- bureau heb ik vorm gegeven aan Expeditie Vuistbijl. -

Demography Was the Main Factor Responsible for the Disappearance of Neanderthals Krist Vaesen 1,2*, Gerrit L
www.nature.com/scientificreports OPEN An emerging consensus in palaeoanthropology: demography was the main factor responsible for the disappearance of Neanderthals Krist Vaesen 1,2*, Gerrit L. Dusseldorp 1,3 & Mark J. Brandt 4 The causes of Neanderthal disappearance about 40,000 years ago remain highly contested. Over a dozen serious hypotheses are currently endorsed to explain this enigmatic event. Given the relatively large number of contending explanations and the relatively large number of participants in the debate, it is unclear how strongly each contender is supported by the research community. What does the community actually believe about the demise of Neanderthals? To address this question, we conducted a survey among practicing palaeo-anthropologists (total number of respondents = 216). It appears that received wisdom is that demography was the principal cause of the demise of Neanderthals. In contrast, there is no received wisdom about the role that environmental factors and competition with modern humans played in the extinction process; the research community is deeply divided about these issues. Finally, we tested the hypothesis that palaeo-anthropologists’ stand in the debate co-varies with their socio-political views and attitudes. We found no evidence for such a correlation. A long-standing debate in palaeo-anthropology is the demise of Neanderthals approximately 40,000 years ago1. Indeed, given their close resemblance to modern humans, and their prolonged success in surviving in Eurasia (about 400,000 years, see 2, Neanderthals would seem to have all it takes to persist. Still, their phenotype disap- peared, even though they lef a genetic legacy in the modern human genome. -

Comparative Morphology of the Hominin and African Ape Hyoid
Wayne State University Human Biology Open Access Pre-Prints WSU Press 9-10-2013 Comparative morphology of the hominin and African ape hyoid bone, a possible marker of the evolution of speech James Steele University College London, [email protected] Margaret Clegg Department of Palaeontology, Natural History Museum, London, [email protected] Sandra Martelli University College London Recommended Citation Steele, James; Clegg, Margaret; and Martelli, Sandra, "Comparative morphology of the hominin and African ape hyoid bone, a possible marker of the evolution of speech" (2013). Human Biology Open Access Pre-Prints. Paper 30. http://digitalcommons.wayne.edu/humbiol_preprints/30 This Open Access Preprint is brought to you for free and open access by the WSU Press at DigitalCommons@WayneState. It has been accepted for inclusion in Human Biology Open Access Pre-Prints by an authorized administrator of DigitalCommons@WayneState. Comparative morphology of the hominin and African ape hyoid bone, a possible marker of the evolution of speech James Steele1*, Margaret Clegg2 and Sandra Martelli1 1 AHRC Centre for the Evolution of Cultural Diversity, Institute of Archaeology, University College London, 31-34 Gordon Square, London WC1H 0PY. 2 Department of Palaeontology, Natural History Museum, Cromwell Road, London, SW7 5BD. Email: [email protected] * Corresponding author. Email: [email protected] Keywords: Hyoid, vocal tract, air sac, Dikika, Neanderthal, language origins Suggested running title: “Hominin and African Ape Hyoid” Pre-print version. Visit http://digitalcommons.wayne.edu/humbiol/ to acquire final version. 1 Abstract This study examines the morphology of the hyoid in three closely related species, Homo sapiens, Pan troglodytes and Gorilla gorilla. -

Dietary and Behavioral Strategies Of
University of Arkansas, Fayetteville ScholarWorks@UARK Theses and Dissertations 5-2011 Dietary and Behavioral Strategies of Neandertals and Anatomically Modern Humans: Evidence from Anterior Dental Microwear Texture Analysis Kristin Lynn Krueger University of Arkansas, Fayetteville Follow this and additional works at: http://scholarworks.uark.edu/etd Part of the Biological and Physical Anthropology Commons Recommended Citation Krueger, Kristin Lynn, "Dietary and Behavioral Strategies of Neandertals and Anatomically Modern Humans: Evidence from Anterior Dental Microwear Texture Analysis" (2011). Theses and Dissertations. 92. http://scholarworks.uark.edu/etd/92 This Dissertation is brought to you for free and open access by ScholarWorks@UARK. It has been accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of ScholarWorks@UARK. For more information, please contact [email protected], [email protected]. 1 DIETARY AND BEHAVIORAL STRATEGIES OF NEANDERTALS AND ANATOMICALLY MODERN HUMANS: EVIDENCE FROM ANTERIOR DENTAL MICROWEAR TEXTURE ANALYSIS DIETARY AND BEHAVIORAL STRATEGIES OF NEANDERTALS AND ANATOMICALLY MODERN HUMANS: EVIDENCE FROM ANTERIOR DENTAL MICROWEAR TEXTURE ANALYSIS A dissertation submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Anthropology By Kristin L. Krueger University of Wisconsin-Madison Bachelor of Science in Anthropology, 2003 University of Wisconsin-Madison Bachelor of Science in Spanish, 2003 Western Michigan University Master of Arts in Anthropology, 2006 May 2011 University of Arkansas ABSTRACT The extreme gross wear of Neandertal anterior teeth has been a topic of debate for decades. Several ideas have been proposed, including the excessive mastication of grit- laden foods and non-dietary anterior tooth use, or using the anterior dentition as a clamp or tool. -

Neandertal Dental Microwear Texture Analysis: a Bioarchaeological Approach Jessica L. Droke
Neandertal Dental Microwear Texture Analysis: A Bioarchaeological Approach Jessica L. Droke B. A., University of Tennessee: Knoxville, 2013 A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Master of Science Degree in Anthropology at the University of Indianapolis June 2017 Dr. Christopher W. Schmidt, Advisor To my parents, Ann and Thomas Shearon Who have loved me unconditionally and supported all my academic endeavors And To my partner, Kristen A. Broehl Who has been an endless source of encouragement, a world-class editor, and my biggest fan Acknowledgments I would like to thank Dr. Christopher W. Schmidt for all of his guidance and support throughout this process and for allowing me to pursue such an ambitious and interesting project. Dr. Schmidt has been instrumental in helping to develop this approach and in bringing together the people and materials which made this study possible. I would like to thank Dr. Gregory A. Reinhardt for his advice and thoughtful edits throughout the writing process. I would also like to extend a special thanks Dr. Frank L’Engle Williams and Dr. John C. Willman for providing the Neandertal dental casts used in this study, their willingness to work cooperatively, and for their suggestions along the way. I would like to thank the graduate students in the Anthropology program at the University of Indianapolis, especially Rose L. Perash and Arysa Gonzalez- Romero, for their investment in this project since its inception and above all for their excellent friendship. I thank my family, particularly my parents Ann and Thomas Shearon, my sister Sarah Droke, and my grandmother Joanne Van Cleave for their support and encouragement during the pursuit of my academic goals. -

Shara Bailey.Pdf
NEANDERTAL DENTAL MORPHOLOGY: IMPLICATIONS FOR MODERN HUMAN ORIGINS by Shara Elaine Bailey A Dissertation Presented in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy ARIZONA STATE UNIVERSITY December 2002 NEANDERTAL DENTAL MORPHOLOGY: IMPLICATIONS FOR MODERN HUMAN ORIGINS by Shara Elaine Bailey has been approved September 2002 APPROVED: , Chair Supervisory Committee ACCEPTED: ____________________________________ Department Chair ____________________________________ Dean, Graduate College ABSTRACT Research on Neandertal dentitions has been limited primarily to simple dental metrics, dental proportions and a few dental traits that seem to distinguish these from anatomically modern Homo sapiens (e.g., derived incisor morphology and taurodont molars). Consequently, Neandertal postcanine dental morphology has been generally assumed to be much like our own. This research examines this assumption through a systematic and comparative study of Neandertal postcanine dental morphology. Results are interpreted in light of two competing models for modern human origins: Multiregional Evolution (MRE) and Recent African Origin (RAO). Postcanine dental data were collected using the well-standardized methodology of the Arizona State University dental anthropology system. Additional dental traits were added by the author. Samples include individuals representing Homo erectus, archaic Homo sapiens, Neandertals, early anatomically modern Homo sapiens, Upper Paleolithic Europeans and seven recent human geographic populations. Univariate and multivariate statistical analyses, together with cladistic analysis, were used to make quantified assessments of Neandertal affinities. The results are inconsistent with predictions of the Multiregional Evolution hypothesis as it concerns Europe: phenetic analyses indicate that contemporary and Upper Paleolithic Europeans are among the groups least similar to Neandertals, and that there is no evidence of gradual evolution toward the modern human dental condition in Europe. -

Kebara V — a Contribution for the Study of the Middle-Upper Paleolithic Transition in the Levant
Kebara V — A Contribution for the Study of the Middle-Upper Paleolithic Transition in the Levant ITAY ABADI Institute of Archaeology, and The Jack, Joseph and Morton Mandel School for Advanced Studies in the Humanities, The Hebrew University of Jerusalem, Mt. Scopus, Jerusalem 9190501; and, Dead Sea and Arava Science Center, Yotvata 88820, ISRAEL; [email protected] OFER BAR-YOSEF† Department of Anthropology, Peabody Museum, Harvard University, Cambridge, MA 02138, USA; †deceased ANNA BELFER-COHEN Institute of Archaeology, The Hebrew University of Jerusalem, Mt. Scopus, Jerusalem 9190501, ISRAEL; [email protected] submitted: 13 April 2019; accepted 11 December 2019 ABSTRACT The excavations at Kebara Cave (Mt. Carmel, Israel) revealed an important archaeological sequence of late Mid- dle Paleolithic units superimposed by Early Upper Paleolithic ones. This sequence provides important insights concerning our knowledge of the Middle-Upper Paleolithic transition in the Levant. Here we present a detailed description of the lithic assemblage from Unit V, considered as the last Middle Paleolithic occupation on site. This assemblage is dated to 48/49 ky cal BP, thus representing the final stages of the Middle Paleolithic in the region. Although in previous publications the material of Unit V was considered as a Middle/Upper Paleolithic admix- ture, the results of the current study indicate (at least concerning the assemblage presented here) that the number of Upper Paleolithic items is negligible. We discuss the role of this assemblage for understanding some of the late Middle Paleolithic lithic variability, as well as the appearance of the Upper Paleolithic blade technology in the Levant. -

Supporting Information
Supporting Information Eckhardt et al. 10.1073/pnas.1407385111 SI1: Some Previous “Unique” Hominin Species And where were its (also presumably hominid) descendant Although the Flores skeletal remains from Liang Bua Cave, populations in the intervening 10 million y or so before the existence Flores, have some unusual aspects, the gambit of proposing a new of australopithecines, which on the basis of abundant data had been species to account for the characteristics of a few unusual bones is established as hominids for decades? In the Ramapithecus case the a recurrent phenomenon in paleoanthropology. Periodically the correct answers proved to be “nothing” and “nowhere.” The jaws discipline is swept by one or another idée fixe stimulated by and teeth allocated to Ramapithecus were a selection of the some specimen or sample. Usually, but not invariably, the “new more gracile fragments from larger samples that included more hominin species” hypothesis results from a fresh discovery, but complete, more apelike specimens; so the more gracile remnants this is not invariably the case. The proposal first was made in an comprised not really a separate taxon on a novel adaptive plateau, irregularly issued in-house bulletin for staff (1), that 14–15 Ma and hence they did not have differentiated hominid descendants “Ramapithecus” was the earliest hominid (in the 1960s, hominid until many millennia later. However, at the time when Ram- was the quasi-equivalent term for which hominin now is used, the apithecus was promoted as a hominid, not only were there not shift being related to common subsequent phylogenetic place- any good answers to such questions, but—and this is important ment of the great apes into the Hominidae). -

Human Remains from Geula Cave, Haifa Les Restes Humains De La Grotte Geula, Haifa
CORE Metadata, citation and similar papers at core.ac.uk Provided by OpenEdition Bulletins et mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris 14 (1-2) | 2002 2002(1-2) Human remains from Geula Cave, Haifa Les restes humains de la Grotte Geula, Haifa B. Arensburg Electronic version URL: http://journals.openedition.org/bmsap/511 ISSN: 1777-5469 Publisher Société d'Anthropologie de Paris Printed version Date of publication: 1 June 2002 ISSN: 0037-8984 Electronic reference B. Arensburg, « Human remains from Geula Cave, Haifa », Bulletins et mémoires de la Société d’Anthropologie de Paris [Online], 14 (1-2) | 2002, Online since 23 April 2010, connection on 20 April 2019. URL : http://journals.openedition.org/bmsap/511 © Société d’anthropologie de Paris Bull. et Mém. de la Société d’Anthropologie de Paris, n.s., t. 14, 2002, 1-2, p. 141-148 HUMAN REMAINS FROM GEULA CAVE, HAIFA LES RESTES HUMAINS DE LA GROTTE GEULA, HAIFA B. ARENSBURG 1 ABSTRACT Three human skeletal fragments were unearthed by Wreschner during archaeological excavations in the Mousterian cave of Geula, in Haifa, during the years 1958-1964. The remains and especially the frontal bone belong, according to their morphology, to an ancient Homo sapiens. These finds enhance the long term discussion on ancient sapiens and so- called Neanderthal relationships in the Levant. Key words: Mousterian, Homo sapiens, Neanderthals, Levant, Middle Palaeolithic. RÉSUMÉ Lors de fouilles archéologiques conduites par E. Wreschner de 1958 à 1964 dans la grotte de Geula à Haifa, trois restes humains ont été découverts dans les niveaux moustériens. Les fragments osseux et notamment l’os frontal, d’après leurs caractères morphologiques, peuvent être attribués aux premiers Homo sapiens. -
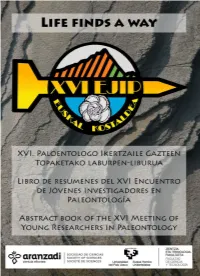
Life Finds a Way
Life finds a way Eder Amayuelas, Peru Bilbao-Lasa, Oscar Bonilla, Miren del Val, Jon Errandonea-Martin, Idoia Garate-Olave, Andrea García-Sagastibelza, Beñat Intxauspe-Zubiaurre, Naroa Martinez-Braceras, Leire Perales-Gogenola, Mauro Ponsoda-Carreres, Haizea Portillo, Humberto Serrano, Roi Silva-Casal, Aitziber Suárez-Bilbao, Oier Suarez-Hernando (Editores) © De los textos y las figuras, los autores © Del diseño de la portada y el logo del XVI EJIP, Oier Suarez Hernando y Humberto Serrano © De la fotografía de la portada, Naroa Martinez Braceras Maquetación: Jon Errandonea Martin y Roi Silva Casal Depósito Legal: xxxxxxxxxxxx Cómo citar el libro: Amayuelas, E., Bilbao-Lasa, P., Bonilla, O., del Val, M., Errandonea-Martin, J., Garate-Olave, I., García-Sagastibelza, A., Intxauspe-Zubiaurre, B., Martinez-Braceras, N., Perales-Gogenola, L., Ponsoda-Carreres, M., Portillo, H., Serrano, H., Silva-Casal, R., Suárez- Bilbao, A., Suarez-Hernando, O., 2018. Life finds a way, Gasteiz, 328 pp. Cómo citar un abstract: Intxauspe-Zubiaurre B., Flores, J-A., Payros A., Dinarès-Turell, J., Martínez-Braceras, N., 2018. Variability in the calcareous nannofossil assemblages in the Barinatxe section (Bay of Biscay, western Pyrenees) during an early Eocene climatic perturbation (~54.2 ma), p. 21– 24. In: Amayuelas, E., Bilbao-Lasa, P., Bonilla, O., del Val, M., Errandonea- Martin, J., Garate-Olave, I., García-Sagastibelza, A., Intxauspe-Zubiaurre, B., Martinez-Braceras, N., Perales-Gogenola, L., Ponsoda-Carreres, M., Portillo, H., Serrano, H., Silva-Casal,