Nueva España 1810
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Rites of Statehood: Violence and Sovereignty in Spanish America, 1789-1821 Jeremy Adelman Princeton University in Gabriel Ga
1 The Rites of Statehood: Violence and Sovereignty in Spanish America, 1789-1821 Jeremy Adelman Princeton University In Gabriel Garcia Marquez's novel, The General in his Labyrinth, a long-winded Frenchman lectures a pensive, dying Simon Bolivar. The Liberator responds. He acknowledges that the revolution unleashed the furies of avenging justice, and laments, without repudiating, his decision to order the execution of eight hundred Spanish prisoners in a single day, including pa.ti~nts in La Guaira' s moral authority to reproach me, for if any history is drowned in blood, indignity, and injustice, it is the history of Europe." When the Frenchman tries to interrupt, Bolivar puts down his cutlery \ and glares at his guest. "Damn it, please let us have our Middle Ages in peace!" he exclaimed. 1 These, of course, were Garc,a Marquez's words, not Bolivar's. But they echo Bolivar's requiem on the events he shaped about the relationship between savagery and state-formation. More than lofty proclamations or principle's of statehood, the historical memory of the years leading to 1821 are saturated with blood. For the chroniclers and epic writers, from Jose Manuel, Restrepo's (1827) Historia de la Revolucion de Colombi~ to Garcia Marquez, the scenes of violence and carnage gave rise to narratives of sacrifice and struggle that could not be wholly redeemed by what came after. And yet, we have not thought very systematically about the significance of political violence in Latin America - despite its recurrence. Perhaps it is because of its recurrence: for so many, the cruelty was sown into a ''tradition'' of conquest and 1 Gabriel Garda Marquez, The General in His Labyrinth (New York: Knopf, 1990), p. -

Las Luces De Hidalgo Y De Abad Y Queipo*
Las luces de Hidalgo y de Abad y Queipo* Carlos Herrejón Peredo El Colegio de Michoacán Cuando estalló la revolución de independencia en la Nueva España, septiembre de 1810, no pocas gentes caían en la cuenta de varias coincidencias: ¿No era Hidalgo, cabecilla de aquella revuelta, un clérigo del obispado de Michoacán, en cuya capital Valladolid se había descubierto una conspiración el año anterior? ¿no era su prelado y amigo el obispo Abad y Queipo, que tenía fama de reformador y liberal, y acababa de estar en Francia? ¿no se decía que el clero de Valladolid “empezando por la mayor parte de los prebendados de su catedral han apoyado las ideas revoltosas y disparatadas del cura Hidalgo”1 ¿no era el mismo obispado de Michoacán donde cuarenta años antes se había presentado resistencia violenta a varias medidas del despotismo borbónico? Por todo ello no faltó quien concluyera: en Valladolid todos son insur gentes, y como prevención general y práctica se divulgó el dicho: “A los de Valladolid, la cruz”, como si fueran el demonio mismo.2 Obviamente se exageraba en la generalización, mas los sucesos inmediatos fueron confiriendo mucho de verdad a aquella conclusión. Al obispado de aquella ciudad pertene cieron Hidalgo y Allende, Morelos y Rayón, Berdusco y * Ponencia presentada en el coloquio L ’Amérique Latine Face a la Révolution Françai se. París, La Sorbonne, 28-30 junio, 1989. Liceaga, los Abasóles, los Aldamas, y hasta el realista y trigarante Agustín de Iturbide. Además, notables sucesos de la guerra de independencia ocurrieron en el territorio de aquella diócesis: el Grito de Dolores, gran parte de la ruta de Hidalgo, la instalación de la Suprema Junta de Zitácuaro, los baluartes de Tlalpujahua, Yuriria, Cóporo, Jaujilla y el Som brero; la incesante guerrilla, los sitios de Valladolid, y, en fin, la constitución de Apatzingán. -

Nacimiento De Simón Bolívar, “El Libertador” 24 De Julio
Nacimiento de Simón Bolívar, “El Libertador” 24 de julio “A Bolívar no se le puede ver por encima del hombro, ni como general, ni como estadista, ni como escritor, ni como legislador, ni como tribuno. Bolívar es uno de los más complejos y hermosos especímenes de Humanidad.” Rufino Blanco Fombona Escritor, diplomático y editor venezolano https://bit.ly/2DOJRLi 1811. Detención, tortura, degradacion y muerte de Miguel Hidalgo y Costilla 30 de julio “No me tengas lástima, sé que es mi último día, mi última comida y por eso tengo que disfrutarla; mañana ya no estaré aquí; creo que eso es lo mejor, ya estoy viejo y pronto mis achaques se van a comenzar a manifestar, prefiero morir así que en una cama de hospital.” Miguel Hidalgo y Costilla héroe de la Independencia de México https://bit.ly/3fIdIlQ Día Internacional de los Pueblos Indígenas 9 de Agosto “El COVID-19 ha afectado terriblemente a más de 476 millones de indígenas en todo el mundo. Antes de la pandemia actual, los pueblos indígenas ya hacían frente a situaciones arraigadas de desigualdad, estigmatización y discriminación. Se debe consultar Perspectiva Global Perspectiva a los pueblos indígenas con respecto a todas las iniciativas orientadas a reconstruir con más solidez y recuperarnos mejor.” Foto: Lucas Silva/DPA/PA Images. En https://bit.ly/2F1S7Z1 António Guterres Secretario General de las Naciones Unidas https://bit.ly/31zPllj 2 Ráfagas Algunos datos para saber más Simón Bolívar fue un revolucionario contra España, pero en su lucha olvidó defender la causa de las personas afrodescendientes. El pueblo haitiano lo financió, le dio armas y pasaportes falsos, para combatir el colonialismo español con la condición de abolir la esclavitud. -

Early Psychological Warfare in the Hidalgo Revolt
Early Psychological Warfare In the Hidalgo Revolt HUGH M. HAMILL, JR.* OLONEL TORCUATO TRUJILLO had been sent on a desper Cate-almost hopeless-mission by the viceroy of New Spain.1 His orders were to hold the pass at Monte de las Cruces on the Toluca road over which the priest Miguel Hidalgo was expected to lead his insurgent horde. Trujillo's 2,500 men did have the topographical advantage, but the mob, one could hardly call it an army, which advanced toward the capital of the kingdom outnumbered them more than thirty to one. If the vain and un popular Spanish colonel failed, the rebels could march unhindered on Mexico City. On October 30, 1810, the forces clashed in a bloody and pro longed battle. It was the first time that the unwieldy mass of rebel recruits had faced disciplined soldiers and well serviced artillery in the field. Under such circumstances coordinated attack was dif ficult and Hidalgo's casualties were heavy. Toward nightfall Tru jillo's troop, though decimated, was able to break out of its encircled position and retreat into the Valley of Anahuac. The insurgents gained the heights of Las Cruces and advanced the next day over the divide and down to the hamlet of Cuajimalpa. The capital of New Spain lay below them. Why was the six weeks old revolution not consummated immediate ly by the occupation of Mexico City~ Why, after poising three days above the city, did Hidalgo abandon his goal and retreat~ *The author is assistant professor of history at Ohio Wesleyan University. -
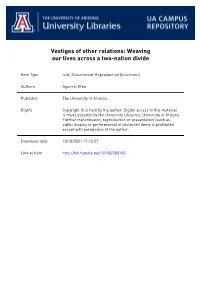
Proquest Dissertations
Vestiges of other relations: Weaving our lives across a two-nation divide Item Type text; Dissertation-Reproduction (electronic) Authors Aguirre, Elea Publisher The University of Arizona. Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material is made possible by the University Libraries, University of Arizona. Further transmission, reproduction or presentation (such as public display or performance) of protected items is prohibited except with permission of the author. Download date 10/10/2021 17:10:27 Link to Item http://hdl.handle.net/10150/280145 INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction Is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand comer and continuing from left to right in equal sections with small overiaps. ProQuest information and Learning 300 North Zeeb Road, Ann Arbor, Ml 48106-1346 USA 800-521-0600 VESTIGES OF OTHER RELATIONS: WEAVING OUR LIVES ACROSS A TWO-NATION DIVIDE by Elea Aguirre Copyright © Elea Aguirre 2002 A Dissertation Submitted to the Faculty of the DEPARTMENT OF ANTHROPOLOGY In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY In the Graduate College THE UNIVERSITY OF ARIZONA 2002 UMI Number: 3073183 Copyright 2002 by Aguirre, Elea All rights reserved. -

El Cura Revolucionario Miguel Hidalgo, Como Hacendado
El cura revolucionario Miguel Hidalgo, como hacendado Heriberto Moreno García El Colegio de Michoacán La diócesis de Michoacán fue la cuna de la independencia y el escenario de las primeras y otras muy importantes acciones milita res. A lo largo de toda esa epopeya participaron numerosos clérigos. Hoy, después de varios años de la aparición de la teología de libera ción, todavía nos sorprende aquella gesta. Para presentar el caso del cura y revolucionario don Miguel Hidalgo como hacendado, nos acercaremos, primeramente, a la situación política, social e ideoló gica de los clérigos novohispanos a finales de la época colonial. En segundo lugar, al caso de la Consolidación de Vales Reales en España y la Nueva España. Se describirán después, someramente, las haciendas de Hidalgo. En cuarto lugar, conoceremos los proble mas que, como hacendado, tuvo Hidalgo ante la Junta de Consolida ción. Finalmente, mencionaremos sus preparativos de la Indepen dencia. Situación de los clérigos Políticamente La nota más llamativa de la situación política del clero novohispano, a finales del siglo xviii y principios del xix, era la de un claro sentimiento, mejor, de un gran resentimiento contra la tendencia del Estado borbónico español a disminuir sistemáticamente los privile gios clericales, a destruir la jurisdicción del cuerpo eclesiástico y a minar las finanzas de la Iglesia. En 1767, ante todo, fue el ataque perpetrado con la expulsión de los jesuítas, que demostró que el Estado español no estaba dispuesto a tolerar ningún cuerpo que siquiera remotamente cuestionara sus designios absolutistas, frente a la sociedad, y sus pretensiones regalistas, frente a la Iglesia. -

La Imagen De La Independencia De México En Francia
La imagen de la independencia de México en Francia LA IMAGEN DE LA INDEPENDENCIA DE MÉXICO EN FRANCIA. VIAJES, INTERESES CIENTÍFICOS Y ECONÓMICOS 1 Pablo Avilés Flores École des Hautes Études en Sciences Sociales, París 1.- Introducción El 15 de julio de 1808, José de Iturrigaray, virrey de la Nueva España y la Real Audiencia, se enteraban de las abdicaciones de Bayona por medio de las Gacetas de Madrid . La noticia había llegado a Veracruz un día antes. El virrey y los oidores consideraron nulas las renuncias, por haber sido arrancadas con violencia, y decidieron “no acatar las órdenes de Napoleón” 2. El rechazo a obedecer las órdenes de Bonaparte no sólo es muestra de la oposición a la sujeción francesa, sino que también es reveladora del conocimiento existente en las colonias americanas sobre la situación europea y existía una imagen de Francia ligada a la de la Revolución de 1789. La invasión francesa fue vista por un gran sector de los españoles como un intento por romper “la unidad” de España con sus colonias: Si nos fuese permitido penetrar los ocultos sentimientos del suyo [de Napoleón], más de una vez le hallaríamos entregado a la desesperación, no sólo al ver nuestra constancia, más también al examinar nuestra unión. Nuestra unión, sí. En vano ha pretendido encender la tea de la discordia en los países a quienes la distancia separa de nuestro seno. Expida emisarios, que provoquen a la insurrección los fieles habitantes de las posesiones ultramarinas; 1 Este trabajo ha sido elaborado gracias a la ayuda y financiación del Ministerio de Defensa, a través del Proyecto de Investigación 061/01, "El Ejército y la Armada en el Pacífico Noroeste: Nootka y otras cuestiones". -

La Justicia De Una Causa: Los Argumentos Del Clero Insurgente En La Revolución De La Nueva España (1810-1821)*
“LA JUSTICIA DE LA CAUSA”: RAZÓN Y RETÓRICA DEL CLERO INSURGENTE DE LA 1 NUEVA ESPAÑA ¿Qué diremos de los rayos que con tanto estrépito se han arrojado contra los americanos porque siguen un partido justo y unos derechos incontestables? Tal vez por esta pregunta levantan el grito algunos realistas que nos tratan como herejes. Escucharemos con dolor y sentimiento sus declamaciones, pero nuestras conciencias permanecerán seguras y tranquilas, mientras los defensores y aduladores de España no prueben que es injusta la insurrección mexicana. 2 Desde que el párroco de Dolores tomó en aquel septiembre de 1810 la imagen de la virgen de Guadalupe como su estandarte, la insurgencia mexicana fue asociada con el liderazgo de los curas. Ward se refirió a ella como “la rebelión del clero” , apreciación que fue compartida contemporáneamente por Lorenzo de Zavala. Lucas Alamán sostuvo que el movimiento insurgente se sustentaba prácticamente en la participación y liderazgo de los curas. Varias décadas después, la obra de Mariano Cuevas insistió en que tres cuartas partes del clero habían estado a favor de la insurgencia. La percepción era a todas luces exagerada pero, sirva ésta para alimentar la imagen mítica de los curas caudillos con el estandarte guadalupano que es el punto de partida de la metáfora revolucionaria. En este ensayo, voy a preguntarme acerca de cuál fue el verdadero alcance de la participación de los eclesiásticos en la insurgencia mexicana y de cómo éstos 27 justificaron su proceder en la guerra. En la Nueva España, la presencia de los curas es particularmente notoria pues, aunque ciertamente en el resto de la América española los eclesiásticos tuvieron una presencia muy relevante,3 en pocos casos existe una identificación tan plena con el movimiento. -

La Época De Las Independencias: Hispanoamérica 1806-1830
Félix Muradás García LA ÉPOCA DE LAS INDEPENDENCIAS: HISPANOAMÉRICA 1806-1830 Guía de recursos bibliográficos en la Biblioteca Nacional de España Félix Muradás García Servicio de Información Bibliográfica de la BNE NIPO: 032-14-030-0 © De esta edición: Biblioteca Nacional de España. Catálogo general de publicaciones oficiales de la Administración General del Estado: http://publicacionesoficiales.boe.es índice INTRODUCCIÓN ................................................................................................................................................... 5 1. BIBLIOGRAFÍAS ........................................................................................................................................... 21 2. CATÁLOGOS ..................................................................................................................................................... 25 3. COLECCIONES Y RECOPILACIONES DOCUMENTALES ........................... 31 4. REPERTORIOS BIOGRÁFICOS E ICONOGRÁFICOS Y BIOGRAFÍAS COLECTIVAS ...................................................................................................... 47 5. PROTAGONISTAS Y TESTIGOS ................................................................................................ 53 6. PERIÓDICOS .................................................................................................................................................... 227 7. PRENSA Y PERIODISMO: ESTUDIOS ................................................................................ -

Instituto Nacional De Estudios Históricos De Las Revoluciones De México Secretaría De Cultura
INEHRM La presente obra reúne las biografías de 10 protago- INEHRM nistas de la historia de México, de la Independencia al OTROS TÍTULOS Maestras rurales, siglos XIX y XX, siglo XX. Mujeres que trascendieron al ámbito político, en Varias autoras Derechos humanos de las mujeres: un tiempo en que estaban limitadas al espacio priva- ♦ un análisis a partir de la ausencia do. Esta obra constata que hay un largo trecho entre Educadoras y maestras Lucía Raphael de la Madrid las incursiones esporádicas de mujeres excepcionales Varias autoras ♦ ♦ en la vida pública y el momento en que fueron ciuda- Las maestras de México. Mujeres y Constitución: danas y pudieron votar. Mucho después ejercieron el Rita Cetina, Dolores Correa, de Hermila Galindo a Griselda Álvarez Laura Méndez, Rosaura Zapata Varias autoras poder. El Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Varias autoras ♦ Revoluciones de México se congratula en publicar ♦ La revolución de las mujeres en México las semblanzas de 10 protagonistas de nuestra historia, Mujeres, trabajo y región fronteriza Varias autoras Sonia Hernández que da continuidad a la serie sobre la Historia de las ♦ mujeres en México. ♦ Glosa de la Constitución en sonetos Griselda Álvarez Ponce de León ♦ Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México Secretaría de Cultura portada mujeres protagonistas.indd 1 04/04/18 11:42 Mujeres protagonistas de nuestra historia Historia Mujeres protagonistas ok.indd 1 04/04/18 11:42 SECRETARÍA DE CULTURA Secretaria de Cultura María Cristina García Cepeda -

Bibliografía Del Tomo X
saguier-er--Tomo-X BIBLIOGRAFIA Abad y Queipo, Manuel de (1813): Colección de los escritos más importantes que en diferentes épocas dirigió al gobierno Don Manuel Abad y Queipo (México: Of. de Don Mariano Ontiveros); Abéjez, L.; LL. Carmona; P. LLoveras; A. Marín; J. Moreno y M. Rodríguez (1994): "Los cimarrones de Mazateopan", en Pilar García Jordán, Miquel Izard y Javier Laviña, coord., Memoria, creación e historia: Luchas contra el olvido (Barcelona: Universitat de Barcelona), Acevedo, Edberto Oscar (1965): La Intendencia de Salta del Tucumán en el Virreinato del Río de la Plata, (Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo); Acevedo, Edberto Oscar (1960): "Repercusiones de la sublevación de Túpac Amaru en el Tucumán", Revista de Historia de América (México), n.49, 85ss.; Acevedo, Edberto Oscar (1972): "El último teniente de rey en el Tucumán", Investigaciones y Ensayos (Buenos Aires), 12, 253-267; Acevedo, Edberto Oscar (1969): La Rebelión de 1767 en el Tucumán, (Mendoza: Universidad Nacional de Cuyo); Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires (Buenos Aires: Archivo General de la Nación); Adams, R. N. (1970): "Brokers and Career Mobility Systems in the Structure of Complex Societies", Southern Journal of Anthropology (Albuquerque), 26; Adas, Michael (1986): "From Footdragging to Flight: the Evasive History of Peasant Avoidance Protest in South and Southeast Asia", Journal of Peasant Studies, v.13, n.2, 64-86; Aguirre, Carlos (1990): "Cimarronaje, bandolerismo y desintegración esclavista. Lima, 1821- 1854", en Carlos Aguirre y Charles -
1 Saguier-Er--Tomo-II BIBLIOGRAFIA Abad Y Queipo, Manuel De
saguier-er--Tomo-II BIBLIOGRAFIA Abad y Queipo, Manuel de (1813): Colección de los escritos más importantes que en diferentes épocas dirigió al gobierno Don Manuel Abad y Queipo (México: Of. de Don Mariano Ontiveros); Acevedo, Edberto Oscar (1965): La Intendencia de Salta del Tucumán en el Virreinato del Río de la Plata, (Mendoza, Universidad Nacional de Cuyo); Acevedo, Edberto Oscar (1992): Las Intendencias Altoperuanas en el Virreinato del Río de la Plata (Buenos Aires: Academia Nacional de la Historia); Acevedo, Edberto Oscar (1972): "El último teniente de rey en el Tucumán", Investigaciones y Ensayos (Buenos Aires), 12, 253-267; Acevedo, Edberto Oscar (1960): "Repercusiones de la sublevación de Túpac Amaru en el Tucumán", Revista de Historia de América (México), n.49, 85ss.; Acevedo, Edberto Oscar (1969): La Rebelión de 1767 en el Tucumán, (Mendoza: Universidad Nacional de Cuyo); Acevedo, Edberto Oscar (1993): "Algo más sobre el singular letrado Juan José Barón del Pozo", Res Gesta (Rosario, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales), 32, 7-28; Acuerdos del Extinguido Cabildo de Buenos Aires (Buenos Aires: Archivo General de la Nación); Aguilera Peña, Mario (1985): Los comuneros: guerra social y lucha anticolonial (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia); Aguirre, Juan Francisco de (1948-51): "Diario", Revista de la Biblioteca Nacional (Buenos Aires), XVIII, 1948, n.45-46, 11-524; 1950, n.47-48, 9-598; Aja Espil, Jorge (1987): Constitución y poder. Historia y teoría de los poderes implícitos y de los poderes inherentes (Buenos Aires: TEA); Alamán, Lucas (1849-1852): Historia de Méjico desde los primeros movimientos que prepararon su independencia en el año de 1808 hasta la época presente (México); Alberdi, Juan Bautista (1856): Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina (París); Alvarez, Juan (1914, 1966): Estudios sobre las Guerras Civiles Argentinas y el problema de Buenos Aires en la República (Buenos Aires); Allende Navarro, Fernando (1964): La Casa-Torre de Allende del Valle de Gordejuela.