Acta Botánica Mexicana
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
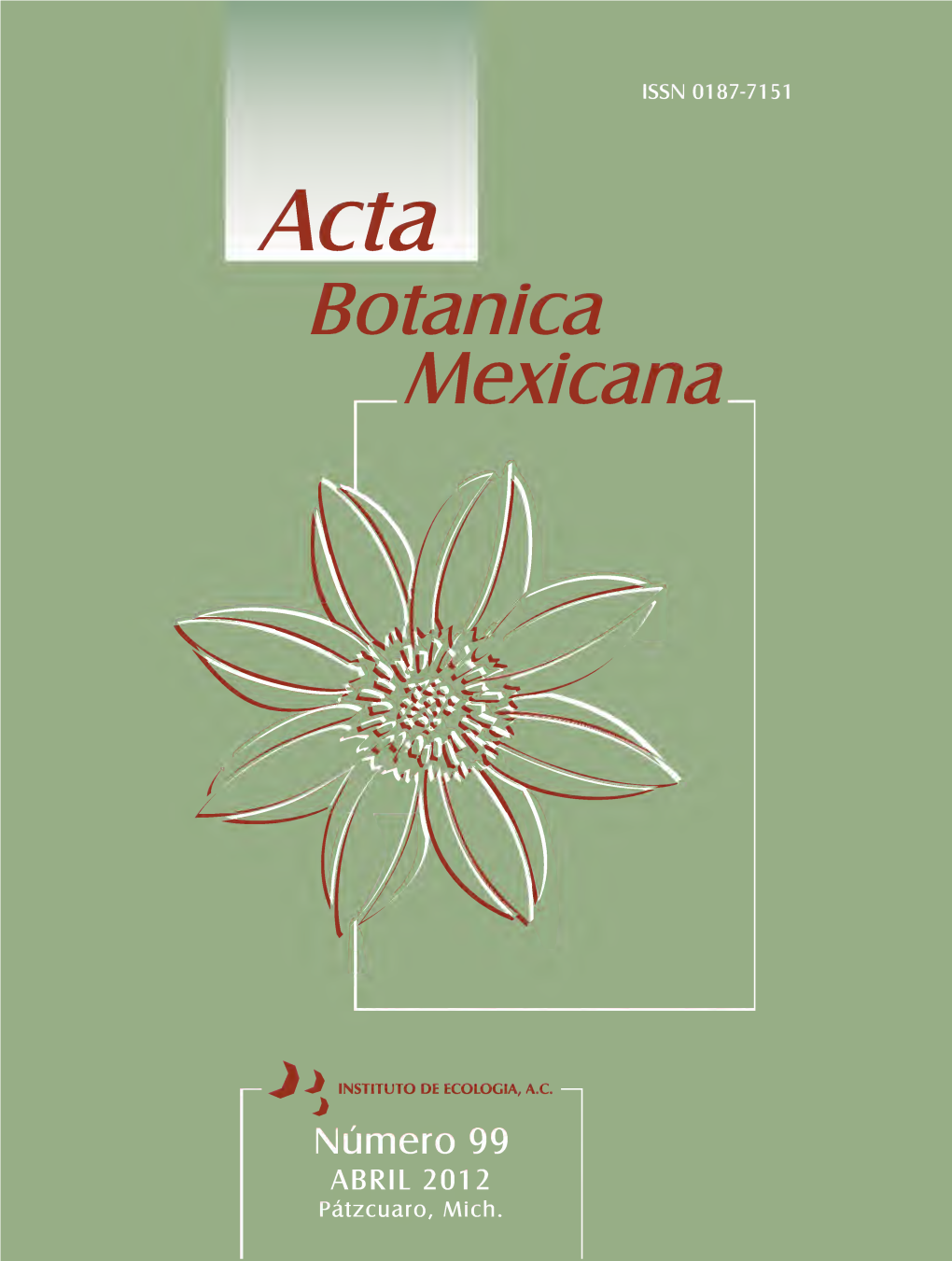
Load more
Recommended publications
-

José Guadalupe García-Franco
CURRICULUM VITAE JOSÉ GUADALUPE GARCÍA-FRANCO 20/08/2015 Curriculun Vitae García-Franco Contenido 1. DATOS PERSONALES ..................................................................................................................... 5 2. DATOS LABORALES ....................................................................................................................... 5 3. FORMACIÓN PROFESIONAL ............................................................................................................ 5 3.1. Licenciatura: .......................................................................................................................... 5 3.2. Maestría: ................................................................................................................................ 5 3.3. Doctorado: ............................................................................................................................. 5 4. PERTENENCIA AL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES ......................................................... 5 5. DOMINIO DE IDIOMAS EXTRANJEROS ............................................................................................ 5 6. BECAS OBTENIDAS PARA SU FORMACIÓN PROFESIONAL ............................................................... 5 7. EXPERIENCIA LABORAL ................................................................................................................ 6 8. ASISTENCIA A CURSOS Y TALLERES DE CAPACITACIÓN .............................................................. 6 9. -

Botánica Iii
UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO FACULTAD DE BIOLOGÍA MANUAL DE LABORATORIO 2016 BOTÁNICA III AUTORES EN ORDEN ALFABÉTICO: DR. ALFREDO AMADOR GARCÍA BIOL. LETICIA DÍAZ LÓPEZ BIOL. ROSA ISABEL FUENTES CHÁVEZ BIOL. FEDERICO HERNANDEZ VALENCIA DRA. GABRIELA DOMÍNGUEZ VÁSQUEZ DRA. SABINA IRENE LARA CABRERA DR. JUAN CARLOS MONTERO CASTRO DR. JUAN MANUEL ORTEGA RODRIGUEZ M.C. PATRICIA SILVA SÁENZ Presentación El presente manual intenta ser una referencia didáctica de las muchas que se deben tener a la mano a la hora de iniciar un trabajo botánico, florístico sistemático y/o taxonómico referente en este caso- a las Plantas con Flores, Angiospermas, Antophytas o Magnoliophytas. Dicho grupo de organismos aparece en el registro fósil desde hace aproximadamente 130 millones de años (Judd 2002) y es en la actualidad el más diversificado de los grupos vegetales. Es el que más ha colonizado distintos hábitats terrestres, el que presenta más formas de vida, formas de crecimiento, tallas, estrategias reproductivas, colores, mecanismos de polinización, de fotosíntesis (CAM, C3, C4) de nutrición hetero y micotrófica, de dispersión de semilla y de propagación etc. Es por tanto el grupo con mayor diferenciación de sus partes morfológicas vegetativas, y sobre todo, las reproductivas. Pero también es el grupo vegetal del que más dependemos los seres humanos para satisfacer diversas necesidades, sobre todo alimenticias, aunque también destacan desde las constructivas hasta las espirituales. Juegan un papel fundamental en el mantenimiento y regulación de las condiciones de los ecosistemas y la biósfera por su participación en muchos de los ciclos biogeoquímicos, regulando la cantidad y la calidad del agua, diversos gases y partículas suspendidas en la atmósfera y contenidas en el suelo. -

Morfologia Polínica De Malvaceae: Implicações Taxonômicas E Filogenéticas
MARILEIDE DIAS SABA MORFOLOGIA POLÍNICA DE MALVACEAE: IMPLICAÇÕES TAXONÔMICAS E FILOGENÉTICAS FEIRA DE SANTANA - BAHIA 2007 Livros Grátis http://www.livrosgratis.com.br Milhares de livros grátis para download. UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS PROGRAMA DE PÓS -GRADUAÇÃO EM BOTÂNICA MORFOLOGIA POLÍNICA DE MALVACEAE: IMPLICAÇÕES TAXONÔMICAS E FILOGENÉTICAS MARILEIDE DIAS SABA Tese apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Botânica da Universidade Estadual de Feira de Santana como parte dos requisitos para a obtenção do título de Doutor em Ciências - Botânica . ORIENTADOR : PROF . DR. FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DOS SANTOS (UEFS) CO-ORIENTADORA : PROFA . DRA . GERLENI LOPES ESTEVES (IB T/SMA-SP) FEIRA DE SANTANA - BA 2007 BANCA EXAMINADORA ______________________________________________ Profa. Dra. Vânia Gonçalves Lourenço Esteves Museu Nacional - UFRJ _______________________________________________ Prof. Dra. Maria Amélia Vitorino da Cruz Barros Instituto de Botânica (SP) ________________________________________________ Prof. Dra. Cláudia Elena Carneiro Universidade Estadual de Feira de Santana ________________________________________________ Prof. Dr. Luciano Paganucci de Queiroz Universidade Estadual de Feira de Santana _________________________________________________ Prof. Dr. Francisco de Assis Ribeiro dos Santos Orientador e Presidente da Banca - UEFS Feira de Santana - BA 2007 A Deus, toda glória, honra e louvor. Aos amores da minha vida: Jad, Luan e meus pais. Ao mestre e amigo: Francisco, carinhosamente, “Chico”. AGRADECIMENTOS “Você pode sonhar..., criar e construir a idéia mais maravilhosa do mundo, mas são necessárias pessoas para fazer o sonho virar realidade”. (W. Disney) A Deus, que se fez presente em todos os momentos da minha vida, permitindo a conclusão de mais uma etapa. Ao meu orientador, Prof. Dr. Francisco de Assis, pelo incentivo, dedicação e apoio tão importantes para mim. -

Hechtia Glomerata Zucc
::9'.::: ~ CIENCIAS ... ( BIOLÓGICAS CICY Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. Posgrado en Ciencias Biológicas SISTEMÁTICA Y FILOGENIA DEL COMPLEJO HECHTIA GLOMERATA ZUCC. (HECHTIOIDEAE: BROMELIACEAE) Tesis que presenta CARLOS FRANCISCO JIMÉNEZ NAH En opción al título de MAESTRO EN CIENCIAS (Ciencias Biológicas: Opción Recursos Naturales) Mérida, Yucatán, México Diciembre, 2014 ~... ~ ( POSGRADO EN RECONOCIMIENTO ) CIENCIAS CICY ( BIOLÓGICAS Por medio de la presente, hago constar que el trabajo de tesis titulado Sistemática y filogenia del complejo Hechtia glomerata Zucc. (Hechtioideae: Bromeliaceae), fue realizado en los laboratorios de la Unidad de Recursos Naturales del Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C., bajo la dirección de la Dra. lvón Mercedes Ramírez Morillo, dentro de la Opción de Recursos Naturales perteneciente al Programa de Posgrado en Ciencias Biológicas de este Centro. Atentamente, Director de Docencia Centro de Investigación Científica de Yucatán, AC. Mérida, Yucatán, México; a diciembre de 2014 DECLARACIÓN DE PROPIEDAD Declaro que la información contenida en la sección de Materiales y Métodos Experimentales, los Resultados y Discusión de este documento, proviene de las actividades de experimentación realizadas durante el período que se me asignó para desarrollar mi trabajo de tesis, en las Unidades y Laboratorios del Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C., y que a razón de lo anterior y en contraprestación de los servicios educativos o de apoyo que me fueron brindados, dicha información, en términos de la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley de la Propiedad Industrial, le pertenece patrimonialmente a dicho Centro de Investigación. Por otra parte, en virtud de lo ya manifestado, reconozco que de igual manera los productos intelectuales o desarrollos tecnológicos que deriven o pudieran derivar de lo correspondiente a dicha información, le pertenecen patrimonialmente al Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. -

Bromeliad Flora of Oaxaca, Mexico: Richness and Distribution
Acta Botanica Mexicana 81: 71-147 (2007) BROMELIAD FLORA OF OAXACA, MEXICO: RICHNESS AND DISTRIBUTION ADOLFO ESPEJO-SERNA1, ANA ROSA LÓPEZ-FERRARI1,NANCY MARTÍNEZ-CORRea1 AND VALERIA ANGÉLICA PULIDO-ESPARZA2 1Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa, División de Ciencias Biológicas y de la Salud, Departamento de Biología, Herbario Metropolitano, Apdo. postal 55-535, 09340 México, D.F., México. [email protected] 2El Colegio de la Frontera Sur - San Cristóbal de las Casas, Laboratorio de Análisis de Información Geográfica y Estadística, Chiapas, México. [email protected] ABSTRACT The current knowledge of the bromeliad flora of the state of Oaxaca, Mexico is presented. Oaxaca is the Mexican state with the largest number of bromeliad species. Based on the study of 2,624 herbarium specimens corresponding to 1,643 collections, and a detailed bibliographic revision, we conclude that the currently known bromeliad flora for Oaxaca comprises 172 species and 15 genera. All Mexican species of the genera Bromelia, Fosterella, Greigia, Hohenbergiopsis, Racinaea, and Vriesea are represented in the state. Aechmea nudicaulis, Bromelia hemisphaerica, Catopsis nitida, C. oerstediana, C. wawranea, Pitcairnia schiedeana, P. tuerckheimii, Racinaea adscendens, Tillandsia balbisiana, T. belloensis, T. brachycaulos, T. compressa, T. dugesii, T. foliosa, T. flavobracteata, T. limbata, T. maritima, T. ortgiesiana, T. paucifolia, T. pseudobaileyi, T. rettigiana, T. utriculata, T. x marceloi, Werauhia pycnantha, and W. nutans are recorded for the first time from Oaxaca. Collections from 226 (of 570) municipalities and all 30 districts of the state were studied. Among the vegetation types occurring in Oaxaca, oak forest is the richest with 83 taxa, followed by tropical deciduous forest with 74, and cloud forest with 73 species. -

LEAFLETS of WESTERN BOTANY
MT^ LEAFLETS of WESTERN BOTANY INDEX Volumes I to X 1932 TO 1966 LEAFLETS OF WESTERN BOTANY INDEX Volumes I to X 1932 TO 1966 Compiled by JOHN THOMAS HOWELL and ANITA M. NOLDEKE SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 1968 Published by John Thomas Howell Printed by Gillick Printing, Inc. Berkeley, California FOREWORD This cumulative index to Leaflets of Western Botany is based almost entirely on the published indexes of each of the ten volumes, those of volumes 1 to 7 having been compiled by me, and of volumes 8 to 10 by Anita Noldeke. Unfortunately, in the interest of economy, the earliest indexes are not as com- plete as I might wish, although such deficiencies as have been noted have been made up in the present work. Also included here are all plant names in various lists that were not indexed originally, such as those in Alice Eastwood's catalogue of plants on the Channel Islands (vol. 3, pages 55 to 76) and Jean M. Lindsdale's list of plants on the Hastings Reservation (vol. 7, pages 201 to 218). Besides the correction of certain errors in the volume indexes, we have made further corrections of original text spellings in this cumulative index, corrections that would have appeared in volume errata had they been detected in time. Such corrections in the present index are usually followed by the original misspelling in quotation marks. All names, whether accepted or synonymous, are given in regular (Roman) type, except for new names which are given in heavy (bold face) type. Of these new names, there are more than 1000 in this index. -

Caracterización Fisonómica Y Ordenación De La Vegetación En El Área De Influencia De El Salto, Durango, México
29 CARACTERIZACIÓN FISONÓMICA Y ORDENACIÓN DE LA VEGETACIÓN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA DE EL SALTO, DURANGO, MÉXICO L. M. Valenzuela Nuñez1; D. Granados Sánchez2 1Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en la Relación Agua-Suelo-Planta-Atmósfera. Km 6.5 Margen Derecha Canal Sacramento. Las Huertas, Gómez Palacio, Durango. C. P. 35140. MÉXICO. 2División de Ciencias Forestales, Universidad Autónoma Chapingo. Km. 38.5 Carr. México-Texcoco. C. P. 56230 MÉXICO RESUMEN De acuerdo a la caracterización sinecológica de la vegetación en el área aledaña de El Salto, Durango. Se reportan ocho unidades de vegetación y mediante perfil semirrealista y danserogramas se describen las características fisonómicas de cada una, así como la lista florística, estableciendo su ordenación y clasificación numérica, mostrando que los gradientes latitudinales y topográficos influyen en la composición florística del área de estudio. PALABRAS CLAVE: región Durango, suelos, vegetación, bosque. PHYSIOGNOMIC CHARACTERIZATION AND ORDINATION OF THE VEGETATION IN EL SALTO, DURANGO, MEXICO SUMMARY According to a synecologic characterization of the vegetation in a near area to El Salto, Durango, Mexico, are reported eight vegetation units. This was done according to semi realistic profiles and Dansereau diagrams that describe the physiognomic characteristics of each unit. Also was elaborated a floristic list. The units were ordinated and classified numerically, showing that the latitudinal and topographic gradients influence the floristic composition across the study area. KEY WORDS: Durango region, soils, vegetation, forest. INTRODUCCIÓN El presente estudio se realizó en el área de influencia de la ciudad de El Salto, en el estado de Durango, presenta Los bosques templados del estado de Durango una descripción de las asociaciones vegetales de la zona, constituyen una de las fuentes principales de materia prima poniendo énfasis en su descripción fisonómica. -

Use of the Weibull Function to Model Maximum Probability of Abundance of Tree Species in Northwest Mexico Pablo Martínez-Antúnez, Christian Wehenkel, José C
Use of the Weibull function to model maximum probability of abundance of tree species in northwest Mexico Pablo Martínez-Antúnez, Christian Wehenkel, José C. Hernández-Díaz, José J. Corral-Rivas To cite this version: Pablo Martínez-Antúnez, Christian Wehenkel, José C. Hernández-Díaz, José J. Corral-Rivas. Use of the Weibull function to model maximum probability of abundance of tree species in northwest Mexico. Annals of Forest Science, Springer Nature (since 2011)/EDP Science (until 2010), 2015, 72 (2), pp.243-251. 10.1007/s13595-014-0420-2. hal-01284170 HAL Id: hal-01284170 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01284170 Submitted on 7 Mar 2016 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Annals of Forest Science (2015) 72:243–251 DOI 10.1007/s13595-014-0420-2 ORIGINAL PAPER Use of the Weibull function to model maximum probability of abundance of tree species in northwest Mexico Pablo Martínez-Antúnez & Christian Wehenkel & José C. Hernández-Díaz & José J. Corral-Rivas Received: 28 January 2014 /Accepted: 2 September 2014 /Published online: 8 October 2014 # INRA and Springer-Verlag France 2014 Abstract predictors; this enabled points of maximum probability of abun- & Key message Plant abundance is controlled by environ- dance to be defined for each species. -

WUCOLS 2015 Plant List for So.Coastal Region.Xlsx
WUCOLS - South Coastal Region Type Botanical Name Common Name Water Use S Abelia chinensis Chinese abelia Unknown S Abelia floribunda Mexican abelia Moderate/Medium S Abelia mosanensis 'Fragrant Abelia' fragrant abelia Unknown S Abelia parvifolia (A. longituba) Schuman abelia Unknown Gc S Abelia x grandiflora and cvs. glossy abelia Moderate/Medium S Abeliophyllum distichum forsythia Unknown S Abelmoschus manihot (Hibiscus manihot) sunset muskmallow Unknown T Abies pinsapo Spanish fir Low T N Abies spp. (CA native and non-native) fir Moderate/Medium P N Abronia latifolia yellow sand verbena Very Low P N Abronia maritima sand verbena Very Low S N Abutilon palmeri Indian mallow Low S Abutilon pictum thompsonii variegated Chinese lantern Moderate/Medium S Abutilon vitifolium flowering maple Moderate/Medium S Abutilon x hybridum & cvs. flowering maple Moderate/Medium S T Acacia abyssinica Abyssinian acacia Inappropriate S Acacia aneura mulga Low S Acacia angustissima white ball acacia Unknown T Acacia baileyana Bailey acacia Low S T Acacia berlandieri guajillo Low S A Acacia boormanii Snowy River wattle Low T Acacia cognata (A.subporosa) bower wattle Moderate/Medium S T Acacia constricta whitethorn acacia Low S Acacia covenyi blue bush Low S T Acacia craspedocarpa leatherleaf acacia Low S Acacia cultriformis knife acacia Low T Acacia dealbata silver wattle Low T Acacia decurrens green wattle Low T Acacia erioloba camel thorn Low T Acacia farnesiana (See Vachellia farnesiana) Acacia farnesiana var. farnesiana (See T Vachellia farnesiana farnesiana) -

The California Botanical Society's 28Th Annual Graduate Student Symposium
The California Botanical Society’s 28th Annual Graduate Student Symposium Friday – April 30 9:00 - 9:15 am Welcome and Schedule overview 9:15 - 10:00 am Session 1 : Pathogens and Invasives Eduardo Luis Cruz Attack of the Clones: Using transcriptomics to investigate the invasion success of Carpobrotus edulis Transcriptomics utilizes RNA sequences to get a snapshot of genetic expression. This is a powerful tool in non-model species lacking a reference genome. Thus, the application of comparative transcriptomics has the potential to help us elucidate the evolutionary mechanisms that facilitate species invasion. Carpobrotus edulis is an invasive stoloniferous succulent plant belonging to the Aizoaceae family native to South Africa. We leveraged the use of RNAseq to investigate evolutionary changes in the highly invasive species, constructing a de novo transcriptome and performing a differential expression analysis between native and invasive populations. Our goal was to determine what evolutionary changes have occurred between invasive and native populations that might help us explain its highly invasive behavior. RNA-seq data was gathered from experimental native and invasive populations tested under stress conditions and used to assemble a de novo transcriptome. Altogether, we provide the first annotated transcriptome for the plant genus Carpobrotus and the Aizoaceae family. A preliminary differential expression analysis identified several differentially expressed transcripts between native and invasive populations. GO enrichment revealed five categories significantly enriched in the native group; two categories were involved in flower development and three were involved in stress-related metabolic functions. Invasive populations showed no increases in these stress response categories and showed decreased expression in genes relating to protection and defense. -

Morfologia Polínica De Malvaceae: Implicações Taxonômicas E Filogenéticas
MARILEIDE DIAS SABA MORFOLOGIA POLÍNICA DE MALVACEAE: IMPLICAÇÕES TAXONÔMICAS E FILOGENÉTICAS FEIRA DE SANTANA - BAHIA 2007 UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS PROGRAMA DE PÓS -GRADUAÇÃO EM BOTÂNICA MORFOLOGIA POLÍNICA DE MALVACEAE: IMPLICAÇÕES TAXONÔMICAS E FILOGENÉTICAS MARILEIDE DIAS SABA Tese apresentada ao Programa de Pós- Graduação em Botânica da Universidade Estadual de Feira de Santana como parte dos requisitos para a obtenção do título de Doutor em Ciências - Botânica . ORIENTADOR : PROF . DR. FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DOS SANTOS (UEFS) CO-ORIENTADORA : PROFA . DRA . GERLENI LOPES ESTEVES (IB T/SMA-SP) FEIRA DE SANTANA - BA 2007 BANCA EXAMINADORA ______________________________________________ Profa. Dra. Vânia Gonçalves Lourenço Esteves Museu Nacional - UFRJ _______________________________________________ Prof. Dra. Maria Amélia Vitorino da Cruz Barros Instituto de Botânica (SP) ________________________________________________ Prof. Dra. Cláudia Elena Carneiro Universidade Estadual de Feira de Santana ________________________________________________ Prof. Dr. Luciano Paganucci de Queiroz Universidade Estadual de Feira de Santana _________________________________________________ Prof. Dr. Francisco de Assis Ribeiro dos Santos Orientador e Presidente da Banca - UEFS Feira de Santana - BA 2007 A Deus, toda glória, honra e louvor. Aos amores da minha vida: Jad, Luan e meus pais. Ao mestre e amigo: Francisco, carinhosamente, “Chico”. AGRADECIMENTOS “Você pode sonhar..., criar e construir a idéia mais maravilhosa do mundo, mas são necessárias pessoas para fazer o sonho virar realidade”. (W. Disney) A Deus, que se fez presente em todos os momentos da minha vida, permitindo a conclusão de mais uma etapa. Ao meu orientador, Prof. Dr. Francisco de Assis, pelo incentivo, dedicação e apoio tão importantes para mim. Você sempre foi o mestre amigo, com quem sempre pude contar. -

Flora Vascular De La Porción Guerrerense De La Sierra De Taxco, Guerrero, México
Anales del Instituto de Biología, Universidad Nacional Autónoma de México, Serie Botánica 75(2): 105-189. 2004 Flora vascular de la porción guerrerense de la Sierra de Taxco, Guerrero, México MARTHA MARTÍNEZ GORDILLO* RAMIRO CRUZ DURÁN* JAVIER FELIPE CASTREJÓN REYNA** SUSANA VALENCIA ÁVALOS* JAIME JIMÉNEZ RAMÍREZ* CARLOS ALBERTO RUIZ-JIMÉNEZ* Resumen. Se hizo un estudio florístico de la porción guerrerense de la Sierra de Taxco, la cual incluye un área de 730 km2 y se ubica en los municipios de Tetipac, Pilcaya, Taxco de Alarcón, Ixcateopan de Cuauhtémoc y Pedro Ascencio Alquisiras. Se generó una base de datos que contiene 4 139 registros. Se citan 1 384 especies, 570 géneros y 150 familias de plantas vasculares, así como cinco tipos de vegetación principales: bosque tropical caducifolio, bosque de Quercus (incluyendo asociaciones con coníferas), bosque de coníferas, bosque mesófilo de montaña y bosque de galería. Las familias mas representativas son Asteraceae (209 especies y 79 géneros), Fabaceae (152 y 50) y Poaceae (80 y 39). Palabras clave: florística, México, Guerrero, Sierra de Taxco, plantas vasculares. Abstract. The floristic study for the portion of the Sierra de Taxco in the state of Guerrero, Mexico was carried out, covering 730 km2 of the municipalities of Tetipac, Pilcaya, Taxco de Alarcon, Ixcateopan de Cuauhtémoc and Pedro Ascencio Alquisiras. A data base with 4 139 records was obtained. It includes 1 384 species and 570 genera in 150 families of vascular plants. Five main types of vegetation were found: tropical deciduous forest, Quercus forest (considering coniferous as- sociations), coniferous forest, cloud forest and gallery forest.