Llorente. Retrato a Vuela Pluma
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Of 1808: Ideological Disquiet and Certainty in Moratín Jesús Pérez-Magallón Mcgill University
The “Perfidious Invasion” of 1808: Ideological Disquiet and Certainty in Moratín Jesús Pérez-Magallón McGill University Leandro Fernández de Moratín’s political profile was drawn by Luis Sánchez Agesta in his article, “Moratín and the Political Thought of Enlightened Despotism.” In this article, which is more interested in showing that the famous playwright was in favor of enlightened despotism than in exploring and analyzing Moratín’s political thinking, Sánchez Agesta links Moratín with enlightened despotism in at least three ways: First, by way of Moratín’s participation in governmental politics related to theatrical reform; second, by recalling Moratín’s friendship and intellectual rapport with some of the most representative figures of enlightened despotism; and third, “through the ideas that become clear in his correspondence and in the precepts of his Discurso preliminar ” (573). Sánchez Agesta summarizes Moratín’s ideas as follows: “the reform of customs, the law and the entire order of a society based on traditional principles in order to rebuild it on the basis of utility. Two instruments of reform that oppose the revolutionary spirit are mentioned: the actions of an enlightened government, and the soft, continuous pressure of education” (373). Beyond this brief summary, Sanchez Agesta alludes to what he calls “the pedagogical themes of Moratín’s theater.” In short, the playwright is presented as one more among many of those who shared and supported the tenets of enlightened despotism from within the specific sphere of culture; in this case from within the world of the theater. Although Sánchez Agesta adds that Moratín’s “exact place is not among the afrancesados , but rather among the men of letters of enlightened despotism’s second phase, who were supported by Manuel Godoy,” his opinion is but a complement to the label of afrancesado or collaborationist that Moratín has carried since the War of Independence. -

The Spanish Inquisition and the Converso Challenge (C
Chapter 6 The Spanish Inquisition and the Converso Challenge (c. 1480–1525): A Question of Race, Religion or Socio-political Ascendancy? Helen Rawlings 1 Introduction The Spanish Inquisition, established by papal bull on 1 November 1478, was originally set up to deal with a specific group of individuals known as conversos – Jews who had converted to Christianity either voluntarily or un- der duress in the wake of rising anti-Semitic tensions in society and who were commonly regarded as being insincere in their new faith and reverting back to their former one. At the beginning of the reign of Ferdinand and Isa- bel (1469–1516), backsliding Jews were deemed to represent a major potential threat to the stability of the new Catholic state, recently emerged from the long years of struggle against Islam, and eager to assert its dominance as both a political and religious force. So great was the monarchs’ concern, that a spe- cial institution – the Holy Office of the Inquisition – was founded to root out the incidence of heresy within the crypto-Jewish community of Spain. At the same time, this unprecedented measure served to consolidate the Crown’s control over its disparate kingdoms via a common faith. The brutal persecu- tion of converso heresy, concentrated over the next five decades (c. 1480–1525), was set to continue – against all expectations – at intermittent intervals over the following three centuries. It set an indelible stamp of infamy on the his- tory and reputation of the Spanish Inquisition that became embodied in the Black Legend – a stereotypical image of Spain as a repressive, intolerant na- tion, propagated by its Protestant enemies, which modern historiography has largely reduced to a myth. -

Francisco Goya, the American Revolution, and the Fight Against the Synarchist Beast-Man by Karel Vereycken
Click here for Full Issue of Fidelio Volume 13, Number 4, Winter 2004 Francisco Goya, the American Revolution, And the Fight Against The Synarchist Beast-Man by Karel Vereycken s in the case of Rabelais, entering the ly to reassert itself in the aftermath of the British- visual language of Francisco Goya takes orchestrated French Revolution (1789). Aan effort, something that has become Despite this political reversal, Goya continued increasingly difficult for the average Baby in his role as Court Painter to Carlos III’s succes- Boomer. By indicating some of the essential events sors. He was appointed by Carlos IV in 1789, and of Goya’s period and life, I will try to provide you then later, after the Napoleonic invasion of Spain with some of the keys that will enable you to draw in 1808 and the restoration of the Spanish Monar- the geometry of his soul, and to harmonize the chy in 1814, his appointment was reinstated by rhythm of your heart with his. King Ferdinand VII. Francisco Goya y Lucientes was born in 1746, Fighting against despotism while simultaneous- and was 13 years old when Carlos III became ly holding a sensitive post as Painter in the service King of Spain in 1759. Carlos, who was dedicated of the latter two kings—and, what’s more, stricken to the transformation of Spain out of Hapsburg with total deafness at the age of 472—Goya, like all backwardness through Colbertian policies of eco- resistance fighters, was well acquainted with the nomic and scientific development, supported the world of secrecy and deception. -

The Ruin of a State Is Freedom of Conscience: Religion, (In)Tolerance, and Independence in the Spanish Monarchy
Bulletin for Spanish and Portuguese Historical Studies Journal of the Association for Spanish and Portuguese Historical Studies Volume 44 Issue 1 Iberia in Entangled and Transnational Article 4 Contexts 2019 The Ruin of a State is Freedom of Conscience: Religion, (In)Tolerance, and Independence in the Spanish Monarchy Scott Eastman [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.asphs.net/bsphs Part of the History Commons Recommended Citation Eastman, Scott (2019) "The Ruin of a State is Freedom of Conscience: Religion, (In)Tolerance, and Independence in the Spanish Monarchy," Bulletin for Spanish and Portuguese Historical Studies: Vol. 44 : Iss. 1 , Article 4. https://doi.org/10.26431/0739-182X.1328 Available at: https://digitalcommons.asphs.net/bsphs/vol44/iss1/4 This Article is brought to you for free and open access by Association for Spanish and Portuguese Historical Studies. It has been accepted for inclusion in Bulletin for Spanish and Portuguese Historical Studies by an authorized editor of Association for Spanish and Portuguese Historical Studies. For more information, please contact [email protected]. The Ruin of a State is Freedom of Conscience: Religion, (In)Tolerance, and Independence in the Spanish Monarchy Scott Eastman During the reign of Charles III (1759-1788), the Bourbon Monarchy, unlike the more reactionary Bourbon regime north of the Pyrenees, allied with partisans of reform, including prominent Jansenists.1 Spaniards read the works of Montesquieu and Adam Smith, and their texts circulated despite censorship and the prying eyes of inquisitors.2 Ministers pushed through educational changes, economic societies were founded to advance agriculture and industry, and prominent women such as Josefa Amar began to have a greater voice in the public sphere, exemplifying an age of experimentation and change that would culminate in a cycle of revolution and reaction. -

The Inquisition: a Global History, 1478-1834 Francisco Bethencourt Frontmatter More Information
Cambridge University Press 978-0-521-74823-0 - The Inquisition: A Global History, 1478-1834 Francisco Bethencourt Frontmatter More information The Inquisition The Inquisition was the most powerful disciplinary institution in the early modern world, responsible for 300,000 trials and over 1.5 million denunciations. How did it root itself in different social and ethnic environments? Why did it last for three centuries? What cultural, social and political changes led to its abolition? In this first global comparative study, Francisco Bethencourt examines the Inquisition’s activities in Spain, Italy, Portugal and overseas Iberian colonies. He demonstrates that the Inquisition played a crucial role in the Catholic Reformation, imposing its own members in papal elections, reshaping ecclesiastical hierarchy, defining orthodoxy, controlling information and knowledge, influencing politics and framing daily life. He challenges both traditionalist and revisionist perceptions of the tribunal. Bethencourt shows the Inquisition as an ever evolving body, eager to enlarge jurisdiction and obtain political support to implement its system of values, but also vulnerable to manipulation by rulers, cardinals, and local social elites. francisco bethencourt is Charles Boxer Professor of History at King’s College London. His previous publications include (as co-editor) Portuguese Oceanic Expansion, 1400–1800 (2007) and Cultural Exchange in Early Modern Europe, Volume III: Correspondence and Cultural Exchange in Europe, 1400–1700 (2007). © in this web service Cambridge University Press www.cambridge.org Cambridge University Press 978-0-521-74823-0 - The Inquisition: A Global History, 1478-1834 Francisco Bethencourt Frontmatter More information Past and Present Publications General Editors: LYNDAL ROPER, University of Oxford, and CHRIS WICKHAM, University of Birmingham Past and Present Publications comprise books similar in character to the articles in the journal Past and Present. -
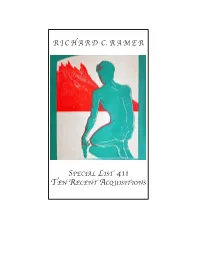
Ten Recent Acquisitions 2 Richardr I C H a R D C C.RAMER
SPECIAL LIST 4 1 1 1 RICHARD C.RAMER SPeciaL LisT 411 TEN ReceNT ACQUisiTIONS 2 RICHARDRICHARD C C.RAMER. RAMER Old and Rare Books 225 EAST 70TH STREET . SUITE 12F . NEW YORK, N.Y. 10021-5217 . EMAIL [email protected] WEBSITE www.livroraro.com TELEPHONES (212) 737 0222 and 737 0223 FAX (212) 288 4169 MAY 10, 2021 SPeciaL LisT 411 TEN ReceNT ACQUisiTIONS Items marked with an asterisk (*) will be shipped from Lisbon. SATISFACTION GUARANTEED: All items are understood to be on approval, and may be returned within a reasonable time for any reason whatsoever. VISITORS BY APPOINTMENT SPECIAL LIST 4 1 1 3 SPeciaL LisT 411 TEN ReceNT ACQUisiTIONS Life of the “Intellectual Father” of Spanish-Speaking South America 1. AMUNÁTEGUI, Miguel Luis. Vida de Don Andres Bello. Santiago de Chile: Impreso por Pedro G. Ramirez, 1882. Large 8°, contemprary quarter morocco over marbled boards (rather worn), spine with raised bands in six compartments, author and title gilt in second compartment from head, “F. Jorge” stamped in gilt at foot, marbled endleaves. Some foxing. Final leaf and rear free endleaf loose and reinserted. In good condition, if just barely. vi, 672 pp. $25.00 FIRST EDITION. “… still the best biography of Bello.”—Griffin. Andrés de Jesús María y José Bello López (Caracas, 1781-Santiago de Chile, 1865), was a Venezuelan-Chilean humanist, diplomat, poet, legislator, philosopher, educator and philologist, whose political and literary works constitute an important part of Spanish American culture. Bello is featured on the old 2,000 Venezuelan bolívar and the 20,000 Chilean peso notes. -

Bulletin D'histoire Contemporaine De L'espagne, 54 | 2020
Bulletin d’Histoire Contemporaine de l’Espagne 54 | 2020 Les espaces du politique dans l’Espagne du Trienio liberal (1820-1823) Les espaces du politique dans l’Espagne du Trienio liberal (1820-1823). Hommage au professeur Alberto Gil Novales Introduction Elisabel Larriba y Pedro Rújula Edición electrónica URL: http://journals.openedition.org/bhce/1307 DOI: 10.4000/bhce.1307 ISSN: 1968-3723 Editor Presses Universitaires de Provence Edición impresa Fecha de publicación: 1 enero 2020 ISSN: 0987-4135 Referencia electrónica Elisabel Larriba y Pedro Rújula, « Les espaces du politique dans l’Espagne du Trienio liberal (1820-1823). Hommage au professeur Alberto Gil Novales », Bulletin d’Histoire Contemporaine de l’Espagne [En línea], 54 | 2020, Publicado el 01 julio 2020, consultado el 31 diciembre 2020. URL : http://journals.openedition.org/bhce/1307 ; DOI : https://doi.org/10.4000/bhce.1307 Este documento fue generado automáticamente el 31 diciembre 2020. Bulletin d’histoire contemporaine de l’Espagne Les espaces du politique dans l’Espagne du Trienio liberal (1820-1823). Homma... 1 Les espaces du politique dans l’Espagne du Trienio liberal (1820-1823). Hommage au professeur Alberto Gil Novales Introduction Elisabel Larriba y Pedro Rújula 1 En noviembre de 2016 desapareció uno de los más importantes historiadores españoles: el profesor Alberto Gil Novales. Desde la Guerra de la Independencia hasta Antonio Machado, pasando por Joaquín Costa, no había aspecto de la historia de España que no suscitara por su parte un interés que, en muchas circunstancias, le llevó a profundizar el tema y ofrecer a la comunidad científica aportaciones de hondo calado1. -

La Política En La Calle: Utilización Del Espacio Público En La Rioja Durante El Trienio Liberal
Brocar, 43 (2019): 163-188. DOI: http://doi.org/10.18172/brocar.4355 LA POLÍTICA EN LA CALLE: UTILIZACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN LA RIOJA DURANTE EL TRIENIO LIBERAL Francisco Javier Díez Morrás Universidad de La Rioja [email protected] RESUMEN: El inicio de la época constitucional provocó en el país extraordi- narias manifestaciones públicas de adhesión al nuevo sistema político. En La Rioja, especialmente en el Trienio Liberal, proliferaron los actos en favor de la Constitución de 1812, sus símbolos y sus instituciones. Para ello se hizo uso del espacio público por ser un ámbito idóneo para mostrar el apoyo a un nuevo tiempo. Los más importantes fueron organizados con motivo de la jura y pro- clamación constitucional, pero se sucedieron otros ante los atentados contra las lápidas de la Constitución, la apertura de las Cortes, o la presencia de un héroe del liberalismo en La Rioja como el general Riego. La respuesta de los absolutistas también se produjo en el ámbito público, lo que llevó a una guerra por los símbolos. Palabras clave: liberalismo, constitucionalismo, absolutismo, espacio público, La Rioja. THE POLICY ON THE STREET: USE OF PUBLIC SPACE IN LA RIOJA DURING THE TRIENIO LIBERAL ABSTRACT: The beginning of the constitutional era in Spain provoked great public manifestations in favor of the new political system. In La Rioja, mainly in the Trienio Liberal, mass acts proliferated in support of the 1812 Constitution, its symbols and its institutions. For this reason, public spaces were taken as an ideal environment for the people to show their support for the upcoming changes. -

The Pit and the Pendulum Story Quest
The pit and the pendulum story quest Continue Introduction: Edgar Allan Poe Yam and pendulum set against the backdrop of the Spanish Inquisition. Throughout this WebQuest, you will become familiar with the Inquisition and why Po used it as the subject of his terrible story. Title Replies Views Last post Welcome to Dark Tales: Edgar Allan Poe's Pit and Pendulum Collector's Edition Forum 1,787 Please follow any TECH ISSUES for dark fairy tales: Edgar Allan Poe's Pit and Pendulum CE here. 20 3,057 Please answer your REVIEWS for dark fairy tales: Edgar Allan Poe in the pit and the CE pendulum here. 15 1,627 Dark Tales Series List 2 562 Bonus Games 3,935 Bonus Games Help Please 5 1178 Skull at the bottom of the cave 0 277 Runtime Bug 1 373 It needs an antibotic 1,489 This is where I go 0 414 Achievements 0 482 Skull in the Cave Bottom 0 0 0 314 2 achievements left (except gramophone) 5 1026 Piano Music 0 452 Skull Game 1,454 Bonus Game 4 630 bonus game 1,558 Can't break a bottle in the basement 1 416 Dark Tales: Edgar Allan Poe's Pit and Pendulum Collector's Edition 1,828 Can't Play 3,638 KEY: Unread Sticky Locked Ad Moved Moderator In preparation for lesson, review of online version of Pit and pendulum story by Edgar Allan Poe Yam and Pendulum Text Check Visual Poe More Visuals As you look at visual effects playing in the background to set the scene. -

Washington Irving's Writings on the Rise and Fall of Spain
Notes 1 “My King, My Country, and My Faith”: Washington Irving’s Writings on the Rise and Fall of Spain 1. The World Displayed, or, A curious collection of voyages and travels, selected from the writers of all nations: in which the conjectures and interpolations of several vain editors and translators are expunged, every relation is made concise and plain, and the division of countries and kingdoms are clearly and distinctly noted: illustrated and embellished with variety (London: Printed for J. Newbery, at the Bible and Sun, in St. Paul’s Church-Yard, 1759). 2. Rolena Adorno, “Washington Irving’s Romantic Hispanism and Its Columbian Legacies,” in Spain in America: The Origins of Hispanism in the United States, edited by Richard L. Kagan (Urbana and Chicago: University of Illinois Press, 2002), pp. 49–105. I am extremely indebted to this and two other essays by Rolena Adorno, “Early Anglo-American Hispanism in the ‘Columbian Encounter’ of Washington Irving and Martín Fernández de Navarrete,” which appeared in the Pre-Actas of the Conference “El hispanismo anglonorteamericano: Aportaciones, problemas y perspec- tivas sobre Historia, Arte y Literatura españolas (siglos XVI–XVIII)” (Córdoba: Universidad de Córdoba, 1997), pp. 5–40, and the revised version that appeared in the book of the same title, edited by José Manuel de Bernardo Ares (Córdoba: Publicaciones Obra Social y Cultural Cajasur, 2001). Adorno’s essay appears on pp. 87–106. See also Stanley T. Williams, The Life of Washington Irving, 2 vols. (New York: Oxford University Press, 1935), and The Spanish Background of American Literature, 2 vols. -

Trienio Liberal (1820- 1823)
Introduction Elisabel Larriba, Pedro Rújula To cite this version: Elisabel Larriba, Pedro Rújula. Introduction. Bulletin d’histoire contemporaine de l’Espagne, Presses universitaires de Provence, 2020, Les Espaces du politique dans l’Espagne du Trienio liberal (1820- 1823). Hommage au professeur Alberto Gil Novales, 54, pp.1-5. 10.4000/bhce.1307. halshs- 03158183 HAL Id: halshs-03158183 https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-03158183 Submitted on 3 Mar 2021 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Bulletin d’Histoire Contemporaine de l’Espagne 54 | 2020 Les espaces du politique dans l’Espagne du Trienio liberal (1820-1823) Les espaces du politique dans l’Espagne du Trienio liberal (1820-1823). Hommage au professeur Alberto Gil Novales Introduction Elisabel Larriba y Pedro Rújula Edición electrónica URL: http://journals.openedition.org/bhce/1307 DOI: 10.4000/bhce.1307 ISSN: 1968-3723 Editor Presses Universitaires de Provence Edición impresa Fecha de publicación: 1 enero 2020 ISSN: 0987-4135 Referencia electrónica Elisabel Larriba y Pedro Rújula, « Les espaces du politique dans l’Espagne du Trienio liberal (1820-1823). Hommage au professeur Alberto Gil Novales », Bulletin d’Histoire Contemporaine de l’Espagne [En línea], 54 | 2020, Publicado el 01 julio 2020, consultado el 31 diciembre 2020. -

William H Prescott History of the Reign of Ferdinand and Isabella, the Catholic
WILLIAM H PRESCOTT HISTORY OF THE REIGN OF FERDINAND AND ISABELLA, THE CATHOLIC VOLUME I 2008 – All rights reserved Non commercial use permitted HISTORY OF THE REIGN OF FERDINAND AND ISABELLA, THE CATHOLIC. BY WILLIAM H. PRESCOTT. IN THREE VOLUMES. VOL. I. TO THE HONORABLE WILLIAM PRESCOTT, LL.D., THE GUIDE OF MY YOUTH, MY BEST FRIEND IN RIPER YEARS, THESE VOLUMES, WITH THE WARMEST FEELINGS OF FILIAL AFFECTION, ARE RESPECTFULLY INSCRIBED. PREFACE TO THE FIRST EDITION. English writers have done more for the illustration of Spanish history, than for that of any other except their own. To say nothing of the recent general compendium, executed for the "Cabinet Cyclopaedia," a work of singular acuteness and information, we have particular narratives of the several reigns, in an unbroken series, from the emperor Charles the Fifth (the First of Spain) to Charles the Third, at the close of the last century, by authors whose names are a sufficient guaranty for the excellence of their productions. It is singular, that, with this attention to the modern history of the Peninsula, there should be no particular account of the period which may be considered as the proper basis of it,-- the reign of Ferdinand and Isabella. In this reign, the several States, into which the country had been broken up for ages, were brought under a common rule; the kingdom of Naples was conquered; America discovered and colonized; the ancient empire of the Spanish Arabs subverted; the dread tribunal of the Modern Inquisition established; the Jews, who contributed so sensibly to the wealth and civilization of the country, were banished; and, in fine, such changes were introduced into the interior administration of the monarchy, as have left a permanent impression on the character and condition of the nation.