Norman Bethune: Un Cirujano En Las Revoluciones
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Conflicts Through the Lens of Chinese War Photojournalists Shixin Ivy
Conflicts through the lens of Chinese war photojournalists Shixin Ivy Zhang Introduction Contemporary Chinese war photography becomes an important research subject. Since the 1990s, China, as a new global power, plays an increasing role in international affairs. Chinese correspondents have travelled to war and conflict zones overseas to report and file news coverage back home (Zhang, 2013). By studying how the Chinese journalists and photographers depict the conflicts through the lens of cameras around the world, this research is meant to contribute to the existing knowledge about wartime photojournalism from Chinese perspective. Journalism’s images of war play an important role in people’s understanding of the nature of war. They show ‘what has been and offer glimpses of what might be’ and more or less ‘shape the public’s encounter with war’ (Zelizer, 2004: 114). The power, durability and memorability of photography make scholars such as Zelizer claim that ‘it is to images that journalism turns in times of war. (Zelizer, 2004: 118). War photographers have been heralded as heroes who bring the ‘decisive moments’ to the audiences. Roger Fenton is widely recognised to be the first person to systematically portray soldiers during the Crimean War (1853-1856). But ‘he did not produce images which revealed the nature of war’ (Price, 1997: 62). It was with the depiction of Spanish Civil War (1936-1939) that photographic images of war have been used to accentuate and lend authority to war reporting (Griffin, 2010). In the post-WWII period, ‘starting with the Vietnam War, the immediacy of war photographs begins to have a significant effect. -
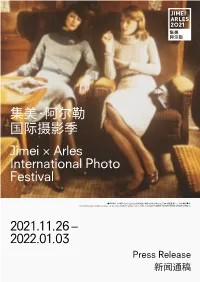
集美·阿尔勒国际摄影季将于2021年11月26日在厦 Open in Xiamen on November 26, 2021, and Run Until January 门开幕,展览持续至2022年1月3日! 3, 2022
集美·阿尔勒 国际摄影季 Jimei × Arles International Photo Festival Models posing in a pullman lounge模特在勒内·拉里克(René car decorated by René Lalique. Lalique)装饰的铂尔曼卧车内摆造型。约1970年。版权致谢:东方快车捐赠基金。 Circa 1970. Copyright THE ENDOWMENT FUND ORIENT EXPRESS. 2021.11.26 – 2022.01.03 Press Release 新闻通稿 The7th edition of Jimei × 第七届集美·阿尔勒国际2021 11 Arles International 26摄影季将于 年 月 Photo Festival will take 日在厦门开幕,展览持2022 1 3 place in Xiamen from 续至 年 月 日! November 26, 2021 to January 3, 2022! ! Programme Announced! 展览项目全介绍2021 7 12 12 July 2021 年 月 日 The Seventh Jimei x Arles International Photo Festival will 第七届集美·阿尔勒国际摄影季将于2021年11月26日在厦 open in Xiamen on November 26, 2021, and run until January 门开幕,展览持续至2022年1月3日! 3, 2022. 集美·阿尔勒国际摄影季于2015年在厦门市集美区启动, The Jimei x Arles International Photo Festival was founded 由三影堂摄影艺术中心和厦门市天下集美文广传媒有限公司联 in Xiamen’s Jimei District in 2015, and it is jointly organized by 合主办。自创立以来,集美·阿尔勒展示了超过两百场来自中国、 Three Shadows Photography Art Centre and Xiamen Tianxia 亚洲其他国家以及从阿尔勒摄影节中精选出的摄影作品展览, Jimei Media Co., Ltd.. Since its founding, Jimei x Arles has 至今已吸引了三十五万人次观展。 presented more than 200 exhibitions from China and the rest of Asia, as well as a selection of excellent shows from Les 本届集美·阿尔勒由阿尔勒摄影节(法国)总监克里斯托弗· Rencontres d’Arles. To date, the festival has attracted 350,000 维斯纳和中国当代摄影艺术家、三影堂摄影艺术中心联合创办 visitors. 人荣荣担任联合总监,著名摄影评论家顾铮教授担任艺术总 监。今年将会展出25场展览:4场精选自法国阿尔勒摄影节的展 For this edition of Jimei x Arles, Christoph Wiesner, director 览、10场聚焦华人优秀年轻摄影师的“发现奖单元”展览、3场“ of Les Rencontres d’Arles, and RongRong, Chinese contem- 新加坡影汇”展览、1场呈现中国高等艺术院校摄影探索与发展 porary photographer and co-founder of Three Shadows 的“ 中 国 律 动 ”展 览 、3 场“ 无 界 影 像 ”展 览 ,1 场“ 致 敬 ”展 览 、1 Photography Art Centre, will serve as Co-Directors, with not- 场“藏家故事”展览,2场“在地行动”展览一同亮相厦门,呈现 ed photography critic Gu Zheng serving as Art Director. -

Results Announcement for the Year Ended December 31, 2020
(GDR under the symbol "HTSC") RESULTS ANNOUNCEMENT FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2020 The Board of Huatai Securities Co., Ltd. (the "Company") hereby announces the audited results of the Company and its subsidiaries for the year ended December 31, 2020. This announcement contains the full text of the annual results announcement of the Company for 2020. PUBLICATION OF THE ANNUAL RESULTS ANNOUNCEMENT AND THE ANNUAL REPORT This results announcement of the Company will be available on the website of London Stock Exchange (www.londonstockexchange.com), the website of National Storage Mechanism (data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism), and the website of the Company (www.htsc.com.cn), respectively. The annual report of the Company for 2020 will be available on the website of London Stock Exchange (www.londonstockexchange.com), the website of the National Storage Mechanism (data.fca.org.uk/#/nsm/nationalstoragemechanism) and the website of the Company in due course on or before April 30, 2021. DEFINITIONS Unless the context otherwise requires, capitalized terms used in this announcement shall have the same meanings as those defined in the section headed “Definitions” in the annual report of the Company for 2020 as set out in this announcement. By order of the Board Zhang Hui Joint Company Secretary Jiangsu, the PRC, March 23, 2021 CONTENTS Important Notice ........................................................... 3 Definitions ............................................................... 6 CEO’s Letter .............................................................. 11 Company Profile ........................................................... 15 Summary of the Company’s Business ........................................... 27 Management Discussion and Analysis and Report of the Board ....................... 40 Major Events.............................................................. 112 Changes in Ordinary Shares and Shareholders .................................... 149 Directors, Supervisors, Senior Management and Staff.............................. -

China: Grain to Pixel
Inga Walton China: Grain to Pixel n May 2015, the Shanghai Centre of Photography (SCôP), the first institutional space in Shanghai dedicated to photography, was founded Iby photojournalist Liu Heung Shing, who also serves as the SCôP’s Director. The touring exhibition China: Grain to Pixel was curated by Karen Smith for SCôP, where it premiered in 2015 under the slightly different title of Grain to Pixel: A Story of Photography in China.1 The exhibition’s host venue in Australia, Monash Gallery of Art (MGA), Melbourne, is a purpose-built exhibition venue and storage facility that opened in June 1990. Designed by the Austrian-born Australian architect Harry Seidler (1923–2006), it houses a nationally significant collection of Australian photography—over 2,400 works spanning the nineteenth century to contemporary practice. MGA is the only cultural institution in the country—regional, state, or national—whose collection is focused solely on Australian photographic works.2 Weng Naiqiang, Red Guards in Tiananmen Square Gathered to See Chairman Mao, 1966, archival inkjet print, 50 x 50 cm. Courtesy of the artist. The Australian showing of China: Grain to Pixel (June 5–August 28, 2016) included a diverse selection of 139 works; a further seven were excised by Chinese authorities prior to being freighted. These works, Xiao Zhuang’s Vol. 16 No. 2 73 Jiang Shaowu, Big Character Posters Created by Red Guards in Shenyang, Liaoning Province, 1967, archival inkjet print, 50 x 74 cm. Courtesy of the artist. Left: Xiao Zhuang, The Irrational Times 39, Nanjing, 1966, archival inkjet print, 40 x 40 cm. -

Ashley Johnson
I give permission for public access to my thesis and for any copying to be done at the discretion of the archives librarian and/or the College librarian. _________________________________________ MOUNT HOLYOKE COLLEGE HEALING THE WOUNDS OF FASCISM: THE AMERICAN MEDICAL BRIGADE AND THE SPANISH CIVIL WAR AN UNDERGRADUATE THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILLMENT FOR THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS WITH HONORS DEPARTMENT OF HISTORY BY ASHLEY JOHNSON MAY 1, 2007 SOUTH HADLEY, MASSACHUSSETTS TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION…………………………………………………………1 CHAPTER ONE Why Spain?..............................................................................................11 CHAPTER TWO Hospital Life: Optimism, Trauma, and the Daily Grind……………..39 CHAPTER THREE The Journey Home………………………………………………………78 CONCLUSION……………………………………………………………107 APPENDIX Medical Brigade Photographs………………………………………...111 BIBLIOGRAPHY…………………………………………………………116 To my mother, Melanie Johnson, for instilling me with a love of history. ACKNOWLEDGEMENTS I would like to thank the following people, who helped make this project a reality: To the staff of the Tamiment Labor Archives at NYU, for organizing papers, finding audio guides, and suggesting new material. To the History Department of Mount Holyoke College for generously giving me two Almara grants to carry out my research in New York. To Fredericka Martin, for working on a history of the Medical Brigade until her dying day, and for generously leaving all the material to ALBA. To my grandmother, Nanette Campbell, for trekking off to the Palo Alto library to find me microfilmed back issues of the San Francisco Chronicle. To Joy, Jessie, and Leslie, for reading drafts, listening attentively, and at times, taking me out of the library by force. And of course to Professor Daniel Czitrom, an amazing advisor, for handing me my first book about the Abraham Lincoln Brigade my sophomore year, and seeing me through it to the end. -

Centre of Chinese Studies
the centre includes over 40 members of staff whose interests span both historical and contemporary Chinese studies Centre of Chinese Studies ANNUAL REVIEW ISSUE 4: September 2012 - September 2013 LETTER FROM THE CHAIR SOAS UNIVERSITY OF LONDON L ooking back on the past year, 2012- 2013 has been an eventful and fruitful academic year for the Centre of Chinese Studies (CCS). The Centre’s regular seminar series covered a wide range of topics from literature and arts in imperial China to family and reform in the contemporary PRC, with eminent speakers coming from within the UK and also international scholars from Europe, Asia, and North America. These seminars filled the lecture room G50 with lively discussions on Chinese studies on many Monday evenings. This year’s CCS Annual Lecture was delivered by Professor Stephen H. West (Foundation Professor of Chinese at Arizona State University and formerly Louis Agassiz Professor of Chinese at UC Berkeley) on the topic of “The Burdens of Happiness: Zhu Changwen’s Garden of Joy”. In addition, the Centre also organised a SOAS Masterclass SOAS, University of London is the only STUDYING AT SOAS for MA and PhD students, several book Higher Education institution in Europe CONTENTS launches, and an exhibition on “The Great specialising in the study of Asia, Africa and The international environment and Wall Photographs”. More information about the Near and Middle East. cosmopolitan character of the School make these and other CCS events and activities student life a challenging, rewarding and 3 Letter from the Chair can be found in the following pages. -

Urban Demolition and the Aesthetics of Recent Ruins In
Urban Demolition and the Aesthetics of Recent Ruins in Experimental Photography from China Xavier Ortells-Nicolau Directors de tesi: Dr. Carles Prado-Fonts i Dr. Joaquín Beltrán Antolín Doctorat en Traducció i Estudis Interculturals Departament de Traducció, Interpretació i d’Estudis de l’Àsia Oriental Universitat Autònoma de Barcelona 2015 ii 工地不知道从哪天起,我们居住的城市 变成了一片名副其实的大工地 这变形记的场京仿佛一场 反复上演的噩梦,时时光顾失眠着 走到睡乡之前的一刻 就好像门面上悬着一快褪色的招牌 “欢迎光临”,太熟识了 以到于她也真的适应了这种的生活 No sé desde cuándo, la ciudad donde vivimos 比起那些在工地中忙碌的人群 se convirtió en un enorme sitio de obras, digno de ese 她就像一只蜂后,在一间屋子里 nombre, 孵化不知道是什么的后代 este paisaJe metamorfoseado se asemeja a una 哦,写作,生育,繁衍,结果,死去 pesadilla presentada una y otra vez, visitando a menudo el insomnio 但是工地还在运转着,这浩大的工程 de un momento antes de llegar hasta el país del sueño, 简直没有停止的一天,今人绝望 como el descolorido letrero que cuelga en la fachada de 她不得不设想,这能是新一轮 una tienda, 通天塔建造工程:设计师躲在 “honrados por su preferencia”, demasiado familiar, 安全的地下室里,就像卡夫卡的鼹鼠, de modo que para ella también resulta cómodo este modo 或锡安城的心脏,谁在乎呢? de vida, 多少人满怀信心,一致于信心成了目标 en contraste con la multitud aJetreada que se afana en la 工程质量,完成日期倒成了次要的 obra, 我们这个时代,也许只有偶然性突发性 ella parece una abeja reina, en su cuarto propio, incubando quién sabe qué descendencia. 能够结束一切,不会是“哗”的一声。 Ah, escribir, procrear, multipicarse, dar fruto, morir, pero el sitio de obras sigue operando, este vasto proyecto 周瓒 parece casi no tener fecha de entrega, desesperante, ella debe imaginar, esto es un nuevo proyecto, construir una torre de Babel: los ingenieros escondidos en el sótano de seguridad, como el topo de Kafka o el corazón de Sión, a quién le importa cuánta gente se llenó de confianza, de modo que esa confianza se volvió el fin, la calidad y la fecha de entrega, cosas de importancia secundaria. -

© 2007 Anne Lijing Xu ALL RIGHTS RESERVED
© 2007 Anne Lijing Xu ALL RIGHTS RESERVED THE SUBLIME WRITER AND THE LURE OF ACTION: MALRAUX, BRECHT, AND LU XUN ON CHINA AND BEYOND by ANNE LIJING XU A dissertation submitted to the Graduate School-New Brunswick Rutgers, The State University of New Jersey in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Graduate Program in Comparative Literature written under the direction of Stephen Eric Bronner and approved by ________________________ ________________________ ________________________ ________________________ New Brunswick, New Jersey May, 2007 ABSTRACT OF THE DISSERTATION The Sublime Writer and the Lure of Action: Malraux, Brecht, and Lu Xun on China and Beyond by ANNE LIJING XU Dissertation Director: Stephen Eric Bronner In this project I analyze the life and works of three writers, André Malraux, Bertolt Brecht, and Lu Xun. These writers lived and wrote during the period of the two World Wars, when their personal and national identities were in crisis. Their search for new identities brought them to the realm of the other: while the two Western writers used China in their writing, the Chinese writer Lu Xun advocated that his nation learn from the West. However, for all three writers, the divide between the self and the other had to be and was overcome. What distinguished them from a long list of writers, who dealt with the China/West encounter in their writing, is the fact that they sought, instead of pitting China against the West, to combine the two creatively and look for redemptive values beyond the binary-driven world. The conclusions in the works analyzed here suggest to us that, to varying degrees, they succeed in their transcendence. -

December 1976
The Volunteer Published As A Public Service By The VETERANS OF THE ABRAHAM LINCOLN BRIGADE 799 Broadway, N Y. C. 10003 DECEMBER, 1976 The Political Future of Spain: Is Francoism Dead? Reunion In Florence By Alvah Bessie. By BILL WATSON (Nov. 29, 1976) Watching Spanish politics from a articles on police torture) and FLORENCE, October 10 - On the distance used to be a relatively determined to get out the important face of it, it was incredible. Here simple process. There were rarely news. were about 1,000 veterans of the any fundamental changes in the The “opening” of the press itself International Brigades from over 20 Franco regime, and the few changes reflects the most astonishing nations, including 68 of our own there were did not challenge the development since Franco’s death – from all over the United States, repressive character of the political life is quickly resuming its meeting in Italy over an October dictatorship or the firm grip - former vitality to the point that Spain weekend to commemorate the 40th stranglehold would be a better word - is becoming the most politically anniversary of the Brigades. General Franco maintained over conscious country in Europe. It was so long ago! Franco had political life. In fact, watching In virtually every region of Spain been dead almost 11 months, but his Spanish politics from the outside was preparations are underway for a regime was far from dead, and all the even an advantage, because one different kind of political future. veterans we saw - some for the first could learn more from IA Monde, Political parties are being organized; time in 37 or 38 years - all looked The New York Times, and Spanish the free trade union movement is anywhere from 10 to 20 years exile publications than one could gaining momentum; there is talk younger than they actually were. -

Norman Bethune: Un Cirujano En Las Revoluciones
NORMAN BETHUNE: UN CIRUJANO EN LAS REVOLUCIONES Eduardo Monteverde ENERO 2016. © Eduardo Monteverde Esta publicación es financiada con recursos de la RLS con fondos del BMZ y Para Leer en Libertad A.C. www.rosalux.org.mx [email protected] www.brigadaparaleerenlibertad.com Cuidado de la edición: Alicia Rodríguez, Óscar de Pablo y Ezra Alcázar. Diseño de interiores y portada: Daniela Campero. A Rolf Meiners- Guadalajara, Jalisco1939 - México DF, 2015. Médico revolucionario en las ideas, guerrillero en la acción, preso político. In memoriam Agradecimientos: Participaron Fernanda de la Cueva y Paco Ignacio Taibo II, con la paciencia de las Moiras, el escudo de Medusa, el telar de Penélope, y la infinitud, si es que existe, del Infinito. Eduardo Monteverde Gangrena, el fantasma de los médicos, la devoradora de los pacientes, el enemigo de todos, la peste de los comba- tes. Gangrena, ya descrita en el siglo V a.c. en el Corpus Hipocraticum, como el principio de la muerte que se anun- cia en los tejidos que fueran sanos, la primera dentellada a la que seguirá el esfacelo, esa descamación pútrida de la piel, de los músculos, los huesos y hasta el cerebro. Necrosis, la muerte que viste de negro al cadáver. “Heridas de bordes cuarteados, coronadas de gangrena negra”. Así describió en un poema la muerte, el cirujano Norman Bethune, que falleció de gangrena en el escenario quirúrgico de la invasión de Japón a China. Año 1939, en el bando comunista del Octavo Ejército de Ruta. El hom- bre curtido a la intemperie muere en un hospital aldeano de campaña. -

Sha Fei Papers
http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/c8ft8kbc No online items Partial Inventory of the Sha fei papers Leann Hagopian Hoover Institution Archives © 2012, 2020 434 Galvez Mall Stanford University Stanford, CA 94305-6003 [email protected] URL: http://www.hoover.org/library-and-archives Partial Inventory of the Sha fei 2013C3 1 papers Title: Sha fei papers Date (inclusive): 1937-1989 Collection Number: 2013C3 Contributing Institution: Hoover Institution Archives Language of Material: Chinese . Physical Description: 2 manuscript boxes(0.7 Linear Feet) Abstract: Photographs and pictorial publications, relating to Chinese Communist military activities in north China during the Sino-Japanese War, and holograph biographical sketch of Sha fei and biographical data about him. Hoover Institution Archives Access The collection is open for research; materials must be requested at least two business days in advance of intended use. Publication Rights For copyright status, please contact the Hoover Institution Archives. Preferred Citation [Identification of item], Sha fei papers, [Box no., Folder no. or title], Hoover Institution Archives. Acquisition Information Acquired by the Hoover Institution Archives in 2012. Accruals Materials may have been added to the collection since this finding aid was prepared. To determine if this has occurred, find the collection in Stanford University's online catalog at https://searchworks.stanford.edu . Materials have been added to the collection if the number of boxes listed in the online catalog is larger than the number of boxes listed in this finding aid. Biographical Note Sha Fei (1912-50) was a Chinese journalist and photographer. Born in Guangzhou, Guangdong Province, Sha joined the Nationalist Revolutionary Army under Chiang Kai-shek in 1925, working as a military radio operator in Southwest China. -

The History of the Surgical Service at San Francisco General Hospital
THE HISTORY OF THE SURGICAL SERVICE AT SAN FRANCISCO GENERAL HOSPITAL William Schecter, Robert Lim, George Sheldon, Norman Christensen, William Blaisdell i DEDICATION This book is dedicated to our patient and understanding wives Gisela Schecter, Carolee Lim, Ruth Sheldon, Sally Christensen, and Marilyn Blaisdell. Their help and support not only made our careers possible but also ensured that they would be successful. ii PREFACE I was delighted and honored to be asked to assist in the publication of this landmark book on the History of Surgery in the San Francisco General Hospital. The authors are to be commended on their accurate, readable and historic portrayal of the evolution of this center of excellence in trauma and general surgical patient care. As I read through the manuscript, it brought back warm and clear memories of days spent here both as a junior medical student and later as a resident in the University of California, San Francisco surgical program. It presents an impressive timeline of surgeons who have taught here, a number of whom have moved on and become outstanding leaders in the field of surgery. After 40 years of practice as a surgeon, I look back on my training here at this hospital as one of the most important contributors to my overall surgical and medical education. This hospital and its surgical staff imbued me with the essential knowledge and technical skills necessary to be an accomplished general surgeon and, most importantly, they taught me the value of seeking advice from a more experienced specialist when the occasion arose. I feel certain that every surgeon, who during their training has passed through the portals of San Francisco General Hospital, will also find in this book a powerful reminder of how important it has been in their life.