H. G. Wells, Aspectos De Una Vida Anthony West
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Collège De Franceinstitut Français Chaire
www.egyptologues.net Collège de FranceInstitut français Chaire "Civilisation de l'Égypte pharaonique : d'archéologie orientale archéologie, philologie, histoire" Bulletin d'Information Archéologique BIA www.egyptologues.net XLII Juillet - Décembre 2010 Le Caire - Paris 2010 Système de translittération des mots arabes consonnes voyelles L’année se termine sur un bilan mitigé. Le CSA est agité de mouvements internes divers ; les archéologues tentent, en vain, de créer un syndicat qui puisse les protéger, alors que les promesses d’embauche et de titularisations se multiplient, sans que les moyens suivent. Les multiples difficultés de trésorerie viennent manifestement contrecarrer les ambitions du Secrétaire général. 2010 a vu le centenaire du Musée copte et du Musée d’Art islamique, tandis que momies et sensationnel tiennent toujours le haut du pavé ; l’ADN de Toutânkhamon continue d’alimenter la polémique, tandis que ses trésors poursuivent leur tour du monde. Du côté des missions étrangères, la presse salue la venue de Béatrix Midant-Reynes à la tête de l’Institut français d’archéologie orientale. Tanis et Tell al-Dab‘a retiennent l’attention de la presse, même si Gîza reste avant les autres sites sous les feux des projecteurs des medias, moins pour la belle tombe de Roudj-ka, que pour les désormais trop fameux « conduits » de Chéops. Le dégagement et la restauration du dromos de Louqsor continuent également à soulever commentaires et discussions, tandis que le Secrétaire général détaille les découvertes du temple funéraire d’Amenhotep -

ANN VERONICA, SEXUAL MORALITY and NATIONAL REGENERATION1 Anthony Patterson
SAVING ENGLAND: ANN VERONICA, SEXUAL MORALITY AND NATIONAL REGENERATION1 Anthony Patterson Concerned about the erotic content of his novel The Trespasser (1912), D. H. Lawrence famously told Edward Garnett that he did not wish to be ‘talked about in an Ann Veronica fashion’.2 It is some gauge of the scandal Ann Veronica caused that Lawrence should worry about achieving the same kind of notoriety that Ann Veronica brought Wells. To a modern reader, this might appear surprising, as Ann Veronica does not seem particularly racy. It is certainly less sexually daring than many contemporary sex novels such as Hubert Wales’s The Yoke (1907) or Elinor Glyn’s Three Weeks (1907). Even John St Loe Strachey, a supporter of the National Social Purity Crusade and one of the novel’s most trenchant critics, commented ‘Ann Veronica has not a coarse word in it, nor are the “suggestive” passages open to any very severe criticism.’3 If Ann Veronica did not offend through franker sexual depictions, many critics still accused Wells of supplanting an old morality based on female sexual restraint and the sanctity of matrimony with a new morality of sexual freedom and self-indulgent individualism. Writing in the Daily News, R. A. Scott-James argued: ‘In effect he is content to negate the old morality as something out of date, effete, harmful, tiresome; he puts in its place a negative which masquerades as the supreme assertion of individuality’ (WCH, 157). Wilfred Whitten, writing in T. P.’s Weekly, referred to the novel’s eponymous hero as ‘a modern British daughter defying the old morality, and saying it is glorious to do so’ (WCH, 162). -

The Art of Fiction and the Art of War: Henry James, H. G. Wells, and Ford Madox Ford
<http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:21-opus-49437> | <https://doi.org/10.25623/conn001.1-wiesenfarth-1> Connotations Vol. l.1 (1991) The Art of Fiction and the Art of War: Henry James, H. G. Wells, and Ford Madox Ford JOSEPH WIESENFARTI-1 The house of fiction has . a number of possible windaws. At each of them stands a figure ... with a field-glass, which [insures] to the person making use of it an impression distinct from every other. -Henry James Almost a year after the war broke out between the Allied Forces and the Central Powers in August 1914, a battle was fought between Henry James and H. G. Wells on the literary front. These two instances of hostility, although vastly different in their significance, are nevertheless not unrelated. France, for instance, was the object of attack in both the military and literary campaigns. For Kaiser Wilhelm II, France was the cultural capital of Europe which, in its pride, looked down upon Germany; for H. G. Wells, France threatened England because Henry James-American scion of Balzac, Flaubert, and de Maupas- sant-sought to disseminate a foreign aesthetic in preference to the indigenous one espoused by Wells himself. So just as the German emperor sought to conquer and humiliate France, the British novelist sought to conquer and humiliate Henry James, who, along with Joseph Conrad, a Pole; Stephen Crane, an American; and Ford Madox Ford, an Anglo-German, formed for Wells "a ring of foreign conspirators" (Seymour 14) who were plotting to overthrow the English novel. -

Riverside Quarterly V3N2 Sapiro 1968-03
RIUEHSIUE QUHY 95 RIVERSIDE QUARTERLY March 1968 ’ Vol« ZII» N°. 2 Editor: Leland Sapiro Associate Editor: Jim Harmon Poetry Editor: Jim Sallis R.Q Miscellany Assistant Editors: Redd Boggs Bill Blackbeard Jon White Send business correspondence and manuscripts to: Box 40 University Station, Regina, Canada AS OTHERS SEE US Mandatory reading for the student of science-fiction is TABLE OF CONTENTS Susan Sontag^'s essay, "The Imagination of Disaster," on recent s.f. films. This critic's resume of s.f. movie clich&s is RQ Miscellany ............................................... 95 gruesomely hilarious and her general diagnoses, needle-sharp. (Her remarks on s.f. cinematic sadism and its rationale—by the H.G. Wells, Critic of Progress view of extra-terrestrials as non-human and therefore sub-human (second of five parts) ........................................Jack Williamson. .96 —brings to mind the Clayton Astounding Stories of the early Edgar Rice Burroughs and the Heroic Epic....Tom Slate............. 118 'SO's.) Whether or not he attends to movies, the s.f. reader Motifs and Sources for'Lord of the Rings'...Sandra Miesel...l25 will achieve both shame and! enlightenment from this article. A Valuable New Book on Wells ....................................Richard Mullen.. 129 Also inducing shame, for2another reason, is Michel Butor's "Notes on Science Fiction." This critic is familiar with H.G. Poetry: Wells and Jules Verne, and he has read over half a dozen stories Lawrence Spingarn... 131 Anthony Sobin.....................136 by s.f. writers born in the 20th century. On this basis he re peats the customary pieties on the satiric value of s.f., divides A. -

H.G. Wells, El Padre De La Ciencia Ficción
- CLÁSICOS AL RESCATE - H.G. Wells, el padre de la ciencia ficción Herbert George Wells en 1920 1.- Introducción: Wells es uno de los escritores más célebres que dado la ciencia ficción y, sin embargo, es uno de los menos conocidos al margen de las obras que le hicieron famoso. Si Mary W. Shelley y su fundacional Frankenstein o el moderno Prometeo (1818) es la madre del género, sin lugar a dudas el padre es el británico Herbert George Wells (1866-1946), porque fue él quien introdujo muchos de sus temas, enfoques y tratamientos. Prolífico novelista y pensador, creador de obras imprescindibles en la literatura universal, sus libros de «anticipación sociológica» tuvieron una notable influencia entre sus coetáneos de la escena intelectual y muy especialmente sobre la ciencia ficción posterior. De hecho, su popularidad perdura hasta nuestros días. Una de las mejores descripciones acerca de su personalidad contradictoria la realiza John Clute en su Enciclopedia Ilustrada: “Tenía una voz aguda y atiplada, y su piel olía a miel. Amó a sus esposas, pero se acostaba con cualquier mujer que le hiciera un sitio en su cama. Era un mocetón robusto de clase trabajadora en un mundo que mataba pronto a su especie, pero vivió hasta los ochenta años. Pretendía desdeñar el difícil arte de la ficción, pero no podía dejar de escribir novelas y una docena de ellas aún nos sorprenden por su brillantez, claridad mental y presciencia. Inventó la novela científica británica, aunque no el término, y fue el escritor de ciencia ficción más importante que ha conocido el género, aunque él nunca llamó a su obra ciencia ficción. -

Wells in Woking Is Delivered by Woking Borough Council in Partnership with the Following Organisations: H.G
FREE SOUVENIR PROGRAMME 150years ago Sponsored by: Media partner: Wells in Woking is delivered by Woking Borough Council in partnership with the following organisations: H.G. Wells Conference and Events Centre • H.G. Wells Society • Horsell Common Preservation Society Horsell Residents’ Association • Ochre Print Studios • Surrey Arts • Surrey History Centre • The Ambassadors The Lightbox • The Living Planet Centre • United Agents • Visit Surrey • Woking History Society 150TH ANNIVERSARY FIND OUT MORE AT WWW.WELLSINWOKING.INFO 3 150years ago ...one of the nation’s greatest literary talents Contents and public intellectuals was born. H.G. Wells moved to Woking in May 1895 where his Wells: the story of a short biography 4 writing gathered pace as did his ascent to fame The writer Wells’ work with a Woking connection 6 and fortune. His inspiration Martians landing on Horsell Common 8 He made Woking infamous in the late 19th The artist screen and print with Ochre Print Studios 10 Century by choosing Horsell Common as the location for his Martian invasion in his The teacher inspiring young people 12 science-fiction serial, The War of the Worlds. The local man exhibition at Surrey History Centre 14 Wells in Woking is a celebration of the Wells in Woking Event Diary Centre pull-out Borough’s connections with H.G. Wells and a Wells in Woking Heritage Trail Centre pull-out page-turning tale of inspiration, imagination A global influencer by Stephen Baxter 15 and success that is as much about the person as it is the place. Visit Woking, in the heart of The visible man new sculpture of H.G. -

Lives of Some Great Novelists
LIVES OF SOME GREAT NOVELISTS John Scales Avery July 29, 2021 INTRODUCTION1 Human history as cultural history We need to reform our teaching of history so that the emphasis will be placed on the gradual growth of human culture and knowledge, a growth to which all nations and ethnic groups have contributed. This book is part of a series on cultural history. Here is a list of the other books in the series that have, until now, been completed: lives in Mathematics • Lives in Exploration • Lives in Education • Lives in Poetry • Lives in Painting • Lives in Engineering • Lives in Astronomy • Lives in Chemistry • Lives in Medicine • Lives in Ecology • Lives in Physics • Lives in Economics • Lives in the Peace Movement • The pdf files of these books may be freely downloaded and circulated from the following web addresses: https://www.johnavery.info/ http://eacpe.org/about-john-scales-avery/ https://wsimag.com/authors/716-john-scales-avery 1This book makes some use of my previously-published book chapters, but most of the material is new. Contents 1 MIGUEL DE CERVANTES 7 1.1 The life of Cervantes . .7 1.2 Don Quixote ................................... 11 1.3 Literary works of Cervantes . 11 2 JANE AUSTEN 15 2.1 Jane Austen's life . 15 2.2 Edward Austen Knight and Admiral Sir Francis Austen . 20 2.3 Love between Jane Austen and and Tom Lefroy ends in tears . 20 2.4 List of Jane Austen's publications . 20 3 MARY SHELLEY 27 3.1 Mary Shelley's famous parents . 27 3.2 A wild romance . -
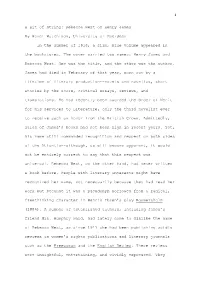
A Bit of String: Rebecca West on Henry James by Hazel Hutchison
1 A Bit of String: Rebecca West on Henry James By Hazel Hutchison, University of Aberdeen In the summer of 1916, a slim, blue volume appeared in the bookstores. The cover carried two names: Henry James and Rebecca West. One was the title, and the other was the author. James had died in February of that year, worn out by a lifetime of literary production--novels and novellas, short stories by the score, critical essays, reviews, and translations. He had recently been awarded the Order of Merit for his services to Literature, only the third novelist ever to receive such an honor from the British Crown. Admittedly, sales of James’s books had not been high in recent years. Yet, his name still commanded recognition and respect on both sides of the Atlantic--although, as will become apparent, it would not be entirely correct to say that this respect was universal. Rebecca West, on the other hand, had never written a book before. People with literary interests might have recognized her name, not necessarily because they had read her work but because it was a pseudonym borrowed from a radical, freethinking character in Henrik Ibsen’s play Rosmersholm (1886). A number of established authors, including James’s friend Mrs. Humphry Ward, had lately come to dislike the name of Rebecca West, as since 1911 she had been publishing acidic reviews in women’s rights publications and literary journals such as the Freewoman and the English Review. These reviews were insightful, entertaining, and vividly expressed. They 2 were certainly not respectful, as Mary Ward knew to her cost, having been dismissed as “pretentious” and with barely “one gleam of horse-sense” (YR 14, 16). -
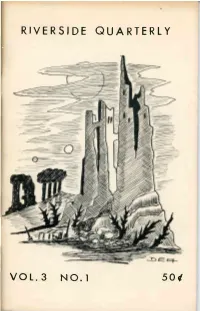
Riverside Quarterly
RIVERSIDE QUARTERLY VOL.3 NO.l 50/ RIVERSIDE QUARTERLY August 1967 Vol. Ill, No. 1 Editor: Leland Sapiro Associate Editor: Jim Harmon Poetry Editor: Jim Sallis Assistant Editors: Redd Boggs "Blackbeard" Jon White Send business correspondence and prose manuscripts to: Box 40 University Station, Regina, Canada Send poetry to>: RFD 3 Iowa City, Iowa 52240 TABLE OF CONTENTS Riverside Miscellany ..................................... 4 H.G. Wells, Critic of Progress (first of five parts) ............. Jack Williamson... 6 Excerpts from "Run, the Spearmaker" •••• Kris Neville..... 32 Superman and the System (conclusion) ..... '.......... W.H.G. Armytage... 44 The Seasonal Fan .... An Unsolicited Manuscript ........... Jim Harmon..... 52 Three Poems ...... ..................... James Castle...... 55 "The window looks on..." ............ Gordon James...... 57 Day Dream #12 .......................... Peter Warren...... 58 American Flags on a Naked Tryna ....... Gregory Corso in Athens ................ Samuel Delaney.... 59 Knossos Poem ........................... Ralph Dobbins..... 60 "We are come for the machine's wake" .................... 61 A Bunch of Things ...................... Thomas Disch ■••••• 62 Everything Closes at Midnight .......................... 65 H.G. Wells: The Old Orthodoxy and the New..Richard Mullen.. 66 A Satanic Bible ........................Yogi Borel......... 69 Selected Letters ............ 74 Unsigned material is by the editor. Front cover by Margaret Dominick (DEA) Ann Gertnann.... 3 John Ayotte ................ -

Issn 0017-0615 the Gissing Newsletter
ISSN 0017-0615 THE GISSING NEWSLETTER “More than most men am I dependent on sympathy to bring out the best that is in me.” – George Gissing’s Commonplace Book ********************************** Volume XVIII, Number 1 January, 1982 ********************************** Who are all these good-looking and happy people? The best-dressed group of 1981? No, they are participants at the Gissing Symposium held at Wakefield last September. STANDING (left to right): John Halperin, Gillian Tindall, John Goodchild, Peter Keating, C. J. Francis, Frank Woodman, Mr. Bird, Jacob Korg, Malcolm Allen, Pierre Coustillas, Michel Ballard, Ros Stinton, David Dowling, David Grylls, Patrick Parrinder, Douglas Hallam, Kate Taylor, Terry Wright, Francesco Badolato, John Harrison, Rick Allen, Clifford Brook. SITTING (left to right): Anne Peel, Elizabeth Foster, Cynthia Korg, Chris Kohler, Kelsey Thornton, Tricia Grylls, Maria Chialant, Mabel Ferrett, M. Clarke, P. Clarke. -- 2 -- The National Weekly: A Lost Source of Unknown Gissing Fiction Robert L. Se1ig Purdue University Calumet Undiscovered Gissing fiction most certainly awaits whoever can find an 1877 file of the National Weekly. This highly ephemeral Chicago publication at times carried the alternate titles of Carl Pretzel’s Weekly or Carl Pretzel’s Illustrated Weekly. The only library known to possess any holdings of it, the library of the Chicago Historical Society, has one issue apiece from 1875, 1876, 1878, and 1880 but none from the year when Gissing lived in that Midwestern American city. His only extant story from the National Weekly – “A Terrible Mistake” (5 May 1877, p. 10) – survives in a page of the paper kept by Gissing himself. In Notes and Queries of October 7, 1933, the bookseller M. -

Love Needs As the Obstruction of Mr
LOVE NEEDS AS THE OBSTRUCTION OF MR. LEWISHAM’S ACHIEVEMENT MOTIVATION IN H. G. WELLS’ LOVE AND MR. LEWISHAM AN UNDERGRADUATE THESIS Presented as Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Sarjana Sastra in English Letters By IKA CHRISNAWATI KURNIADI Student Number: 034214019 ENGLISH LETTERS STUDY PROGRAMME DEPARTMENT OF ENGLISH LETTERS FACULTY OF LETTERS SANATA DHARMA UNIVERSITY YOGYAKARTA 2007 LOVE NEEDS AS THE OBSTRUCTION OF MR. LEWISHAM’S ACHIEVEMENT MOTIVATION IN H. G. WELLS’ LOVE AND MR. LEWISHAM AN UNDERGRADUATE THESIS Presented as Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Sarjana Sastra in English Letters By IKA CHRISNAWATI KURNIADI Student Number: 034214019 ENGLISH LETTERS STUDY PROGRAMME DEPARTMENT OF ENGLISH LETTERS FACULTY OF LETTERS SANATA DHARMA UNIVERSITY YOGYAKARTA 2007 i ii A Sarjana Sastra Undergraduate Thesis LOVE NEEDS AS THE OBSTRUCTION OF MR. LEWISHAM’S ACHIEVEMENT MOTIVATION IN H. G. WELLS’ LOVE AND MR. LEWISHAM By IKA CHRISNAWATI KURNIADI Student Number: 034214019 Yogyakarta, June 30, 2007. Faculty of Letters Sanata Dharma University Dean iii Rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer Romans 12 : 12 iv Dedicated to Papa JC, my beloved parents, my brothers, and the ‘golden dragons’. v ACKNOWLEDGEMENTS First of all, I would like to thank God because of His guidance during my thesis writing. I am so grateful that Jesus Christ always strengthens me when I am weak and never leaves me alone when I need ideas and encouragement. I would like to express my gratitude to my advisor, Dra. Th. Enny Anggraini, M. A., for the precious times, ideas, supports, and suggestions during the consultation, and for her patience in reading and putting right the mistakes in my undergraduate thesis. -

Proquest Dissertations
The operation of necessity: Intellectual affiliation and social thought in Rebecca West's nonfiction Item Type text; Dissertation-Reproduction (electronic) Authors Harris, Kathryn M. Publisher The University of Arizona. Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material is made possible by the University Libraries, University of Arizona. Further transmission, reproduction or presentation (such as public display or performance) of protected items is prohibited except with permission of the author. Download date 07/10/2021 06:00:19 Link to Item http://hdl.handle.net/10150/282888 THE OPERATION OF NECESSITY: INTELLECTUAL AFFILIATION AND SOCIAL THOUGHT IN REBECCA WEST'S NONFICTION by Kathryn Harris Copyright © Kathryn Harris 2005 A Dissertation Submitted to the Faculty of the DEPARTMENT OF ENGLISH In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of Doctor of Philosophy In the Graduate College 2005 UMI Number: 3177527 Copyright 2005 by Harris, Kathryn All rights reserved. INFORMATION TO USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleed-through, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. UMI UMI Microform 3177527 Copyright 2005 by ProQuest Information and Learning Company. All rights reserved. This microform edition is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. ProQuest Information and Learning Company 300 North Zeeb Road P.O.