Fernando Belaúnde Terry
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Aus Dem Institut Für Parasitologie Der Veterinärmedizinischen Fakultät Der Universität Leipzig
Aus dem Institut für Parasitologie der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Leipzig Untersuchungen zum Vorkommen von Ektoparasiten bei domestizierten und wildlebenden Meerschweinchen (Cavia spp.) sowie an präinkaischen Meerschweinchenmumien in Peru, Südamerika Inaugural-Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doctor medicinae veterinariae (Dr. med. vet.) durch die Veterinärmedizinische Fakultät der Universität Leipzig eingereicht von Katharina Dittmar de la Cruz geb. Dittmar aus Dresden Leipzig, 2001 2 Mit Genehmigung der Veterinärmedizinischen Fakultät der Universität Leipzig Dekan: Prof. Dr. Jürgen Gropp, Leipzig Betreuer: Prof. Dr. Regine Ribbeck, Leipzig Gutachter:Prof. Dr. Theodor Hiepe, Berlin Prof. Dr. Sabine Rieckhoff, Leipzig Prof. Dr. Karl Reinhard, Lincoln, Nebraska, USA Tag der Verteidigung: 14. 08. 2001 3 Die Dissertation wurde durch die Zusammenarbeit mit folgenden ausländischen Institutionen möglich gemacht: Faculdad de Medicina Veterinaria Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima, Peru Dekan: Prof. Dr. Juan Espinoza Blanco Centro Mallqui Ilo, Peru Leiter: Prof. Dr. Sonia Guillèn US Naval Medical Institute Detachment Department of Entomology Lima, Peru Leiter: Dr. Michael Zyzac University of Nebraska Department of Anthropology Lincoln, Nebraska, U. S. A. Leiter: Prof. Dr. Karl Reinhard Brigham Young University Monte L. Bean Life Science Museum Department of Entomology Provo, Utah, U. S. A. Leiter: Prof. Dr. Michael Whiting Die Dissertation wurde durch den Freundeskreis Tiermedizin der Universität Leipzig, -

Aus Dem Institut Für Parasitologie Der Veterinärmedizinischen Fakultät
Ausdem InstitutfürParasitologie derVeterinärmedizinischenFakultätderUniversitätLeipzig UntersuchungenzumVorkommenvonEktoparasitenbeidomestiziertenund wildlebendenMeerschweinchen( Cavia spp.)sowieanpräinkaischen MeerschweinchenmumieninPeru,Südamerika Inaugural-Dissertation zurErlangungdesGradeseines Doctormedicinaeveterinariae(Dr.med.vet.) durchdieVeterinärmedizinischeFakultät derUniversitätLeipzig eingereichtvon KatharinaDittmardelaCruzgeb.Dittmar ausDresden Leipzig,2001 2 MitGenehmigungderVeterinärmedizinischenFakultätderUniversitätLeipzig Dekan: Prof.Dr.JürgenGropp,Leipzig Betreuer: Prof.Dr.RegineRibbeck,Leipzig Gutachter:Prof.Dr.TheodorHiepe,Berlin Prof.Dr.SabineRieckhoff,Leipzig Prof.Dr.KarlReinhard,Lincoln,Nebraska,USA TagderVerteidigung:14.08.2001 3 DieDissertationwurdedurchdieZusammenarbeitmitfolgendenausländischen Institutionenmöglichgemacht: FaculdaddeMedicinaVeterinaria UniversidadNacionalMayordeSanMarcos Lima,Peru Dekan:Prof.Dr.JuanEspinozaBlanco CentroMallqui Ilo,Peru Leiter:Prof.Dr.SoniaGuillèn USNavalMedicalInstituteDetachment DepartmentofEntomology Lima,Peru Leiter:Dr.MichaelZyzac UniversityofNebraska DepartmentofAnthropology Lincoln,Nebraska,U.S.A. Leiter:Prof.Dr.KarlReinhard BrighamYoungUniversity MonteL.BeanLifeScienceMuseum DepartmentofEntomology Provo,Utah,U.S.A. Leiter:Prof.Dr.MichaelWhiting DieDissertationwurdedurchdenFreundeskreisTiermedizinderUniversitätLeipzig, denDeutschenAkademischenAustauschdienst(DAAD),dieBoehringer-Ingelheim- FoundationunddieBioanthropologyFoundationfinanziellunterstützt. -

Outline Descendant Report for Joseph Peck
Outline Descendant Report for Joseph " Peck 1 Joseph " Peck b: 1638 in New Haven, Connecticut, United States, d: December 25, 1718 in Lyme, Connecticut, United States + Sarah " Parker b: October 19, 1637 in Hartford, Connecticut, United States, m: November 28, 1662 in Hartford, Connecticut, United States, d: September 14, 1726 in Lyme, Connecticut, United States ...2 Deborah " Peck b: July 31, 1672 in Lyme, Connecticut, United States, d: December 16, 1711 in New Haven, Connecticutt, United States + Daniel " Sperry b: 1665 in New Haven, Connecticut, United States, m: April 03, 1694 in New Haven, Connecticut, United States, d: April 24, 1750 in New Haven, Connecticutt, United States ......3 Ann " Spreey b: September 03, 1696 in New Haven, Connecticut + John " Wolcott b: December 15, 1696, m: December 18, 1722 in New Haven, Connecticut, United States, d: December 07, 1743 .........4 Joseph " Wolcott b: Abt. 1728 in New Haven, Connecticut, d: 1833 in Woodbridge, Connecticut + Content " Blakesly b: August 05, 1732 in Woodbridge, Connecticut, d: November 04, 1824 ............5 Abner " Wolcott b: 1745 in Derby, Connecticut, d: August 01, 1833 in Keeseville, New York, United States + Katherine " Griffen b: December 30, 1753 in Derby, Connecticut, m: January 08, 1772 in Oxford, Connecticut, United States, d: April 02, 1821 in Sorel, Québec ...............6 " Marie Elizabeth Walcott b: June 1786 in Verchères, Québec + " Joseph LaPierre b: Abt. 1782 in Verchères, Québec, m: September 21, 1807 in Verchères, Québec, d: February 08, 1850 in West Chazy, -

Witness to Sovereignty. Essays on the Indian Movement in Latin America
1 WITNESS TO SOVEREIGNTY. ESSAYS ON THE INDIAN MOVEMENT IN LATIN AMERICA . Manuscript submitted for publication to The University of Oklahoma Press, Norman, Oklahoma. December, 2003 Introduction in the Guise of a Story The Journey This book has the shape of a spiral. In it I visit, circle, revisit, and intertwine themes and issues related to the centuries -long struggle of the indigenous peoples of Latin America to survive, retain their independence, gain autonomy, and achieve higher levels of ethnic sovereignty. The writings travel a spiral path in time and places that bega n more than four decades ago in Peru where I had landed as a young immigrant following the footpath of my Italian father. There, in the northern Sechura desert, in the Central Andes, and later in the jungle valley of the Huallaga river in the company of my father, I literally discovered the awesome and startling beauty of the cultural “other”: the Indians. The incipient fascination and intrigue for indigenous exoticism did not last too long, however. It came to a sudden halt during a trip to an hacienda owned by the Church in the southern Andean region of Cusco. Poverty, hunger, exploitation, humiliation, oppression, and discrimination became soon the indelible signs of being an Indian in Peru. To the initial stage of seduction by illusory Indian exoticis m belongs my first published article describing indigenous back -strap looms (Varese 1963 -64), followed by a booklet for high -school students on the life and scientific travels in Peru of the nineteenth century Italian naturalist Antonio Raimondi (Varese 1965). -

World Bank Document
37252 Public Disclosure Authorized INTERNATIONAL RESEARCH IN AGRICULTURE Public Disclosure Authorized International Rice Research Institute (IRRI) International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT) International Center of Tropical Agriculture (CIAT) International Institute of Tropical Agriculture (IITA) Public Disclosure Authorized International Potato Center (CIP) International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) International Laboratory for Research on Animal Diseases (ILRAD) International Livestock Centre for Africa (ILCA) Consultative Group on International Agricultural Research Public Disclosure Authorized IC, CL INTERNATIONAL RESEARCH IN AGRICULTURE Consultative Group on International Agricultural Research New York, 1974 CONTENTS Preface 5 Introduction 7 International Rice Research Institute (IRRI) 16 International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT) 24 International Institute of Tropical Agriculture (IITA) 34 International Center of Tropical Agriculture (CIAT) 43 International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) 50 International Potato Center (CIP) 57 International Laboratory for Research on Animal Diseases (ILRAD) 64 International Livestock Centre for Africa (ILCA) 67 PREFACE Providing sufficient food to meet the needs of an ever-increasing world population is one of the greatest challenges mankind has ever faced. Although there are signs that efforts to slow down the rate of population growth are beginning to have success in some countries, and although the process of development itself eventually leads to slower growth, it is an inescapable conclusion that the world's population will double by early in the next century -and that of the developing countries will probably double by the year 2000. Food production must therefore be doubled in the same short time span just to maintain present-day levels of nutrition-and more than doubled if these standards are to be improved for the many millions of now undernourished people of the world. -

Peru Tribune Obituaries: 2012
Peru Tribune Obituaries: 2012 Peru Tribune, The (IN) - Monday, January 2, 2012 Beverly A. Fairchild, 81, Peru, passed away 8:15 p.m. Dec. 30, 2011 at Millers Merry Manor after an extended illness. She was born Dec. 20, 1930 in Peru to Paul Rogers and Lola (Stierwalt) Jordan. She married Clifford Fairchild Sept. 11, 1948 and he preceded her in death March 31, 2010. Beverly was a homemaker, a member of the Geology Society and a former member of the Eastern Star. She is survived by daughter Karen (husband James) Baldwin, Peru; two granddaughters Stephanie (husband John) Straub and Angeline (husband Steve) Tenhoor; four great-grandchildren J.T., Chris, Katie and Anna; and sister Nancy Herkenroder, Elkhart. She was preceded in death by her husband; parents; two sisters, Marcia and Helen; and five brothers, Paul Jr., Bob, Jack, Dick and Don. Funeral services will be 2 p.m. Wednesday, Jan. 4 at Flowers-Leedy Funeral Home with Jack Baldwin officiating. Friends may call at Flowers-Leedy from 12 p.m. until the time of services Wednesday. Peru Tribune, The (IN) - Tuesday, January 3, 2012 Ruth Butzin Schultz Ohmart, 95, of Albany, Ga. died peacefully at home on Saturday, Dec. 31, 2011, following a lengthy period of declining health. Her remains have been cremated and a memorial service will take place on today at 11 a.m. at Trinity Lutheran Church with Pastor Earl Steffens officiating. Ruth was born in Peru Dec. 21, 1916 to George and Mannie Butzin and spent much of her life there. She had been a resident of Albany since 1966 and was retired from JC Penny. -

Populism of the Twenty-First Century” Woodrow Wilson International Center for Scholars Washington, D.C
DRAFT—PLEASE CITE ONLY WITH PERMISSION Prepared for the conference “Populism of the Twenty-First Century” Woodrow Wilson International Center for Scholars Washington, D.C. October 8, 2009 Populism in Peru: From APRA to Ollanta Humala Cynthia McClintock George Washington University To one degree or another, in one form or another, populism has been not only recurrent in Peru since the 1920s, but almost constant. The persistence of populism in the country is not surprising. First, social and economic divides in Peru have been very deep, provoking intense resentments that politicians have galvanized to their advantage. The divides were deeper in Peru than in other Latin American nations because Peru was the home of one of the region’s two largest and most sophisticated indigenous civilizations and then one of Spain’s two viceroyalties; the Spanish conquest and colonial rule were especially traumatic. The divides were also deeper due to geography; in contrast to other Andean countries, Peru’s capital is on the coast, separated from the country’s indigenous peoples by some of the highest mountains of the Andes. Second, populism has persisted because, for a variety of reasons, liberal democracy has been perceived as not sufficiently successful in bridging Peru’s divides, and so frustrated Peruvians have turned to populist alternatives. Although the failures of Peru’s 1980-1990 liberal-democratic governments are the best-known, there is a long history of liberalism without social reform in Peru. The governments during the 1895-1914 “Aristocratic Republic,” of Manuel Prado (1939-1945 and 1958-1962), and Fernando Belaúnde (1963- 1968) were all elected governments (albeit with various degrees of restriction on the franchise and various promises of reform) that were perceived to be insufficiently committed to social reform. -

Planning and Housing in the Rapidly Urbanising World
968.qxd 11/3/2006 10:47 AM Page 1 TPS:R oyal Batch number: 1 CHECKLIST (must be completed before press) (Please cross through any items that are not applicable) Front board: Spine: Back board: ❑ Title ❑ Title ❑ ISBN ❑ Subtitle ❑ Subtitle ❑ Barcode ❑ Author/edited by ❑ Author/edited by Paul Jenkins, Harry Smith and Ya Ping Wang Jenkins,Paul Ping Ya Harry Smith and WORLD URBANISING THE RAPIDLY PLANNING AND HOUSING IN ❑ Series title ❑ Extra logo if required ❑ Extra logo if required Planning and Housing in the General: ❑ Book size Rapidly Urbanising World ❑ Type fit on spine CIRCULATED Date: SEEN BY DESK EDITOR: REVISE NEEDED Initial: Date: APPROVED FOR PRESS BY DESK EDITOR Initial: Date: Paul Jenkins, Harry Smith and Ya Ping Wang ,!7IA4BISBN 978-0-415-35796-8 Housing, Planning and Design Series www.routledge.com ï an informa business PC4 Royal Demy B-format Spine back edge Planning and Housing in the Rapidly Urbanising World Throughout the world there is an increasing movement of populations into urban areas and cities. As a result the demographic, economic, social and cultural characteristics of urban areas are changing, particularly in countries undergoing rapid urbanisation. Planning and Housing in the Rapidly Urbanising World explores a range of international approaches to this trend within the fields of housing and urban planning, with a particular focus on countries in the South. The impact on land use and housing is described and analysed with reference to the related issues of poverty, health and the environment. Jenkins, Smith and Wang investigate the evolving relationship between development strategies and urban issues using a series of international case studies of planning and housing in Latin America, Asia and Sub-Saharan Africa. -

Geology of Canadian Tungsten Occurrences
ECONOMIC GEOLOGY REPORT 32 GEOLOGY OF CANADIAN TUNGSTEN OCCURRENCES ROBERT MULLIGAN 1983 © Minister of Supply and Services Canada 1984 Available in Canada through authorized bookstore agents and other bookstores or by mail from Canadian Government Publishing Centre Supply and Services Canada Ottawa, Ontario, Canada KIA OS9 and from Geological Survey of Canada 601 Booth Street Ottawa, Ontario, Canada KIA OE8 A deposit copy of this publication is also available for reference in public libraries across Canada Cat. No. M43-32/1984 Canada: $10.00 ISBN 0-660-11486-0 Other countries: $12.00 Price subject to change without notice Critical Readers K.M. Dawson G.B. Leech Original manuscript received: 30 - 01 - 78 Final approved for publication: 74 - 11 -78 Preface Preface One of the objectives of the Geological Survey of L'une des preoccupations majeures de la Commission Canada is to develop a national data base concerning mineral geologique du Canada est I'amelioration constante d'une base occurrences from which evaluations of the distribution and de donnees nationale des venues minerales qui permet de nature of our non-hydrocarbon mineral resources can be juger d'une fa<;on rationnelle la distribution spatiale et la made. The results of detailed studies on metallic and nature des ressources minerales autres que les hydrocarbures. nonmetallic elements of economic importance to Canada are Les resultats detailles d'etudes sur les elements metalliques published by the Survey in the Economic Geology Report et non metalliques qui revetent une importance economique series, which in the past decade has included reports on pour Ie Canada ont ete publies par la Commission dans la titanium, vanadium, tin and tantalum. -
Odebrecht Finance Ltd
U.S.$500,000,000 Odebrecht Finance Ltd. (incorporated with limited liability in the Cayman Islands) 6.00% Notes due 2023 Unconditionally and Irrevocably Guaranteed by Construtora Norberto Odebrecht S.A. (incorporated in the Federative Republic of Brazil) Odebrecht Finance Ltd., or the issuer, is offering U.S.$500,000,000 aggregate principal amount of its 6.00% notes due 2023, or the notes, bearing interest at 6.00% per year. The notes will mature on April 5, 2023. Interest on the notes will accrue from April 5, 2011 and will be payable on April 5 and October 5 of each year, commencing on October 5, 2011. The issuer or the guarantor may, at its option, redeem the notes, in whole or in part from time to time, at any time, by paying a “make whole” redemption price equal to the greater of (1) 100% of their principal amount and (2) the applicable “make whole” amount described under “Terms and Conditions— Optional Redemption,” in each case plus accrued and unpaid interest and additional amounts, if any to but excluding the redemption date. The issuer or the guarantor may also redeem the notes in whole, but not in part, at a price equal to 100% of their principal amount plus accrued and unpaid interest to the redemption date at any time upon the occurrence of specified events regarding Brazilian or Cayman Islands tax law, as set forth in this offering memorandum. The issuer or the guarantor will be required to repurchase all of the notes at 101% of their principal amount upon the occurrence of a change of control that results in a ratings decline of the notes. -

Construtora Norberto Odebrecht SA
http://www.oblible.com U.S.$250,000,000 Odebrecht Finance Ltd. (incorporated with limited liability in the Cayman Islands) 7.50% Perpetual Notes Unconditionally and Irrevocably Guaranteed by Construtora Norberto Odebrecht S.A. (incorporated in the Federative Republic of Brazil) ______________ Odebrecht Finance Ltd., or the issuer, is offering U.S.$250,000,000 aggregate principal amount of its 7.50% perpetual notes pursuant to this offering, or the new notes. The new notes are additional notes issued under the indenture, dated as of September 14, 2010, pursuant to which the issuer initially issued and sold U.S.$500,000,000 aggregate amount of 7.50% perpetual notes, or the initial notes. The new notes have identical terms and conditions as the initial notes, other than the issue date and issue price, and are consolidated and form a single series with, and vote together as a single class with, the initial notes. Although the new notes issued pursuant to Rule 144A, or the new 144A notes, are fungible with and listed together with the initial notes issued pursuant to Rule 144A, or the initial 144A notes, shortly after the issue date of the new notes, the new notes issued pursuant to Regulation S, or the new Reg S notes, have different CUSIP and ISIN numbers and Common Code from the initial notes issued pursuant to Regulation S, or the initial Reg S notes. The new Reg S notes will be maintained under such temporary CUSIP and ISIN numbers and Common Code during a 40- day distribution compliance period commencing on the issue date and ending on December 19, 2011. -
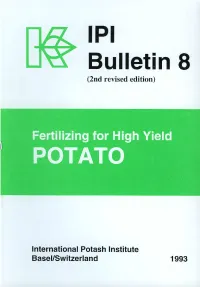
IPI Bulletin 8 (2Nd Revised Edition)
IPI Bulletin 8 (2nd revised edition) Ak International Potash Institute Basel/Switzerland 1993 IPI-Bulletin No. 8 (2nd revised edition) Potato Fertilizers for Yield and Quality S. Perrenoud, Ing. agr. International Potash Institute B asel/S witzerland gInternational Potash Institute P.O. Box 1609 CH-4001 Basel/Switzerland 1993 C All rights held by: International Potash Institute P.O. Box 1609 CH-4001 Basel/Switzerland Phone: (41) 61 261 29 22/24 Telefax: (41) 61 261 29 25 Printing: Imprimerie Brinkmann, Mulhouse/France Contents Page Introduction 7 1 The importance of the potato crop 8 1.1 Importance in relation to other principal crops 8 1.2 Area planted, production and yield 1948/52 and 1989 9 1.3 Geographical spread of potato growing 10 1.4 Utilization of the crop 10 2 Nutrient requirement of the crop 13 2.1 Uptake of nutrients 13 2.2 Removal of nutrients in tubers 13 2.3 Pattern of nutrient uptake 15 3 The effects of fertilizers on growth and yield 15 3.1 Growth 15 3.1.1 Leaf area and photosynthesis 15 3.1.2 Tuber initiation 15 3.1.3 Other aspects of growth 16 3.2 Yield 16 3.2.1 Nitrogen 16 3.2.2 Phosphorus 17 3.2.3 Potassium 17 3.2.3.1 Effect of the form of potash 18 3.2.4 Magnesium 18 3.2.5 Trace elements 18 3.2.6 Nutrient interactions 18 3.2.7 Yield components 18 3 3.3 Factors affecting yield response to fertilizers 21 3.3.1 Variety 21 3.3.2 Planting density 22 3.3.3 Previous cropping 22 3.3.4 Soil nutrient content 22 3.3.5 Soil moisture 22 3.3.6 Farmyard manure 26 3.3.7 Duration of experiments 26 4 Effects of fertilizers on quality