Informe Final
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
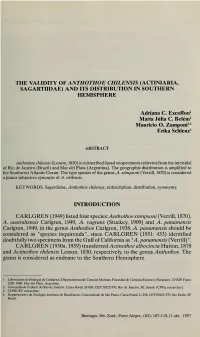
The Validity of Anthothoe Chilensis (Actiniaria, Sagartiidae) and Its Distribution in Southern Hemisphere
. THE VALIDITY OF ANTHOTHOE CHILENSIS (ACTINIARIA, SAGARTIIDAE) AND ITS DISTRIBUTION IN SOUTHERN HEMISPHERE Adriana C. Excoffon^ Maria Júlia C. Belém^ Maurício O. Zamponi^'^ Erika Schlenz^ ABSTRACT Anthothoe chilemis (Lesson, 1830) is redescribed based on specimens collected from the intertidal of Rio de Janeiro (Brazil) and Mar dei Plata (Argentina). The geographic distribution is amplified to the Southwest Atlantic Ocean. The type species of the genus, A. stimpsoni (Verrill, 1870) is considered a junior subjective synonym of A. chilensis. KEYWORDS. Sagartiidae, Anthothoe chilensis, redescription, distribution, synonymy. INTRODUCTION CARLGREN (1949) listed four species: Anthothoe stimpsoni (Verrill, 1870), A. austraUensis Carlgren, 1949, A. vagrans (Stuckey, 1909) and A. panamensis Carlgren, 1949, in the genus Anthothoe Carlgren, 1938. A. panamensis should be considered as "species inquirenda", since CARLGREN (1951: 433) identified doubtfuUy two specimens from the Gulf of California as "A. panamensis (Verrill) " CARLGREN (1950a, 1959) ixdinsíexveá Actinothoe albocincta Hutton, 1878 and Actinothoe chilensis Lesson, 1830, respectively, to the genus Anthothoe. The genus is considered as endemic to the Southern Hemisphere. 1 Laboratório de Biologia de Cnidarios. Departamento de Ciências Marinas. Faculdad de Ciências Exactas y Naturales. UNMP. Funes 3250. 7600. Mar dei Plata. Argentina. 2. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Caixa Postal 24.030; CEP 20522-970, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. (CNPq researcher). 3. CONICET researcher. 4. Departamento de Zoologia. Instituto de Biociências, Universidade de São Paulo, Caixa Postal 1 1 .294; CEP 05422-970, São Paulo, SP, Brasil. Iheringia, Sér. Zool., Porto Alegre, (82): 107-1 18,1 1 abr. 1997 108 EXCOFFQN; BELÉM; ZAMPONI & SCHLENZ This paper deals with the redescription ofA. -

Estudio De Las Toxinas De La Anémona De Mar Anthothoe Chilensis (Lesson
! !" ## $# %& '()* % $"+ ,"* ! "# $! %!$ &! ! ' ( !) $ * - . / 0 +' * , * * * 1 2 3 4)) 7 7 2 0 5 7 4 7 6 6 5 5 7 8 7 5 87 7 E 7 6-5 0 2 9 7 7 22 47 6-5 0 7 22 474 6-5 2 9 7 22 7 5 5 7 7 24 $: ;<,$ $$ ! !" 24 %& '()* 27 2$ ;! $ ="$ " !" 29 7 5 >5 7 7 32 ?77 5 680 7 32 ?747 5 6 5 7 32 ?7(7 >5 35 2"="$< !" 35 "$$! $ $ 37 "$$! $ @ !7 37 A 38 @$$< ="B 38 $"@" , =$"! %2 01 * 39 $$< $";#" 39 2"; $: #!B$ 39 2"; $: @@=A$ 39 2"; $: ="B$ 3E C $ "D !" 3E 5 #="; = % $$< @A$$*7 3E 7 5 7 42 "$$! & E$ $ $ C @ ! 42 $"@" , =$"! %2 01 * 44 $$< $";#" 45 2"; $: #!B$ 46 2"; $: @@=A$ 47 2"; $: ="B$ 48 C $ "D !" 49 5 #="; = % $$< @A$$*7 56 7 8 7 5E "$$! $ $ C @ !+ 5E $"@" , =$"! %2 0F * 62 $$< $";#" 62 $: #!B$ C @@=A$ 63 $: ="B$+ 64 5$ "D !" 64 E="; = " ; 66 7 7 6E 7 72 660 9 7 7 7 74 DEDICATORIA Mis padres Juan y Yojana, que son mis mejores guías Mis hermanos Sara, Juan y Yanet amigos incondicionales Mis abuelitas Mercedes Rosas por todo su cariño y consejos, y Luz Garcés A la memoria de mis abuelitos Melecio Quiroz y Jorge Garrido Por su ejemplo de perseverancia y optimismo… -'% (. */ 0 $1 ! " - 2 ! !" ## $# %& '()* % $"+ ,"* 3 -'% (. */ 0 $1 ! " - 0 5 0 5 Agradezco a Dios por la oportunidad de haber realizado y terminado satisfactoriamente este proyecto y por haber puesto en mi camino muchas personas extraordinarias que me han apoyado desinteresadamente. A mis padres Juan y Yojana, a mis hermanos Sara, Juan y Yanet, por su paciencia y comprensión en la espera de la culminación de este trabajo. -

CAMUS PATRICIO.Pmd
Revista de Biología Marina y Oceanografía Vol. 48, Nº3: 431-450, diciembre 2013 DOI 10.4067/S0718-19572013000300003 Article A trophic characterization of intertidal consumers on Chilean rocky shores Una caracterización trófica de los consumidores intermareales en costas rocosas de Chile Patricio A. Camus1, Paulina A. Arancibia1,2 and M. Isidora Ávila-Thieme1,2 1Departamento de Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Casilla 297, Concepción, Chile. [email protected] 2Programa de Magister en Ecología Marina, Facultad de Ciencias, Universidad Católica de la Santísima Concepción, Casilla 297, Concepción, Chile Resumen.- En los últimos 50 años, el rol trófico de los consumidores se convirtió en un tópico importante en la ecología de costas rocosas de Chile, centrándose en especies de equinodermos, crustáceos y moluscos tipificadas como herbívoros y carnívoros principales del sistema intermareal. Sin embargo, la dieta y comportamiento de muchos consumidores aún no son bien conocidos, dificultando abordar problemas clave relativos por ejemplo a la importancia de la omnivoría, competencia intra-e inter-específica o especialización individual. Intentando corregir algunas deficiencias, ofrecemos a los investigadores un registro dietario exhaustivo y descriptores ecológicos relevantes para 30 especies de amplia distribución en el Pacífico sudeste, integrando muestreos estacionales entre 2004 y 2007 en 4 localidades distribuidas en 1.000 km de costa en el norte de Chile. Basados en el trabajo de terreno y laboratorio, -

Biodiversity of Chilean Sea Anemones (Cnidaria: Anthozoa): Distribution Patterns and Zoogeographic Implications, Including New Records for the Fjord Region*
Invest. Mar., Valparaíso, 34(2): 23-35, 2006 Biogeography of Chilean sea anemones 23 Biodiversity of Chilean sea anemones (Cnidaria: Anthozoa): distribution patterns and zoogeographic implications, including new records for the fjord region* Verena Häussermann Fundación Huinay, Departamento de Biología Marina, Universidad Austral de Chile Casilla 567, Valdivia, Chile ABSTRACT. The present paper provides a complete zoogeographical analysis of the sea anemones (Actiniaria and Corallimorpharia) of continental Chile. The species described in the primary literature are listed, including depth and distribution records. Records and the taxonomic status of many eastern South Pacific species are doubtful and need revision and confirmation. Since 1994, we have collected more than 1200 specimens belonging to at least 41 species of Actiniaria and Corallimorpharia. We sampled more than 170 sites along the Chilean coast between Arica (18°30’S, 70°19’W) and the Straits of Magellan (53°36’S, 70°56’W) from the intertidal to 40 m depth. The results of three recent expeditions to the Guaitecas Islands (44°S) and the Central Patagonian Zone (48°-52°S) are included in this study. In the fjord Comau, an ROV was used to detect the bathymetrical distribution of sea anemones down to 255 m. A distribution map of the studied shallow water sea anemones is given. The northern part of the fjord region is inhabited by the most species (27). The results show the continuation of species characteristic for the exposed coast south of 42°S and the joining of typical fjord species at this latitude. This differs from the classical concept of an abrupt change in the faunal composition south of 42°S. -

Andresquesadasattert
Universidad de Costa Rica Facultad de Ciencias Escuela de Biología Tesis presentada para optar el grado de Licenciatura en Biología con énfasis en Zoología Ecología trófica de la anémona de mar Anthopleura nigrescens (Cnidaria: Actiniaria) Andrés José Quesada Satterthwaite A64528 Ciudad Universitaria Rodrigo Facio 2013 MIEMBROS DEL TRIBUNAL __________________________ Jorge Cortés Núñez, Dr. Tutor de tesis __________________________ Álvaro Morales Ramírez, Dr. Miembro del Tribunal __________________________ Fabián Acuña, Dr. Lector __________________________ Javier Trejos Zelaya, Dr. Decano de la Facultad de Ciencias ___________________________ Rita Vargas Castillo, M.Sc. Lectora ii AGRADECIMIENTOS Primero, quiero agradecer a mi madre y a mi padre, que me apoyaron inmensamente a través de todos estos años de carrera. Muchas gracias por creer en mí. Segundo, no hubiera podido realizar esta tesis sin la ayuda de muchas personas, las cuales mencionaré a continuación. Le agradezco muchísimo a Marco Corrales, Karla Conejo, Amandine Bourg, Allan Carrillo y Steven Zamora por la ayuda brindada en las giras de exploración y colecta. Su apoyo y compañía fue invaluable. Una parte vital de esta tesis fue la identificación de las presas que se encontraban en los celenterones de las anémonas. Quiero agradecerle profundamente a Marco Corrales, Victoria Bogantes, Allan Carrillo, Steven Zamora, Jeffrey Sibaja, Kimberly García y Rita Vargas por su valiosa y paciente ayuda con la identificación de organismos que generalmente estaban fragmentados y semidigeridos, lo cual no fue tarea fácil. Cabe destacar que fue indispensable el uso de las instalaciones y equipo del CIMAR. También quiero agradecerle a Jorge Cortés, Fabián Acuña y Rita Vargas por la revisión del manuscrito y por sus valiosos consejos. -

ASFIS ISSCAAP Fish List February 2007 Sorted on Scientific Name
ASFIS ISSCAAP Fish List Sorted on Scientific Name February 2007 Scientific name English Name French name Spanish Name Code Abalistes stellaris (Bloch & Schneider 1801) Starry triggerfish AJS Abbottina rivularis (Basilewsky 1855) Chinese false gudgeon ABB Ablabys binotatus (Peters 1855) Redskinfish ABW Ablennes hians (Valenciennes 1846) Flat needlefish Orphie plate Agujón sable BAF Aborichthys elongatus Hora 1921 ABE Abralia andamanika Goodrich 1898 BLK Abralia veranyi (Rüppell 1844) Verany's enope squid Encornet de Verany Enoploluria de Verany BLJ Abraliopsis pfefferi (Verany 1837) Pfeffer's enope squid Encornet de Pfeffer Enoploluria de Pfeffer BJF Abramis brama (Linnaeus 1758) Freshwater bream Brème d'eau douce Brema común FBM Abramis spp Freshwater breams nei Brèmes d'eau douce nca Bremas nep FBR Abramites eques (Steindachner 1878) ABQ Abudefduf luridus (Cuvier 1830) Canary damsel AUU Abudefduf saxatilis (Linnaeus 1758) Sergeant-major ABU Abyssobrotula galatheae Nielsen 1977 OAG Abyssocottus elochini Taliev 1955 AEZ Abythites lepidogenys (Smith & Radcliffe 1913) AHD Acanella spp Branched bamboo coral KQL Acanthacaris caeca (A. Milne Edwards 1881) Atlantic deep-sea lobster Langoustine arganelle Cigala de fondo NTK Acanthacaris tenuimana Bate 1888 Prickly deep-sea lobster Langoustine spinuleuse Cigala raspa NHI Acanthalburnus microlepis (De Filippi 1861) Blackbrow bleak AHL Acanthaphritis barbata (Okamura & Kishida 1963) NHT Acantharchus pomotis (Baird 1855) Mud sunfish AKP Acanthaxius caespitosa (Squires 1979) Deepwater mud lobster Langouste -

Diseño Del Estudio Regional Oceanográfico Y De Línea Base De La Biodiversidad Y Recursos Pesqueros, De Las Zonas Intermareal, Estuarina Y Marina
DISEÑO DEL ESTUDIO REGIONAL OCEANOGRÁFICO Y DE LÍNEA BASE DE LA BIODIVERSIDAD Y RECURSOS PESQUEROS, DE LAS ZONAS INTERMAREAL, ESTUARINA Y MARINA INFORME DE AVANCE N° 2 PROSPECTIVA LOCAL CONSULTORES LTDA 20/03/15 TABLA DE CONTENIDOS 1. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 4 1.1. PROBLEMA ESPECÍFICO ................................................................................................ 4 1.2. SOLUCIÓN PLANTEADA ................................................................................................ 5 1.3. OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA ............................................................................. 6 2. BRECHAS Y REQUERIMIENTOS PARA LA INVESTIGACIÓN PRIMARIA ......................................... 7 2.1. METODOLOGÍA ............................................................................................................... 7 2.2. RESULTADOS DE LA SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES ABIÓTICOS ................................................................................................. 11 2.3. SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS COMPONENTES BIÓTICOS 15 2.4. CARACTERÍSTICAS SOCIOECONÓMICAS Y PRODUCTIVAS DEL BORDE COSTERO .................................................................................................................................... 40 3. PERFIL DEL PROYECTO............................................................................................................... 49 4.1. -
Diversity of Benthic Marine Mollusks of the Strait of Magellan, Chile
ZooKeys 963: 1–36 (2020) A peer-reviewed open-access journal doi: 10.3897/zookeys.963.52234 DATA PAPER https://zookeys.pensoft.net Launched to accelerate biodiversity research Diversity of benthic marine mollusks of the Strait of Magellan, Chile (Polyplacophora, Gastropoda, Bivalvia): a historical review of natural history Cristian Aldea1,2, Leslie Novoa2, Samuel Alcaino2, Sebastián Rosenfeld3,4,5 1 Centro de Investigación GAIA Antártica, Universidad de Magallanes, Av. Bulnes 01855, Punta Arenas, Chile 2 Departamento de Ciencias y Recursos Naturales, Universidad de Magallanes, Chile 3 Facultad de Ciencias, Laboratorio de Ecología Molecular, Departamento de Ciencias Ecológicas, Universidad de Chile, Santiago, Chile 4 Laboratorio de Ecosistemas Marinos Antárticos y Subantárticos, Universidad de Magallanes, Chile 5 Instituto de Ecología y Biodiversidad, Santiago, Chile Corresponding author: Sebastián Rosenfeld ([email protected]) Academic editor: E. Gittenberger | Received 19 March 2020 | Accepted 6 June 2020 | Published 24 August 2020 http://zoobank.org/9E11DB49-D236-4C97-93E5-279B1BD1557C Citation: Aldea C, Novoa L, Alcaino S, Rosenfeld S (2020) Diversity of benthic marine mollusks of the Strait of Magellan, Chile (Polyplacophora, Gastropoda, Bivalvia): a historical review of natural history. ZooKeys 963: 1–36. https://doi.org/10.3897/zookeys.963.52234 Abstract An increase in richness of benthic marine mollusks towards high latitudes has been described on the Pacific coast of Chile in recent decades. This considerable increase in diversity occurs specifically at the beginning of the Magellanic Biogeographic Province. Within this province lies the Strait of Magellan, considered the most important channel because it connects the South Pacific and Atlantic Oceans. These characteristics make it an interesting area for marine research; thus, the Strait of Magellan has histori- cally been the area with the greatest research effort within the province. -

The Cnidae of the Acrospheres of the Corallimorpharian Corynactis Carnea (Studer, 1878) (Cnidaria, Corallimorpharia, Corallimorp
Belg. J. Zool., 139 (1) : 50-57 January 2009 The cnidae of the acrospheres of the corallimorpharian Corynactis carnea (Studer, 1878) (Cnidaria, Corallimorpharia, Corallimorphidae): composition, abundance and biometry Fabián H. Acuña 1 & Agustín Garese Departamento de Ciencias Marinas. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Universidad Nacional de Mar del Plata. Funes 3250. 7600 Mar del Plata. Argentina. 1 Researcher of CONICET. Corresponding author : [email protected] ABSTRACT. Corynactis carnea is a common corallimorpharian in the southwestern Atlantic Ocean, particularly in the Argentine Sea, and possesses spherical structures called acrospheres at the tips of its tentacles, characterized by particular cnidae. Twelve specimens were collected to identify and measure the types of cnidae present in the acrospheres, to estimate their abundance and to study the biometry of the different types. The cnidae of the acrospheres are spirocysts, holotrichs, two types of microbasic b-mas- tigophores and two types of microbasic p-mastigophores. Spirocysts were the most abundant type, followed by microbasic p-mas- tigophores and microbasic b-mastigophores; holotrichs were the least abundant. The size of only the spirocysts fitted well to a nor- mal distribution; the other types fitted to a gamma distribution. A high variability in length was observed for each type of cnida. R statistical software was employed for statistical treatments. The cnidae of the acrospheres of C. carnea are compared with those of other species of the genus . KEY WORDS : cnidocysts, biometry, acrospheres, Corallimorpharia, Argentina. INTRODUCTION daria. They vary in terms of their morphology and their functions, which include defence, aggression, feeding and The Corallimorpharia form a relatively small, taxo- larval settlement (F RANCIS , 2004). -

Caracterización Preliminar De Los Predios Chaihuín-Venecia, Cordillera De La Costa, Décima Región PDF 3.29 MB
CARACTERIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS PREDIOS CHAIHUÍN-VENECIA, CORDILLERA DE LA COSTA DÉCIMA REGIÓN Aldo Farías David Tecklin WWF Chile Valdivia, noviembre 2003 Documento Nº 6 Serie de Publicaciones WWF Chile Programa Ecoregión Valdiviana CARACTERIZACIÓN PRELIMINAR DE LOS PREDIOS CHAIHUÍN-VENECIA, CORDILLERA DE LA COSTA DÉCIMA REGIÓN Aldo Farías David Tecklin WWF Chile Valdivia, noviembre 2003 Documento Nº 6 Serie de Publicaciones WWF Chile Programa Ecoregión Valdiviana CARLOS ANWANDTER 624, CASA 4, VALDIVIA, CHILE. FONO 56-63-244590 FAX: 56-63-222749 WWW.WWF.CL Serie de Documentos Técnicos - Caracterización preliminar de los predios Chaihuín y Venecia Antecedentes Generales Los predios Chaihuín y Venecia se encuentran ubicados aproximadamente a 40 Km. al Sur- Oeste de la ciudad de Valdivia, entre el río Chaihuín y el río Bueno. Es decir entre los paralelos 39º56´22´´ y los 40º13´35´´ de latitud sur y los meridianos 73º40´35´´ y 73º28´57´´ de longitud oeste (Figura 1). Los predios abarcan aproximadamente 39 km. de costa y tienen una superficie aproximada de 59.700 ha, de las cuales un 83% corresponde a bosque nativo, principalmente del tipo forestal siempreverde y alerce, y un 7.8%, a plantaciones de Eucaliptus spp., las cuales se ubican principalmente en la cuencas del río Chaihuín y Colún. Figura 1: Localización de los Predios Chaihuín y Venecia Serie de Documentos Técnicos - Caracterización preliminar de los predios Chaihuín y Venecia 1. Predios Chaihuín y Venecia Los predios Chaihuín y Venecia constan de las siguientes superficies: Tabla 1: Superficie Lote en los predios Chaihuín y Venecia Nombre Predio Superficie (ha) Chaihuín Sector 1 20120 Chaihuín Sector 2 1976 Venecia 37556 Total 59652 Figura 2: Lotes en los predios Chaihuín y Venecia 2. -

Acanthopleura Echinata (BARNES, 1824)
Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg. Bruxelles Bull. K. Belg. Inst. Nat. Wet. Brussel 20-VI-1980 52 1 BIOLOGIE 1 16 POLYPLACOPHORES CHILIENS ET BRESILIENS PAR Eugene LELOUP (Bruxelles) (Avec 3 planches hors-texte et 6 figures dans le texte) I. - POLYPLACOPHORES CHILIENS Ces polyplacophores proviennent de Ia cote du Chili. lis m'ont ete con fies, pour determination, par Dr. Eduardo JARAMILLO (Institudo de Zoologia, Universidad Austral de Chile, Valdivia, Chile). Ils furent recoltes par les professeurs et eleves de cet institut. ESPECES OBSERVEES Acanthopleura echinata (BARNES, 1824) LELOUP, E., 1956, p. 55-58, fig. 28, 29 (bibliographie) - STUARDO, F., 1959, p. 145, 146. Los Molles, 27-1-71: 2 spec. = 75/47(10); 55/30(8) - 30-VII-71: 4 spec = 193/120(30); 180/110(25); 153/85(20); 150/90(20) (1). (1) De nombreux specimens etant plus ou moins enroules, les longueurs et largeurs furent prises depuis le bord anterieur jusqu'au bard posn!rieur (ceinture comprise), en suivant le profil dorsal (fig. 1). Mensurations, en mm : L/1 (C) = L = longueur totale, I = largeur totale, (C) = ceinture largeur totale - Diss. = specimen disseque. 2 E. LELOUP 52, 16 1b 1a L L ... ----- .... ,. ,.,. -- .. , , ........ ,. ' \ , \ , " \ , \ I \ I I I I I I I I I ' L ~ ' ' ~ L 2 L 3 Fig. 1. - Mensurations en mm : LL = longueur, II = largeur, C = ceinture. Fig. 2. - Schemas superposes de valves intermediaires de Tonicia : A (---) disjuncta d'apres H . PILSBR Y, 1892, Pl. 39, fi g. 39- B( ) smithi sp. n., valve V, X 2. Fig. 3. - Tonicia smithi sp. n., tegmentum II et V, X 3,2. -

Mollusca: Polyplacophora)
Research Ideas and Outcomes 6: e60446 doi: 10.3897/rio.6.e60446 Project Report Large-scale project ‘Chiton of the Mexican Tropical Pacific’: Chiton articulatus (Mollusca: Polyplacophora) Omar Hernando Avila-Poveda ‡, § ‡ Facultad de Ciencias del Mar (FACIMAR), Universidad Autonoma de Sinaloa (UAS), Mazatlan, Sinaloa, Mexico § Direccion de Catedras-CONACYT, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia (CONACYT), Ciudad de Mexico, Mexico Corresponding author: Omar Hernando Avila-Poveda ([email protected]) Reviewable v 1 Received: 06 Nov 2020 | Published: 10 Nov 2020 Citation: Avila-Poveda OH (2020) Large-scale project ‘Chiton of the Mexican Tropical Pacific’: Chiton articulatus (Mollusca: Polyplacophora). Research Ideas and Outcomes 6: e60446. https://doi.org/10.3897/rio.6.e60446 Abstract The marine mollusc, commonly called sea cockroach or chiton Chiton articulatus, is a mollusc belonging to the group known as Polyplacophora because its shell is composed of eight individual plates. This mollusc inhabits the rocky intertidal shore of the Mexican Tropical Pacific, where it is endemic. It has ecological, but also economic, importance. Ecologically, it is the preferred food of the snail Plicopurpura pansa, a protected species, in the cultural heritage of the country. Additionally, it is a basibiont (generates substrate for other individuals) that maintains the biodiversity of the Region. Economically, it has changed from artisanal consumption to become a culinary tourist attraction, offered at restaurants as an exotic and aphrodisiac dish, in tourist places like Huatulco or Acapulco. Despite being an exploited resource for decades, little is known about its life history. The Mexican Authorities have not yet recognised this mollusc as a fishing resource, so that it does not have any law that controls its extraction, sale and consumption, putting at risk the recruitment, survival and permanence of this species.