Tomo CXLIII – 2007
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

España, Cuba Y Marruecos: Masonería, Identidades Y
ESPAÑA, CUBA Y MARRUECOS. MASONERÍA, IDENTIDADES Y CONSTRUCCIÓN NACIONAL ESPAÑA, CUBA Y MARRUECOS. MASONERÍA, 2011 IDENTIDADES Y CONSTRUCCIÓN NACIONAL1 P O R MANUEL DE PAZ SÁNCHEZ universitaria, RESUMEN Biblioteca El presente estudio es un intento de aproximación al papel jugado por la masonería en la construcción nacional de dos ex-colonias españolas: Cuba y Marruecos, durante el último tercio del siglo XIX y primer cuarto del si- ULPGC. glo XX. Se trata de una primera exploración de un tema de gran interés intercultural, social y político. Se parte de la base de considerar a la maso- por nería como crisol de culturas y, por ello, se yuxtaponen ambos procesos, el cubano y el marroquí, al objeto de realizar futuros estudios comparativos. Se comprueba la difícil integración del ciudadano negro en Cuba, mientras que en Marruecos los masones tratan de crear una comunidad multicultural ba- realizada sada en la tolerancia y la fraternidad, aunque se rechaza el nacionalismo. Palabras clave: Masonería, España, Cuba, Marruecos, nacionalismo. ABSTRACT Digitalización The present study is an attempt of approximation to the role played by the Freemasonry in the national construction of two Spanish ex-colonies: autores. Cuba and Morocco, during the last third of the 19th century and the first quarter of the 20th century. It is a question of the first exploration of a topic los of great intercultural, social and political interest. It splits of the base of considering the Freemasonry to be a crucible of cultures (melting pot) and, for this reason, both processes are juxtaposed, the Cuban and the Moroccan, in order to realize future comparative studies. -

Otras Historias De La Radio
37121 Recensions 7/6/06 12:58 Página 265 View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE Q UADERNS D’HISTÒRIA DE L’ENGINYERIA providedVOLUM by UPCommons. VII 2006 Portal del coneixement obert de la UPC OTRAS HISTORIAS DE LA RADIO Guillermo Lusa Monforte [email protected] SÁNCHEZ MIÑANA, Jesús (2004) La introducción de las radiocomunicaciones en España (1896-1914), Cuadernos de Historia de las Telecomunicaciones, nº 3, Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación, Univer- sidad Politécnica de Madrid, FUNDETEL, 187 páginas. No son muy abundantes los trabajos relativos a la historia de las teleco- municaciones en España1. Y todavía son menos los que proceden de los pro- pios técnicos de la especialidad. Por eso hay que saludar la iniciativa de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación de la Uni- versidad Politécnica de Madrid, que ha alumbrado una interesante colección de monografías –los Cuadernos de Historia de las Telecomunicaciones– de la que en este volumen de Quaderns se reseñan sus números 3 y 4. Jesús Sánchez Miñana es un ingeniero de Telecomunicación que tiene ya una obra valiosa en el campo de la historia de esta técnica –que los lectores de Quaderns ya conocen parcialmente2– y que ahora se enriquece con el tra- bajo que estamos reseñando. En el período analizado por Sánchez Miñana, las radiocomunicaciones en España se circunscribían casi exclusivamente a lo que entonces se denomi- 1 Sobre la historia del telégrafo, véanse el libro de Sebastián Olivé reseñado en este mismo volumen de Quaderns, así como CAPEL, Horacio; TATJER, Mercè (1994) “La organización de la red telegráfica española”. -

La Monarquía Del 7 De Agosto De 1915, Nº
/ Suscripción * j* Redacción > MADRID Y PROVINCIAS 9 J> Y Administración Semestre.. 2,60 ptas. Paseo de Recoletos, 5, 5,00 id. «sccccc: TELEFONO 3.415 t A JA JA EXTRANTERO A P A R T A D O 408 XXXXXCCX: ,Ai5o 18 francos. Los giros á cargo del A los vendedores y co- sttscriptor jA Tarifa de ffcsponsales, 25 ejem anuncios en la octava .0 jA JA plana J- ^ jA plares 75 céntimos : Director-Propietario; BENIGNO VAREld > Pagos adelantados ^ Número atrasado 1 0 céntimos. Se publica los sábados. Número del dia S céntimos No sc devuelven los Brlfculos y foleapeflas Toda la correspondencia debe ser dirigida A Ñ O V O que nos manden espon láncamenle y no se publiquenI, 0 Madrid, 7 flgosío de 1915 Q al DIRECTOR-PROPIETARIO ) N ü m . 231 nete á los hombres pnnidt naales que tu- ee)::.’ ,l de los navieras, en el interior, ve- trato á que ba estado sometida por sus diver cesitaba España para s.lvar la situ ción de U.tklo por la p s fuera r dentro de las fron- sos dominadores, todo ha sido bastante para n Y [I hoy, tan fccnnii. en ¡ncidiiites y peligros. Por eso el pueblo español eleva cons- borrar sus pasadas culpas y surgir limpia de mm mimGracias al Gobierno. España ve trsiiz-r-- ellas saliendo del Purgatorio en que yace. ’iiiili .jenfe su adhesió i til Sr. Dato y le su vida en absoluta tranquilidad. le/os deí con su comianza p ra que pueda ante Pero como Hamlet, su problema está en Si puede ,,/g a n Gobierno Ví.nagLijriarsi- «ser ó no ser» y para que sea no ha de re trágico espectáculo de i :S batalle: Ubre '! !•' exclamar : «Señor, ia Patria me aco it su actuación acertada en momentos dt sultar suficiente la ocupación de Varsovia, de los conflictos interiores a que condcn; ge ■ ■■■/ entusi smo porque supe interpretar jiciUs, lo es, sin disputa, et que presid- aunque algunos asi lo imaginen, ni "aún llana el truncamiento de la inda comercial. -

Radio, Revolution, and the Mexican State, 1897-1938
UNIVERSITY OF OKLAHOMA GRADUATE COLLEGE WIRELESS: RADIO, REVOLUTION, AND THE MEXICAN STATE, 1897-1938 A DISSERTATION SUBMITTED TO THE GRADUATE FACULTY in partial fulfillment of the requirements for the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY By JOSEPH JUSTIN CASTRO Norman, Oklahoma 2013 WIRELESS: RADIO, REVOLUTION, AND THE MEXICAN STATE, 1897-1938 A DISSERTATION APPROVED FOR THE DEPARTMENT OF HISTORY BY ______________________________ Dr. Terry Rugeley, Chair ______________________________ Dr. Sterling Evans ______________________________ Dr. James Cane-Carrasco _______________________________ Dr. Alan McPherson _______________________________ Dr. José Juan Colín © Copyright by JOSEPH JUSTIN CASTRO 2013 All Rights Reserved. Acknowledgements There are a number of people who have aided this project, my development as a professional scholar, and my success at the University of Oklahoma. I owe a huge debt to Dr. Terry Rugeley, my advisor and mentor for the last four and a half years. From my first day at the University of Oklahoma he encouraged me to pursue my own interests and provided key insights into the historian’s craft. He went out of his way to personally introduce me to a number of archives, people, and cities in Mexico. He further acquainted me with other historians in the United States. Most importantly, he gave his time. He never failed to be there when I needed assistance and he always read, critiqued, and returned chapter drafts in a timely manner. Dr. Rugeley and his wife Dr. Margarita Peraza-Rugeley always welcomed me into their home, providing hospitality, sound advice, the occasional side job, and friendship. Thank you both. Other professors at OU helped guide my development as a historian, and their assistance made this dissertation a stronger work. -

Manuel Iradier Bulfy Ludwig Salvator of Austria
MANUEL IRADIER BULFY VITORIA-GASTEIZ, SPAIN 1854 - VALSAÍN, SEGOVIA, SPAIN, 1911 At age fourteen, Manuel Iradier, impassioned with the African fever that ran across the continent, made public during a conference his plans to venture into Equatorial Africa, a project he shared with the famous explorer Henry Stanley, correspondent at the Carlist War for The New York Herald. In 1873, his dream finally came true and he travelled to the Dark Continent. The experience of that four-year stay with his family (during which malaria claimed the life of his daughter) still has echoes in today’s Tropical Africa. A few years later, after getting more funds, he returned to the region, and the result of that second travel was the annexation to Spain of what today is Equatorial Guinea. Back again in Spain, he developed several inventions (an automatic water meter, typographical improvements, accessories for photography) and became interested in astronomy (he kept up an intense correspondence with Camille Flammarion). Iradier was a real-life character from the books of Verne, and stood out over his contemporaries thanks to his utmost respect for indigenous peo- ples and cultures. He died due to health issues originated during his African adventures. LUDWIG SALVATOR OF AUSTRIA FLORENCE, ITALY, 1847 - BRANDEIS, BOHEMIA, 1915 Archduke Ludwig Salvator of Austria was a scholar who led a wandering and adventurous life, a romantic traveller who walked the five continents. Although he considered that his yacht, the Nixe, was his true home, he had brief stays in Majorca, Trieste and Alexandria. The fact that he favoured the Mediterranean could be due to secret missions by order of the Austro-Hungarian Emperor, but his personal bonds with those places went well beyond strategic interests. -

Henry Barracks Military Reservation1: the Evolution of a Military Facility to Public Lands
1 Henry Barracks Military Reservation1: The evolution of a military facility to public lands James J. Prewitt Diaz, MA, MS2 & Joseph O. Prewitt Diaz, PhD3 1 A former Military Installation located in Cayey, Puerto Rico. 2 Mr Prewitt Diaz has been studying how geographical areas have been used and re-used as population changes, natural and humanitarian disasters have occurred, and as modernization has taken place. He has a special interest in the evolution of Cayey, as a results he has collected maps, photographs and images over the last fifty years. 3 Dr. Prewitt Diaz is a researcher with experiential knowledge on the Henry Barracks Military Reservation having spent over thirty years doing different activities on the Reservation and the town of Cayey. © 2015 James J. Prewitt Diaz, MA, MS & Joseph O. Prewitt Diaz, PhD 2 Henry Barracks Military Reservation4: The evolution of a Military facility to Public Lands Abstract This paper provides a historical overview of the geographic evolution of the Henry Barracks Military Reservation located in the proximity of the town of Cayey, Puerto Rico (1898 to 1967). The public lands became the University of Puerto Rico-Cayey (UPR-Cayey), the municipality of Cayey, private housing, and the municipality. The paper is divided into four major segments: (1) the Spanish Barracks (1897-1898), (2) Camp Henry (1899-1912), (3) The Cayey Naval Radio Station (1914-1932), (4) Henry Barracks Army Post 1910-1962). The researchers relied on interviews, pictures, and narratives of key informants that either lived, grew-up or used the facilities of Henry Barracks Army Post. -
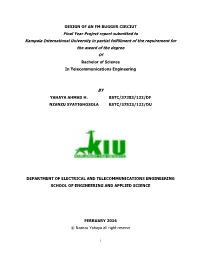
FM Bugger Project
DESIGN OF AN FM BUGGER CIRCIUT Final Year Project report submitted to Kampala International University in partial fulfillment of the requirement for the award of the degree Of Bachelor of Science In Telecommunications Engineering BY YAHAYA AHMAD H. BSTC/37383/122/DF NZANZU SYAYIGHOSOLA BSTC/37523/122/DU DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND TELECOMMUNICATIONS ENGINEERING SCHOOL OF ENGINEERING AND APPLIED SCIENCE FEBRUARY 2016 © Nzanzu Yahaya all right reserve i DECLARATION This declaration is made on the 16th day of January 2016. Student’s declaration: We Yahaya Ahmad H., Nzanzu Syayighosola Oscar hereby declare that the work entitled design of an fm bugger circuit is our original work. We have not copied from any other sources except where due reference or acknowledgment is made explicitly in the text, nor has any part been written for us by another person. Nzanzu Syayighosola Signature………………………….. Date………………………… Yahaya Ahmad H. Signature………………………….. Date………………………… i APPROVAL It is certified that the work contained in the project titled “DESIGN OF AN FM BUGGER CIRCUIT” by Nzanzu Syayighosola Oscar BSTC/37523/122/DU, Yahaya Ahmad H. BSTC/37383/122/DF has been carried out in under my supervision and that this work has not been submitted elsewhere for a final year project. Project Supervisor Associate Prof. JANG CHOL U Signature………………………….. Date………………………… ii DEDICATION This project is dedicated to the families of Engr. Hamza Yahaya Marke and Dr. Tsongo Kisokero Oscar and to our fellow students. iii ACKNOWLEDGEMENT We would like to express our gratitude to God for his guidance, care and support he has given us throughout the period of study. -

369556476006.Pdf
Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña ISSN: 1659-4223 Universidad de Costa Rica de Paz Sánchez, Manuel Urbano Orad y Gajías (1849-1935): Médico, héroe de guerra y masón Revista de Estudios Históricos de la Masonería Latinoamericana y Caribeña, vol. 9, núm. 2, 2017, pp. 96-115 Universidad de Costa Rica DOI: 10.15517/rehmlac.v9i1.27890 Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=369556476006 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Redalyc Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto REHMLAC+, ISSN 1659-4223, vol. 9, no. 2, diciembre 2017-abril 2018/93-112 93 Urbano Orad y Gajías (1849-1935): Médico, héroe de guerra y masón Urbano Orad y Gajías (1849-1935): Medical, War Hero and Freemason Manuel de Paz Sánchez Universidad de La Laguna, Islas Canarias, España [email protected] Recepción: 18 de septiembre de 2017/Aceptación: 31 de octubre de 2017 doi: https://doi.org/10.15517/rehmlac.v9i1.27890 Palabras clave Historia de la Sanidad Militar; Urbano Orad Gajías; Independencia de Cuba; Melilla; Africanismo español; Regeneracionismo. Keywords History of Military Health; Urbano Orad Gajías; Independence of Cuba; Melilla; Spanish Africanism; Political and Institutional Regeneration. Resumen Este apunte biográfico pretende reflexionar sobre algunos de los aspectos principales de la vida del médico militar y coronel del cuerpo de Inválidos, don Urbano Orad y Gajías. Se trata de un personaje relevante en la historia del cuerpo de Sanidad Militar, que participó activamente en los conflictos que jalonaron la historia de España en la transición del siglo XIX al XX (Cuba y el Norte de África), y que mereció la máxima recompensa militar. -

This Electronic Thesis Or Dissertation Has Been Downloaded from Explore Bristol Research
This electronic thesis or dissertation has been downloaded from Explore Bristol Research, http://research-information.bristol.ac.uk Author: Padilla Angulo, Fernando J Title: Volunteers of the Spanish Empire (1855-1898) General rights Access to the thesis is subject to the Creative Commons Attribution - NonCommercial-No Derivatives 4.0 International Public License. A copy of this may be found at https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode This license sets out your rights and the restrictions that apply to your access to the thesis so it is important you read this before proceeding. Take down policy Some pages of this thesis may have been removed for copyright restrictions prior to having it been deposited in Explore Bristol Research. However, if you have discovered material within the thesis that you consider to be unlawful e.g. breaches of copyright (either yours or that of a third party) or any other law, including but not limited to those relating to patent, trademark, confidentiality, data protection, obscenity, defamation, libel, then please contact [email protected] and include the following information in your message: •Your contact details •Bibliographic details for the item, including a URL •An outline nature of the complaint Your claim will be investigated and, where appropriate, the item in question will be removed from public view as soon as possible. VOLUNTEERS OF THE SPANISH EMPIRE (1855-1898) Fernando J. Padilla Angulo A dissertation submitted to the University of Bristol in accordance with the requirements for award of the degree of Doctor of Philosophy in the Faculty of Arts. -

Cervera Baviera, Julio
Cervera Baviera, Julio Segorbe, Castellón, 23 de enero de 1854 - Madrid o Valencia, ¿1929-1936? Ingeniero militar, con amplios conocimientos sobre Marruecos, país sobre el que publicó varios trabajos. Exploró el Sáhara. Uno de los precursores de la telegrafía y telefonía sin hilos. Diputado, militó en el partido republicano. Nacido en el seno de una familia acomodada, de tendencias liberales, comenzó los estudios de Ciencias Físicas y Naturales en la Universidad de Valencia, abandonándolos dos años después para ingresar en la Academia de Caballería. En 1875 fue promovido a segundo te- niente. Siendo alumno solicitó que se le eximiese por razones médicas de la clase de equita- ción, lo que no le auguraba un gran futuro en la caballería de la época. Tras un breve periodo como oficial de Caballería, en el que no llegó a participar en combates contra los carlistas, en 1877 solicitó dos meses de licencia por asuntos propios que empleó en visitar Larache y Fez. Un año más tarde, Julio Cervera ingresó como alumno en la Academia de Ingenieros de Guadalajara, de donde salió promovido a primer teniente en 1882. Al parecer, en ese mis- mo año dibujó un plano de la ciudad de Melilla en escala 1/5000, quizás como parte de las prácticas académicas. En ese momento, más de veinte años después del tratado de paz con Marruecos de 1860, España aún no había ocupado ni fortificado los límites que ese tratado concedía a la ciudad de Melilla. En 1884, Cervera publicó en la Revista Científico-Militar su Geografía Militar de Ma- rruecos, obra escrita fundamentalmente a partir de sus numerosas lecturas sobre el país. -

Tomo CXLV – 2009
Tomo CXLV · 2009 · ISSN: 0210-8577 BOLETÍN DE LA REAL SOCIEDAD GEOGRÁFICA Tomo CXLV 2009 Fundada en 1876 http://www.realsociedadgeografica.com BOLETÍN de la Real Sociedad Geográfica Tomo CXLV enero - diciembre 2009 Madrid (España) ISSN: 0210-8577 Redacción, Suscripción y Venta Real Sociedad Geográfica C/ Monte Esquinza, 41 - 28010 Madrid Tf.: 91 308 24 77 - Fax: 91 308 24 78 e-mail: [email protected] El Boletín de la Real Sociedad Geográfica es el instrumento con el que ésta Entidad cumple los objetivos que tiene definidos es sus estatutos: promover el conoci- miento geográfico en todos sus aspectos, prestando especial atención a aquellos temas en los que la sociedad demuestra mayor interés. El Boletín se edita anualmente y en él se encuentran presentes desde su aparición en 1876, las firmas de geógrafos, historia- dores, economistas y científicos de las diferentes áreas de mayor relevancia dentro de la Ciencia Geográfica y Ciencias afines. Sus páginas recogen artículos de investigación, noticias y comentarios, reseñas bibliográficas, así como la memoria anual de las actividades de la RSG. The Boletín de la Real Sociedad Geográfica is the tool that this Entity uses to ful- fill the objects its by-laws has defined: promotion of geographical knowledge in all its aspects, and paying a special attention to those issues on which Society is most inte- rested. The Boletín comes out once a year and, since its first issue in 1876, the most relevant geographers, historians, economists and other scientists in Geography and similar Sciences have been published in it. Its pages contain research articles, news and remarks, bibliographic reviews, as well as the RSG's annual activities report. -

La Danza De La Insurrección
LA DANZA DE LA INSURRECCIÓN Textos reunidos de Ángel G. Quintero Rivera (1978-2017) Quintero Rivera, Ángel G. La danza de la insurrección: para una sociología de la música latinoamericana: textos reunidos / Ángel G. Quintero Rivera; prólogo de Jesús Martín Barbero. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires: CLACSO, 2020. Libro digital, PDF - (Antologías) Archivo Digital: descarga ISBN 978-987-722-645-4 1. Análisis Sociológico. 2. Historia de la Música. I. Martín Barbero, Jesús, prolog. II. Título. CDD 306.4842 OTROS DESCRIPTORES ASIGNADOS POR CLACSO Sociología de la música / Historia del Caribe / Estudios culturales / Música / Baile / Danza / Afrohistoria / Identidades / Ciudadanía / Cultura / Puerto Rico LA DANZA DE LA INSURRECCIÓN Para una sociología de la música latinoamericana Textos reunidos de Ángel G. Quintero Rivera (1978-2017) CLACSO Secretaría Ejecutiva Karina Batthyány - Secretaria Ejecutiva Nicolás Arata - Director de Formación y Producción Editorial Equipo Editorial María Fernanda Pampín - Directora Adjunta de Publicaciones Lucas Sablich - Coordinador Editorial María Leguizamón - Gestión Editorial Nicolás Sticotti - Fondo Editorial Fotografía de tapa - Frank Elías Corrección - Carla Fumagalli Diseño de tapa - Alejandro Barba Gordon Derarrollo de interiores - Eleonora Silva LIBRERÍA LATINOAMERICANA Y CARIBEÑA DE CIENCIAS SOCIALES CONOCIMIENTO ABIERTO, CONOCIMIENTO LIBRE Los libros de CLACSO pueden descargarse libremente en formato digital o adquirirse en versión impresa desde cualquier lugar del mundo ingresando a www.clacso.org.ar/libreria-latinoamericana La danza de la insurrección. Textos reunidos (1978-2017) (Buenos Aires: CLACSO, agosto de 2020). ISBN 978-987-722-645-4 © Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales | Queda hecho el depósito que establece la Ley 11723. El contenido de este libro expresa la posición de los autores y autoras y no necesariamente la de los centros e instituciones que componen la red internacional de CLACSO, su Comité Directivo o su Secretaría Ejecutiva.