University of Cincinnati
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Diario 20 De Febrero.Indd
DIARIOREPUBLICA OFICIAL. DE - SanEL SALVADOR Salvador, EN 20 LA de AMERICA Febrero CENTRAL de 2007. 11 DIARIO OFI CIAL DIRECTOR: Luis Ernesto Flores López TOMO Nº 374 SAN SALVADOR, MARTES 20 DE FEBRERO DE 2007 NUMERO 34 La Dirección de la Imprenta Nacional hace del conocimiento que toda publicación en el Diario Ofi cial se procesa por transcripción directa y fi el del original, por consiguiente la institución no se hace responsable por transcripciones cuyos originales lleguen en forma ilegible y/o defectuosa y son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que los presentó. (Arts. 21, 22 y 23 Reglamento de la Imprenta Nacional). S U M A R I O Pág. Pág. ORGANO LEGISLATIVO ORGANO JUDICIAL Decreto No. 244.- Decláranse tres días de Duelo Nacional, CONSULTA con motivo del fallecimiento de tres Diputados del Parlamento CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Centroamericano........................................................................ 4-5 Acuerdos Nos. 1328-D, 2039-D, 2117-D, 2245-D y 2250- D.- Autorizaciones para el ejercicio de la abogacía en todas sus Acuerdo No. 345.- Se llama a Diputados Suplentes a ramas.......................................................................................... 18 conformar asamblea................................................................... 6-7 LEGAL PARAAcuerdo No. 1734-D.- Se modifi ca el Acuerdo No. 588-D, ORGANO EJECUTIVO de fecha 24 de noviembre de 2003. ........................................... 19 Acuerdos Nos. 7-D, 21-D y 192-D.- Autorizaciones para MINISTERIO DE ECONOMIA el ejercicio de las funciones de notario y aumentos en la nómina respectiva. .................................................................................. 19 RAMO DE ECONOMÍA SOLO Acuerdo No. 110.- Se concede prórroga de los benefi cios concedidos a la Asociación Cooperativa de Ahorro y Crédito INSTITUCIONES AUTONOMAS de Empleados de Salud de Occidente de Responsabilidad VALIDEZ Limitada. -

Ejecutado Con El Tiro De Gracia
EEjjeeccuuttaaddoo ccoonn eell ttiirroo ddee ggrraacciiaa Buenos Días JJUUEEVVEESS 1155 FEBRERO DE 2018 Año 24 - número. 8897 DIRECTOR Y FUNDADOR: MIGUEL A. VARGAS QUIÑONES Editorial MAS INF. PAG. 03 25 años…. y contando Gracias a todos nuestros lectores, seguidores en redes sociales, televidentes y radioescuchas de Radio y TV Contexto por inter- net, a los que nos siguen por nuestra página web, gracias a ese impulso hemos logrado sobrevivir a lo largo de este cuarto de siglo. No ha sido fácil pero sí hermoso poder vivir todas estas histo- rias a lo largo de 25 años. Durante este lapso hemos dado cuenta de lo más relevante de la historia política, social, policiaca, deportiva y electoral de nuestra entidad. Atestiguamos el destape que hizo Gonzalo Yáñez de Luis Donaldo Colosio como el seguro candidato a la Presidencia de la República y dimos cuenta de su artero asesinato. UUnnaa BBooddaa ppaarraa TTooddooss Acompañamos en su nacimiento a la Conferencia Nacional de Gobernadores cuando Ángel Sergio Guerrero Mier era principal PAG. 07 promotor de esta asociación. MAS INF. Vivimos la ola de violencia del crimen organizado en Durango que inició en el gobierno de Guerrero Mier y terminó al finalizar la administración de Ismael Hernández Deras. La pro- fesional y objetiva cobertura de estas sangrientas épocas costaron la ruptura de relaciones entre gobierno estatal y Contexto de Durango. Hemos sido testigos del surgimiento del deportivo masivo pro- movido por la sociedad civil que ha convertido a Durango en SSaalluudd iinntteeggrraall aa nniiññooss ddee SSPP una de las entidades federativas que más carreras pedestres y ciclistas celebra. -

Acta De Fallo Del Jurado 3Er. Premio Carlos Monsiváis De Crónica Breve “Prosas De La Ciudad” 2021
DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DIRECCIÓN DE CULTURA Acta de fallo del jurado 3er. Premio Carlos Monsiváis de crónica breve “Prosas de la ciudad” 2021 En la Ciudad de México, siendo las 20:01 horas del martes 8 de junio de 2021, reunidos de manera virtual con el enlace: https://us02web.zoom.us/j/86363892485?pwd=Ny9KTW4zQVl6dTR4S3BiQk91cE1adz09 El jurado del 3er. Premio Carlos Monsiváis de crónica breve “Prosas de la ciudad” 2021, compuesto por la periodista Carmen Galindo, la escritora Diana del Ángel y el editor Joshua Córdova; decidió otorgar el primer lugar a la crónica que lleva por título Divas, diosas y amazonas; mujeres en la Lucha Libre vs el COVID-19 de Mario Alberto Medel Campos, debido a que la crónica: “Maneja una multiplicidad de registros (diálogos, citas, referencias) que generan fluidez en la crónica. Presenta un amplio conocimiento del tópico, una documentación detallada sobre la lucha libre y una profundidad histórica del tema. Atiende la realidad presente desde el contexto, el tema y los personajes presentados, lo que rinde homenaje a Carlos Monsiváis”. Asimismo, el jurado nombró segundo lugar a la crónica que lleva por título Colonia Nápoles: Pequeña crónica de los días de guardar de Edgardo Antonio Bermejo Mora; tercer lugar a la crónica que lleva por título Amada ciudad de Laura Sofía Rivero Cisneros.; y cuarto lugar a la crónica que lleva por título La fuente de la juventud de Fausto Patricio Jijón Quelal. También decidió otorgar mención honorífica a la crónica que lleva por título Ombligo de Aldo Raymundo Martínez Sandoval. Carmen Galindo Ledesma Diana del Ángel Joshua Córdova Contacto Tel. -
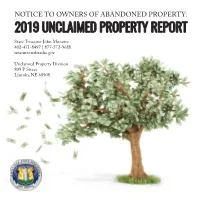
2019 Unclaimed Property Report
NOTICE TO OWNERS OF ABANDONED PROPERTY: 2019 UNCLAIMED PROPERTY REPORT State Treasurer John Murante 402-471-8497 | 877-572-9688 treasurer.nebraska.gov Unclaimed Property Division 809 P Street Lincoln, NE 68508 Dear Nebraskans, KUHLMANN ORTHODONTICS STEINSLAND VICKI A WITT TOM W KRAMER TODD WINTERS CORY J HART KENNETH R MOORE DEBRA S SWANSON MATHEW CLAIM TO STATE OF NEBRASKA FOR UNCLAIMED PROPERTY Reminder: Information concerning the GAYLE Y PERSHING STEMMERMAN WOLFE BRIAN LOWE JACK YOUNG PATRICK R HENDRICKSON MOORE KEVIN SZENASI CYLVIA KUNSELMAN ADA E PAINE DONNA CATHERNE COLIN E F MR. Thank you for your interest in the 2019 Property ID Number(s) (if known): How did you become aware of this property? WOODWARD MCCASLAND TAYLORHERDT LIZ “Claimant” means person claiming property. amount or description of the property and LARA JOSE JR PALACIOS AUCIN STORMS DAKOTA R DANNY VIRGILENE HENDRICKSON MULHERN LINDA J THOMAS BURDETTE Unclaimed Property Newspaper Publication BOX BUTTE Unclaimed Property Report. Unclaimed “Owner” means name as listed with the State Treasurer. LE VU A WILMER DAVID STORY LINDA WURDEMAN SARAH N MUNGER TIMOTHY TOMS AUTO & CYCLE Nebraska State Fair the name and address of the holder may PARR MADELINE TIFFANY ADAMS MICHAEL HENZLER DEBRA J property can come in many different Husker Harvest Days LEFFLER ROBERT STRATEGIC PIONEER BANNER MUNRO ALLEN W REPAIR Claimant’s Name and Present Address: Claimant is: LEMIRAND PATTNO TOM J STREFF BRIAN WYMORE ERMA M BAKKEHAUG HENZLER RONALD L MURPHY SHIRLEY M TOOLEY MICHAEL J Other Outreach -

Reporte De Profesionales Solventes 2020/11/09 Hora De Impresion
Reporte de Profesionales Solventes Fecha de Impresion:2020/11/09 Hora de Impresion: 06:46:37 A No. Nombre No. Registro Junta Rama 1 ABARCA AGUILAR NESTOR ALEXANDER 15618 J.V.P.M. DOCTOR(A)EN MEDICINA 2 ABARCA ALVARENGA ALAN SIDNEY 6230 J.V.P.M. DOCTOR(A)EN MEDICINA 3 ABARCA CABRERA XOCHITL GUADALUPE 19223 J.V.P.M. DOCTOR(A)EN MEDICINA 4 ABARCA CALDERON DINORA SOFIA 18933 J.V.P.M. DOCTOR(A)EN MEDICINA 5 ABARCA CONTRERAS FATIMA LOURDES 18932 J.V.P.M. DOCTOR(A)EN MEDICINA 6 ABARCA GUEVARA DELMY ARACELY 14705 J.V.P.M. DOCTOR(A)EN MEDICINA 7 ABARCA GUZMAN OLIVERIO JOSE 18743 J.V.P.M. DOCTOR(A)EN MEDICINA 8 ABARCA MENDOZA MELISSA VALKIRIA 18456 J.V.P.M. DOCTOR(A)EN MEDICINA 9 ABARCA PICHINTE JAIME ALBERTO 12404 J.V.P.M. DOCTOR(A)EN MEDICINA 10 ABARCA RIVERA MAURICIO ANTONIO 4984 J.V.P.M. DOCTOR(A)EN MEDICINA 11 ABARCA RODRIGUEZ RUY OLIVERIO 4920 J.V.P.M. DOCTOR(A)EN MEDICINA 12 ABARCA SANCHEZ MARTA NELLY DEL SOCORRO 4306 J.V.P.M. DOCTOR(A)EN MEDICINA 13 ABDALAH CASTELLON JOSE ORLANDO 7315 J.V.P.M. DOCTOR(A)EN MEDICINA 14 ABREGO EDUARDO MANFREDO 4594 J.V.P.M. DOCTOR(A)EN MEDICINA 15 ABREGO ABREGO EVA 1605 J.V.P.M. DOCTOR(A)EN MEDICINA 16 ABREGO ARIAS ANA ROXANA 8000 J.V.P.M. DOCTOR(A)EN MEDICINA 17 ABREGO BRAN AIDA ELIZABETH 5300 J.V.P.M. DOCTOR(A)EN MEDICINA 18 ABREGO CALLES JOSE EDILBERTO 3639 J.V.P.M. -

Official 2017 Half Marathon Results Book
OFFICIAL RESULTS BOOK November 10-12, 2017 2017 Official Race Results 3 Thanks For Your Participation 4 Elite Review 6 Runner Survey 7 Event Demographics 8 Half Marathon Finisher & Divisional Winners - Male 9 Half Marathon Overall Results - Male 18 Half Marathon Finisher & Divisional Winners - Female 19 Half Marathon Overall Results - Female 36 By-the-Bay 3K & Pacific Grove Lighthouse 5K 37 5K Divisional Results - Male & Female 38 5K Overall Results - Male 41 5K Overall Results - Female 45 3K Results (alphabetical) 47 Half Marathon Memories 48 Our Volunteers 49 Our Sponsors & Supporters 50 Our Family of Events 51 2018 Waves to Wine Challenge MONTEREYBAYHALFMARATHON.ORG P.O. Box 222620 Carmel, CA 93922-2620 831.625.6226 [email protected] A Big Sur Marathon Foundation Event Steve Zalan Cover photo by Don Wilcoxson Thanks For Your Participation What a day! We hope you had a great experience at last Novem- Salinas Valley Half Marathon in early August, and the ber’s Monterey Bay Half Marathon, Pacific Grove year-round, award-winning JUST RUN youth fitness Lighthouse 5K, or By-the-Bay 3K. The clear, sunny, program. The event weekend you participated in was and calm conditions were conducive to great perfor- managed by our 85+ member-strong event commit- mances along the rocky shores of Monterey Bay and tee who coordinates the efforts of more than 1,500 Pacific Grove. The new Ocean View Challenge, reward- volunteers throughout race weekend. These groups ing those who raced both Saturday’s 5K and Sunday’s and organizations are listed on page ____. This race half, helped the shorter race attract a record field of also would not be possible without the support of almost 1,500 entrants to Pacific Grove. -

Bibliografia Cubana 1984 Indice Acumulativo
MINISTERIO DE CULTURA BIBLIOGRAFIA CUBANA 1984 INDICE ACUMULATIVO BIBLIOTECA NACIONAL J08E MARTI • «" '-n ✓ * t • I ■ V-‘ » BIBLIOGRAFIA CUBANA 1984 INDICE ACUMULATIVO MINISTERIO DE CULTURA BIBLIOTECA NACIONAL JOSE MARTI DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES BIBLIOGRAFICAS BIBLIOGRAFIA CUBANA 1 984 INDICE ACUMULATIVO La Habana 1986 Año del XXX Aniversario del Desembarco del Granma COMPILADA POR: Departamento de Investigaciones Bibliográficas Elena Graupera Arango Juana María Mont Cárdenas TABLA DE CONTENIDO Introducción ....................................................................................... 7 BIOBIBUOGRAFIAS Raúl Mllián Pons ........................................................................ 11 Electo Rose!! Horrultlnier (Chepín) ........................................... 13 INDICES Indice Analítico ............................................................................ 21 Indice de colecciones series y editoriales ............................... 451 INTRODUCCION El Indice Acumulativo de la Bibliografía Cubana 1984 agrupa los índices auxiliares aparecidos en los bimestres 1 al 6, lo que agiliza el proceso de búsqueda de la información sobre el movimiento edito rial cubano. Al igual que en los dos últimos años, el Indice Acumulativo consta de tres secciones: 1. Bio-bibllografías, que contiene las cronologías de las personalida des cubanas fallecidas en el año 1984, organizados en estricto orden alfabético y que consideramos de suma utilidad para los estudiosos de la cultura cubana. 2. Indice Analítico donde se localiza, -

Bibliografia Cubana 1987 Indice Acumulativo
ISSN 0574-6086 MINISTERIO DE CULTURA BIBLIOGRAFIA CUBANA 1987 INDICE ACUMULATIVO BIBLIOTECA NACIONAL JOSE MARTI BIBLIOGRAFIA CUBANA 1987 INDICE ACUMULATIVO MINISTERIO DE CULTURA BIBLIOTECA NACIONAL JOSE MARTI DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES BIBLIOGRAFICAS BIBLIOGRAFIA CUBANA 1987 INDICE ACUMULATIVO La Habana 1989 Año 31 de la Revolución Compilada por: DEPARTAMENTO INVESTIGACIONES BIBLIOGRAFICAS ELENA GRAUPERA ARANGO JUANA MARIA MONT CARDENAS TABLA DE CONTENIDO Introducción ........................................................................................ 7 BIOBIBLIOGRAFIA .............................................................................. 9 Juan Jiménez Pastrana ............................................................ 11 Blas Roca Calderío .................................................................... 15 Gloria Parrado Cruz .................................................................. 27 INDICES Indice analítico .......................................................................... 31 Indice de colecciones, series y editoriales ......................... 495 INTRODUCCION La Biblioteca Nacional José Martí presenta el Indice Acumulativo de la Bibliografía Cubana 1987, que recoge los índices aparecidos en los Bimestres 1 al 6 de 1987, para facilitar al investigador una infor mación sintetizada del movimiento editorial ocurrido en el país, du rante ese propio año. Esta compilación sigue el criterio utilizado en años anteriores, de agrupar la obra en tres secciones. 1. Biobibliografías, que contiene la -

AUTHOR RS-82-2245 NOTE Hispanic World, Aspects of Hispanic Culture
DOCUMENT RESUME ED 223 077 FL 013 278 AUTHOR Honea, Clara Pena; And Others TITLE Spanish Resource Materials Guide. INSTITUTION Hawaii State Dept. of Education, Honolulu.Office of Instructional Services. REPORT NO RS-82-2245 PUB DATE Dec 81 NOTE 402p. PUB TYPE Guides - Classroom Use Guides (For Teachers) (052) EDRS PRICE MF01/PC17 Plus Postage. DESCRIPTORS Bibliographies; Elementary Secondary Education; Hispanic American Culture; Information Sources; *Latin American Culture; Latin American History; *Resource Materials; *Spanish; *Spanish Culture; Spanish Literature IDENTIFIERS Hawaii ABSTRACT Facts about Hispanic civilization,history, and culture are compiled to provide a resourcefor educators and students. Overviews are presented of thehistory and geographical features of Spain and Latin America, majorpersonalities of the Hispanic world, aspects of Hispanic culture andreligion, features of the Spanish language, Hispanicliterature, Spanish word games and songs, and the work of theOrganization of American States and the Pan American Union. Such topics as theHispanics in Hawaii, explorers and heroes of Spanish America,festivals and holidays, Hispanic foods and recipes, sports and recreation,proverbs, idioms, and the embassies of Hispanic nations are covered.Information sources and bibliographies are provided throughout the text.(RW) *********************************************************************** * * Reproductions supplied by EDRS are the best that canbe made * * from the original document. *********************************************************************** Eric/ Cil OCT 2 7 1982 RECEPI A_A 410 SPANISH RESOURCE MATERIALS GUIDE Allism. 411==rok. 1. MEM cx (NI "PERMISSION TO REPRODUCE THIS MATERIAL HAS BEEN GRANTED BY U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION NATIONAL INSTITUTE OF EDUCATION ci EDUCATIONAL RESOURCES INFORMATION z 1 CENTER (ERIC) X This document has been reproduced as of Cebesiii01,-\ received from the person or organization originating it. -

Scarica Il Catalogo 2013
Fondatori Paolo Ferrari Roma Capitale Presidente Regione Lazio Provincia di Roma Lamberto Mancini Camera di Commercio di Roma Direttore Generale Fondazione Musica per Roma Marco Müller Collegio dei Fondatori Direttore Artistico Giancarlo Cremonesi Presidente del Collegio Presidente della Camera di Commercio di Roma Ignazio Marino Comitato di selezione Sindaco di Roma Capitale Concorso, Fuori Concorso, CinemaXXI, Nicola Zingaretti Prospettive Doc Italia Presidente della Regione Lazio Laura Buffoni Riccardo Carpino Marie-Pierre Duhamel Commissario Straordinario Massimo Galimberti della Provincia di Roma Manlio Gomarasca Aurelio Regina Sandra Hebron Presidente della Fondazione Musica per Roma Giona A. Nazzaro Mario Sesti Consiglio di Amministrazione Responsabile Ufficio Cinema Paolo Ferrari, Presidente Alessandra Fontemaggi Leonardo Catarci Carlo Fuortes Consulenti Massimo Ghini Chen Zhiheng Michele Lo Foco Isa Cucinotta Andrea Mondello Deepti D’Cunha Elma Hadzirdezepovic Tataragic Collegio dei Revisori dei Conti Babak Karimi Roberto Mengoni, Presidente Diego Lerer Massimo Gentile, Revisore Effettivo Paolo Moretti Giovanni Sapia, Revisore Effettivo Aliona Shumakova Maurizio Branco, Revisore Supplente Tomita Mikiko Marco Buttarelli, Revisore Supplente Direttore Generale Lamberto Mancini mibac2.pdf 01/09/2009 16.36.02 Il Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo è il dicastero del Governo Italiano preposto alla tutela della cultura e dello spettacolo, alla conservazione e valorizzazione del patrimonio artistico e culturale e allo sviluppo del Turismo, un insieme di aspetti che, oltre a rappresentare l’identità culturale italiana, sono fattori rilevanti di crescita e di competitività per il Paese. Per svolgere tali C attività, il MiBACT si fa garante di un’attenta azione di conservazione M e tutela, unitamente ad un’efficacia politica di valorizzazione e promozione. -

December 2009
San Diego Public Library New Additions December 2009 Juvenile Materials 000 - Computer Science and Generalities CD-ROMs 100 - Philosophy & Psychology Compact Discs 200 - Religion DVD Videos/Videocassettes 300 - Social Sciences E Audiocassettes 400 - Language E Audiovisual Materials 500 - Science E (Easy Reader) Books 600 - Technology E CD-ROMs 700 - Art E Compact Discs 800 - Literature E DVD Videos/Videocassettes 900 - Geography & History E Foreign Language Audiocassettes E New Additions Audiovisual Materials Fiction Biographies Foreign Languages Graphic Novels Large Print Fiction Call # Author Title J FIC/ABBOTT 3-4 Abbott, Tony. City in the clouds J FIC/ABBOTT 3-4 Abbott, Tony. Dream thief J FIC/ABBOTT 3-4 Abbott, Tony. Escape from Jabar-Loo J FIC/ABBOTT 3-4 Abbott, Tony. Flight of the blue serpent J FIC/ABBOTT 3-4 Abbott, Tony. In the city of dreams J FIC/ABBOTT 3-4 Abbott, Tony. In the shadow of Goll J FIC/ABBOTT 3-4 Abbott, Tony. Into the Land of the Lost J FIC/ABBOTT 3-4 Abbott, Tony. Journey to the volcano palace J FIC/ABBOTT 3-4 Abbott, Tony. Pirates of the purple dawn J FIC/ABBOTT 3-4 Abbott, Tony. Queen of Shadowthorn J FIC/ABBOTT 3-4 Abbott, Tony. Quest for the queen J FIC/ABBOTT 3-4 Abbott, Tony. The chariot of Queen Zara J FIC/ABBOTT 3-4 Abbott, Tony. The coiled viper J FIC/ABBOTT 3-4 Abbott, Tony. The fortress of the treasure queen J FIC/ABBOTT 3-4 Abbott, Tony. The golden wasp J FIC/ABBOTT 3-4 Abbott, Tony.