Descargar En
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Edward J. Dudley
Edward J. Dudley Bulletin of the CervantesCervantes Society of America The Cervantes Society of America President Frederick De Armas (2007-2010) Vice-President Howard Mancing (2007-2010) Secretary-Treasurer Theresa Sears (2007-2010) Executive Council Bruce Burningham (2007-2008) Charles Ganelin (Midwest) Steve Hutchinson (2007-2008) William Childers (Northeast) Rogelio Miñana (2007-2008) Adrienne Martin (Pacific Coast) Carolyn Nadeau (2007-2008) Ignacio López Alemany (Southeast) Barbara Simerka (2007-2008) Christopher Weimer (Southwest) Cervantes: Bulletin of the Cervantes Society of America Editor: Tom Lathrop (2008-2010) Managing Editor: Fred Jehle (2007-2010) Book Review Editor: William H. Clamurro (2007-2010) Associate Editors Antonio Bernat Adrienne Martin Jean Canavaggio Vincent Martin Jaime Fernández Francisco Rico Edward H. Friedman George Shipley Luis Gómez Canseco Eduardo Urbina James Iffland Alison P. Weber Francisco Márquez Villanueva Diana de Armas Wilson Cervantes is official organ of the Cervantes Society of America It publishes scholarly articles in English and Spanish on Cervantes’ life and works, reviews, and notes of interest to Cervantistas. Twice yearly. Subscription to Cervantes is a part of membership in the Cervantes Society of America, which also publishes a newsletter: $25.00 a year for individuals, $50.00 for institutions, $30.00 for couples, and $10.00 for students. Membership is open to all persons interested in Cervantes. For membership and subscription, send check in us dollars to Carolyn Nadeau, Buck 015; Illinois Wesleyan Univer- sity; Bloomington, Illinois 61701 ([email protected]), Or google Cervantes become a member + “I’m feeling lucky” for the payment page. The journal style sheet is at http://www.h-net.org/~cervantes/ bcsalist.htm. -

George Clason
EL HOMBRE MAS RICO DE BABILONIA George S. Clason Índice Prefacio ...................................................................................................................................... 5 1. El hombre que deseaba oro....................................................................................................6 2. El hombre más rico de Babilonia......................................................................................... 10 3. Las siete maneras de llenar una bolsa vacía.........................................................................17 4. La diosa de la fortuna ..........................................................................................................28 5. Las cinco leyes del oro..........................................................................................................36 6. El prestamista de oro de Babilonia......................................................................................44 7. Las murallas de Babilonia....................................................................................................52 8. El tratante de camellos de Babilonia................................................................................... 55 9. Las tablillas de barro de Babilonia ......................................................................................62 10. El babilonio más favorecido por la suerte ..........................................................................71 11. Un resumen histórico de Babilonia....................................................................................82 -

MP3, MP4 ¿Reproduces Sexismo?
¿reproduces sexismo? GUÍA PARA JÓVENES SOBRE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO: ¿reproduces sexismo? ¿reproduces sexismo? ¡sin machismo sí! pásalo Edita: Instituto Canario de la Mujer. Consejería de Bienestar Social, Juventud y Vivienda. Gobierno de Canarias. Elabora: Fundación Mujeres Autora: Eva Mª de la Peña Palacios Primera edición: 2009 © De la edición: Instituto Canario de la Mujer Diseño gráfico y maquetación: Pablo Hueso & AC.sl Ilustración: Sonia Alins Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño puede ser reproducida, almacenada o transmitida en manera alguna ni por medio alguno, ya sea electrónico, mecánico, óptico, de grabación Versión digital de la edición impresa o de fotocopia, sin permiso previo y expreso de la entidad editora. Índice de la Guía Presentación 5 Manual de Instrucciones de la Guía 7 - DESCRIPCIÓN. ¿Cómo es y funciona la guía? 7 - ORIENTACIONES Y SUGERENCIAS DIDÁCTICAS. ¿Cómo utilizar la guía? 1 4 - OBJETIVOS. ¿Para qué? 1 9 - POBLACIÓN DESTINATARIA Y ÁMBITOS DE APLICACIÓN. ¿Para quién? 2 1 Tres Guías en una: 2 3 3 ¿reproduces sexismo? 2 5 mp3 Tipos de canciones para analizar (dinámicas) 3 7 1. CANCIONES que Reproducen 3 9 2. CANCIONES que Maltratan 7 9 3. CANCIONES que Previenen 9 7 Índice de la Guía ¿reproduces sexismo? 1 4 1 mp4 Bloques teóricos para saber más (teoría) 1 4 4 1. ¿QUÉ ES…LA VIOLENCIA DE GÉNERO? 1 4 7 2. ¿CÓMO SE MANIFIESTA…LA VIOLENCIA DE GÉNERO? 1 6 7 3. ¿CÓMO SE PRODUCE…LA VIOLENCIA DE GÉNERO? 1 8 7 4. ¿CÓMO SE PREVIENE…LA VIOLENCIA DE GÉNERO? 2 0 7 4 ¡sin machismo sí! 1 2 5 pásalo TEST para evaluar el sexismo interiorizado Y yo…¿soy machista? ¡CHEQUEA TU MACHISMO! 1 3 2 Y mi relación… ¿funciona? ¡CHEQUEA TU RELACIÓN, CHEQUEA EL AMOR! 1 5 5 Y el amor… ¿Es romántico? ¡CHEQUEA TU IDEA DEL AMOR! 1 7 8 Sobre Violencia Sexista ¡CHEQUEA LO QUE SABES ¡ 1 8 5 ¿Y que pasa si me pasa?.. -

Descarga Eléctrica, Un Haz De Luz Que Cruza Tu Entrecejo Y Llega Al Infinito
1 2 puebla directo 3 4 puebla directo 15 relatos de la ciudad InstItuto MunIcIpal de arte y cultura de puebla beneMérIta unIversIdad autónoMa de puebla 5 ayuntamiento de puebla Blanca Alcalá Ruiz Presidenta Municipal del H. Ayuntamiento de Puebla Capital Pedro Ocejo Tarno Director General del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla Beatriz Meyer Rodríguez Subdirectora de Promoción Cultural y Patrimonial Miguel Ángel Andrade Editor benemérita universidad autónoma de puebla Enrique Agüera Ibáñez Rector José Ramón Eguibar Cuenca Secretario General María Lilia Cedillo Ramírez Vicerrectora de Extensión y Difusión de la Cultura Carlos Contreras Director de Fomento Editorial Yara Almoina Diseño de la colección Primera edición: 2010 d.r. © Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla 3 norte 3; Centro Histórico. c.p. 72000 Puebla, Pue. d.r. © Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Dirección General de Fomento Editorial 2 norte 1404; Puebla, Pue. isbn: 978-607-95361-5-2 Impreso en México / Printed in Mexico Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio electrónico o mecánico, sin el consentimiento por escrito del autor o del editor. 6 PRESeNTACIÓN MIGUEL ÁNGEL ANDRADE ¿Cómo habitar la ciudad? ¿No es acaso ella quien nos habi- ta con sus calles, sus colores, sus parques y sus aromas? La ciudad merodea en nuestros pasos y nos propone una mane- ra de mirar y una forma de encontrarnos. La disposición en damero de Puebla propicia encuentros en el sur, desazones en el poniente, aglomeraciones en el norte y la tranquilidad en el oriente. Hay ciudades destructoras, ciudades maravilla, ciudades jardín, ciudades universitarias, ciudades del placer y el de- seo, ciudades del conocimiento y ciudades utópicas. -
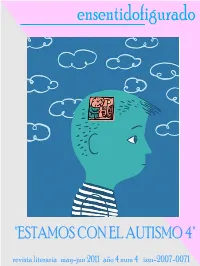
AUT-2011.Pdf
Coordinación General: Anabel Cornago 1 CONSEJO EDITORIAL Editoras: Judy García Allende, Ana Isabel Alvea, Puerto 1 Editores Gómez Corredera 1 Ana Isabel Alvea Sánchez Susana Báez Ayala 1 Lourdes Bueno Contenido 1 Anabel Cornago 1 Judy García Allende 00.- Portada: Miguel Gallardo Puerto Gómez Corredera 01.- Testimonio: Duelos y visión positiva, por Fátima Collado. 9 Ángel González Gónzález Foto: Mikel y Fátima. José Gutiérrez-Llama Pedro Herrero 02.- Cuento. Los días no vuelven, por Anabel Cornago. 10 Carlos Hidalgo Villalba Foto: Erik Elisa Luengo 03.- Reflexión. Hablemos de sobrevivir, por Betzabe Zurita. 13 María Jesús Manzanares Foto: Dieguito y Betzabe. Emilia Oliva 04.- Poema. El desorden de tus sentidos, por Ana Luengo. 17 Christian Peytavy Foto: Niklas. Vilma Reyes Díaz 05.- Reflexión. El derecho a saber quiénes son, por Delfy Mara. 22 Valeria Tittarelli Foto: Daniel. Montserrat Tomás García 06.- Reflexión. Pieza a pieza, por Maite Navarro. 25 Foto: Cartel para el 2 de abril. Fotografía 07.- Artículo. Cuentos para aprendices visuales, por Miriam Reyes. 30 Josep Vilaplana Adriana Toledo Foto: Aprendices visuales. 08.- Testimonio. Un desconocido llegó a nuestras vidas, por Yanina 35 Asistencia Editorial Ledesma. Juan Pablo Varela Foto: Lauti. Víctor Cáceres A. 09.- Cuento. Caballeros y dragones, por José Gutiérrez-Llama. 39 Foto: Adriá. PORTADA 10.- Ilustración de Santiago Ogazón Fernández. 42 11.- Artículo. Realidades preocupantes, por Esther Cuadrado. 44 Foto: Arturo y Esther. 12.- Reflexión. El fin de la incertidumbre, por Marina Gotelli. 48 Foto: Constantino y Salvador. 13.- Poema. Sombra, por Menchu Gallego. 50 Foto: Álvaro y Menchu. 14.- Artículo. La espinita, por María Palacios. -

Especial De Narrativa 2O15
GRATIS VOLUMEN 8 NÚMERO 6 especial de narrativa 2o15 AGirlWalksAlone-DPS-0806.indd 1 2015-06-22 11:31 PM AGirlWalksAlone-DPS-0806.indd 2 2015-06-22 11:31 PM 8 VICE VICE 9 Dru Donovan, Sin título, 2009, impresión en papel fotográfico, © Dru Donovan. De la exhibición de la Galería Fraenkel, The Heart Is a Lonely Hunter, curada por Katy Grannan. partenogénesis 16 especial de Por Gabriela Torres narrativa 18 tres historias de amor 2o15 Por Abril Ayers Lawson todo lo prestado 24 Contenido Por Brenda Lozano Volumen 8 Número 6 28 el agente federal aéreo Por Clancy Martin recuerdo fantasma 32 Por Guillermo Núñez Jáuregui viaje de amor 34 Por Brian Booker EN LA PORTADA: At the Writing Desk sujeto de prueba (Ryan) por Paul 42 Mpagi Sepuya. Por Elma Correa 6 VICE Gap-0806.indd 1 2015-06-22 11:14 PM Elizabeth Bick, Ela in November, 2013, impresión en papel fotográfico, © Elizabeth Bick. De la exhibición de la Galería Fraenkel, The Heart Is a Lonely Hunter. desastres notables nunca tendremos 44 100 Blake Bailey entrevista a David Sedaris parís Una conversación entre Aleksandar la canción de la Hamon y Akhil Sharma 54 bolsa para el mareo Por Nick Cave roy y los 106 piratas del río la sustituta Por Barry Gifford 60 Por Ottessa Moshfegh de poeta y editor el filo de los 108 a novelista 68 caballos Hilton Als entrevista a Jonathan Galassi Por Franco Félix profe creatividad invernada 112 Por Deb Olin Unferth 72 Por Thessaly La Force cuatro disparates interruptor 114 Por Anthony Madrid 80 Por Antonio Ortuño mi refresco, parte i 84 Por Allen Pearl Directorio . -

La Revolución De Julio Episodios Nacionales (Cuarta Serie)
La Revolución de Julio Episodios Nacionales (Cuarta Serie) Benito Pérez Galdós - I - Madrid, 3 de Febrero de 1852.- En el momento de acometer Merino a nuestra querida Reina, cuchillo en mano, hallábame yo en la galería del Norte, entre la capilla y la escalera de Damas, hablando con doña Victorina Sarmiento de un asunto que no es ni será nunca histórico... La vibración de la multitud cortesana, un bramido que vino corriendo de la galería del costado Sur, y que al pronto nos pareció racha de impetuoso viento que agitaba los velos y mantos de las señoras, y precipitaba a los caballeros a una carrera loca tropezando en sus propios espadines, nos hizo comprender que algo grave ocurría por aquella parte... «Ha sido un clérigo», oí que decían; y en efecto, recordé yo haber visto entre el gentío, poco antes, a un sacerdote anciano, cuyas facciones reconocí sin poder traer su nombre a mi memoria... Hacia allá volé, adelantándome a los que iban presurosos, o tropezando con damas que aterradas volvían, y lo primero que vi fue un oficial de Alabarderos que a la Princesita llevaba en alto hacia las habitaciones reales. Luego vi a la Reina llevada en volandas... ¡Atentado, puñalada... un cura! ¿Había sido herida gravemente? Muerta no iba. Creí oírla pronunciar algunas palabras; vi que movía su hermoso brazo casi desnudo, y la mano ensangrentada. Rápida visión fue todo esto, atropellada procesión de carnes, terciopelos, gasas, mangas bordadas de oro, tricornios guarnecidos de plata, Montpensier lívido, el infante don Francisco casi llorando... Al Rey no le vi: iba por el lado de la pared, detrás del montón fugitivo.. -

Las Personas Mayores Víctimas Del Conflicto Armado
2 Misión Colombia Envejece: Origen de un proyecto de investigación 7. Las personas mayores víctimas del conflicto armado Por Lucas Correa Montoya, Susana Martínez-Restrepo, Érika Enríquez, María Cecilia Pertuz, Soraya Montoya González y Martha Isabel Acevedo León 3 Fundación Saldarriaga Concha Fundación para la Educación Superior Carrera 11 # 94 – 02 of. 502 y el Desarrollo (Fedesarrollo) Bogotá – Colombia Calle 78 # 9-91 Bogotá – Colombia Soraya Montoya González Directora ejecutiva Leonardo Villar Gómez Director ejecutivo Autores Lucas Correa-Montoya Susana Martínez-Restrepo Érika Enríquez María Cecilia Pertuz Soraya Montoya González Martha Isabel Acevedo León Coordinación editorial Natalia Valencia López Edición y corrección de estilo Claudia Cadena Silva Diseño y diagramación Gatos Gemelos Comunicación ISBN (Online) En trámite Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial CompartirIgual 3.0 Unported. Publicación de la Fundación Saldarriaga Concha, todas las publicaciones FSC están disponibles en el sitio web www.saldarriagaconcha.org El contenido y las posiciones de la presente publicación son responsabilidad exclusiva de los autores y no comprometen a la Fundación Saldarriaga Concha y a Fedesarrollo Cítese como: Correa-Montoya, Lucas; Martínez-Restrepo, Susana; Enríquez, Érika; Pertuz, María Cecilia; Montoya, Soraya y Acevedo, Martha Isabel. (2015). Las personas mayores víctimas del conflicto armado. Editorial Fundación Saldarriaga Concha. Bogotá, D.C. Colombia. 50p. 4 Las personas mayores víctimas del conflicto -

Real Madrid - F.C
octubre 2014/nº 183 Real Madrid - F.C. Barcelona El primer clásico de la temporada en CANAL+ Liga The Walking Dead Nuevos canales Estreno de la 5ª temporada Sundance Channel, en Fox HD FOXLife y A&E llegan a † Lunes 13 a las 22:20 h OCTUBRE 2014 - nº 183 6 Destacados Programación 6 | Cine 14 | Series 18 | $OCUMENTALESY!ØCIONES 23 | Música 24 | Deportes 26 Programación Diaria 37 Programación Infantil 67 Videoclub .es Edita: † Asturias, S.A. | Dirección: César Fernández Mateos | Diseño: Eteria Márketing y Comunicación | Realización: Beltenéstudio | Publicidad: Making Media. Tel. 985 33 01 84 | Producción:!RTES'R¸ØCASDEL-EDITERR¸NEO\Depósito legal: AS-2335/99 Teléfono de Atención Teléfono de Atención Teléfono al Cliente Residencial al Cliente Empresarial de Asistencia Técnica 900 222 111 900 83 00 83 900 860 850 † NOSEHACERESPONSABLEDELOSPOSIBLESCAMBIOSENLASPROGRAMACIONESDELOSDIFERENTESCANALES%NCASODEPRODUCIRSEALGUNAMODI×CACIÉNROGAMOS nos disculpen. 3IEXISTEDISCREPANCIAENTRELASTARIFASPUBLICADASENLASECCIÉNDE4ARIFAS/×CIALESDELA7EBYCUALQUIERDOCUMENTOOCONTENIDOENELQUEAPAREZCANLASTARIFAS prevalecerán las primeras. OCT2014 | 3 PARRILLA 4 | OCT2014 OCT2014 | 5 Destacados cine Supercine TNT DOMINGOS | 15:45 h Supercine es tu cita semanal con el cine marca TNT: diversión, en- Firewall | Domingo 12 | 15:45 h tretenimiento y películas para disfrutar solo, con amigos o con toda Firewall | 2006 | EEUU | Intriga, thriller | + 13 años | 105' la familia. En octubre arrancamos el día 12 con Firewall, protagoni- Director: Richard Loncraine. Intérpretes: Harrison -

La Novia Fiel
La novia fiel Emilia Pardo Bazán Fue sorpresa muy grande para todo Marineda el que se rompiesen las relaciones entre Ger- mán Riaza y Amelia Sirvián. Ni la separación de un matrimonio da margen a tantos comenta- rios. La gente se había acostumbrado a creer que Germán y Amelia no podían menos de casarse. Nadie se explicó el suceso, ni siquiera el mismo novio. Solo el confesor de Amelia tuvo la clave del enigma. Lo cierto es que aquellas relaciones contaban ya tan larga fecha, que casi habían ascendido a institución. Diez años de noviazgo no son gra- no de anís. Amelia era novia de Germán desde el primer baile a que asistió cuando la pusieron de largo. ¡Que linda estaba en el tal baile! Vestida de blanco crespón, escotada apenas lo suficiente para enseñar el arranque de los virginales hombros y del seno, que latía de emoción y placer; empolvado el rubio pelo, donde se mar- chitaban capullos de rosa. Amelia era, según se decía en algún grupo de señoras ya machuchas, un "cromo", un "grabado" de La Ilustración. Germán la sacó a bailar, y cuando estrechó aquel talle que se cimbreaba y sintió la frescura de aquel hálito infantil perdió la chaveta, y en voz temblorosa, trastornado, sin elegir frase, hizo una declaración sincerísima y recogió un sí espontáneo, medio involuntario, doblemente delicioso. Se escribieron desde el día siguiente, y vino esa época de ventaneo y seguimiento en la calle, que es como la alborada de semejantes amoríos. Ni los padres de Amelia, modestos propietarios, ni los de Germán, comerciantes de regular caudal, pero de numerosa prole, se opusieron a la inclinación de los chicos, dando por supuesto desde el primer instante que aquello pararía en justas nupcias así que Germán acabase la carrera de Derecho y pudiese sostener la carga de una familia. -

Pardo Bazan, Emilia Condesa De
Pardo Bazán, Emilia, Condesa de Comentario [LT1]: La novia fiel Fue sorpresa muy grande para todo Marineda el que se rompiesen las relaciones entre Germán Riaza y Amelia Sirvián. Ni la separación de un matrimonio da margen a tantos comentarios. La gente se había acostumbrado a creer que Germán y Amelia no podían menos de casarse. Nadie se explicó el suceso, ni siquiera el mismo novio. Solo el confesor de Amelia tuvo la clave del enigma. Lo cierto es que aquellas relaciones contaban ya tan larga fecha, que casi habían ascendido a institución. Diez años de noviazgo no son grano de anís. Amelia era novia de Germán desde el primer baile a que asistió cuando la pusieron de largo. ¡Que linda estaba en el tal baile! Vestida de blanco crespón, escotada apenas lo suficiente para enseñar el arranque de los virginales hombros y del seno, que latía de emoción y placer; empolvado el rubio pelo, donde se marchitaban capullos de rosa. Amelia era, según se decía en algún grupo de señoras ya machuchas, un "cromo", un "grabado" de La Ilustración. Germán la sacó a bailar, y cuando estrechó aquel talle que se cimbreaba y sintió la frescura de aquel hálito infantil perdió la chaveta, y en voz temblorosa, trastornado, sin elegir frase, hizo una declaración sincerísima y recogió un sí espontáneo, medio involuntario, doblemente delicioso. Se escribieron desde el día siguiente, y vino esa época de ventaneo y seguimiento en la calle, que es como la alborada de semejantes amoríos. Ni los padres de Amelia, modestos propietarios, ni los de Germán, comerciantes de regular caudal, pero de numerosa prole, se opusieron a la inclinación de los chicos, dando por supuesto desde el primer instante que aquello pararía en justas nupcias así que Germán acabase la carrera de Derecho y pudiese sostener la carga de una familia. -

Jorge Luis Borges Elogio De La Sombra
JJoorrggee LLuuiiss BBoorrggeess EEllooggiioo DDee LLaa SSoommbbrraa (1969) Índice Prólogo ............................................................................................................................................. 3 Juan, I, 14 ......................................................................................................................................... 5 Heraclito ........................................................................................ ¡Error! Marcador no definido. Cambridge ........................................................................................................................................ 6 New England, 1967 .......................................................................................................................... 8 James Joyce ...................................................................................................................................... 8 The Unending Gift ........................................................................................................................... 9 Mayo 20, 1928 .................................................................................................................................. 9 Laberinto ........................................................................................................................................ 10 El Laberinto .................................................................................................................................... 10 Ricardo Güiraldes