Cataluña En La Unión Europea
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Current Legislation
No . 322020 Current Legislation Coordinator: Rosana Hallett Of counsel at Gómez-Acebo & Pombo Contents I. Environment ....................................................................... 3 II. Agri-food ......................................................................... 4 III. Intellectual property ............................................................... 4 IV. Foreign investments ................................................................ 5 V. Tax ............................................................................... 7 VI. Accounting ........................................................................ 9 VII. Real Estate ........................................................................ 9 VIII. Insolvency ......................................................................... 10 IX. Employment and labour ............................................................ 13 X. Energy ............................................................................ 16 © Gómez-Acebo & Pombo Abogados, 2020. All rights reserved Disclaimer: This digest is provided for general information purposes only and nothing expressed herein should be construed as legal advice or recommendation. Design: José Á. Rodríguez Ángela Brea, and layout Rosana Sancho Muñoz • Translation and adaptation: John Woodger Current Legislation No . 32 | 2020 2 I. Environment1 In this field, we consider the following to be of interest: 1. Regulation (EU) 2020/741 of the European Parliament and of the Council of 25 May on minimum requirements -
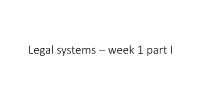
Legal Systems – Week 1 Part I Branch of Law
Legal systems – week 1 part I Branch of law Law? • = has a broad important role in helping to maintain order in society. • protect „weaker“ parties/groups/individuals The function of law: • to define: the limits of acceptable behaviour by specifying action that is so (morally) reprehensible that it will attract a (criminal) penalty • Another important function of law is to ensure that those in public office do not abuse their power. Function of law • Another important function of law is to ensure that those in public office do not abuse their power. The law is: • Protective • Restrictive • Facilitating • Directive • Predictive Legal regulation • Norm /standard - general binding rule, regulation; • Normal - normal, usual, regular, average, representing the norm Situation… The role of pharmaceuticals has become more prominent in international scope: • …as health indicators have been increasingly linked with a country’s successful development. Situation…. In addition: the legal issues that surround pharmaceuticals have become more complex: Limitations/problems • Pharmaceuticals/Pharmacy practice involve many parties: …involves important risks: . Summary: Why pharmaceutical laws and regulations are necessary? How to proceed it? Governments: to approve comprehensive laws and regulations to establish effective national regulatory authorities Differences between pharmaceutical laws,regulations, and guidelines Legal systems of the world Contemporary legal systems of the world are generally based on one of basic systems: • Civil law • Common law • Religious • Customary – legal system or morality/ethics? • Socialistic Legal systems of the world Or combination of these basic systems Legal systems of the world However, the legal system of each country is shaped by: • its unique history! the basic system + incorporated individual variations Civil and Common law Civil (also known as Roman) and Common law: systems can be considered like the most widespread in the world. -

How and Why Has Pope Francis Restricted the Latin Mass?
How and why has Pope Francis restricted the Latin Mass? “Chin up, it’ll work itself out,” I told my friend, Michelle. She was “despondent” at the news Pope Francis had abrogated Summorum Pontificum — the law by which Pope Benedict XVI liberalized the use of the 1962 liturgical books — and in fact had told me she “hadn’t felt such grief” since her father passed a little more than a year-and-a-half ago. My friend is a cantor at her very ordinary parish. She loves to sing for the Lord, and she teaches others to sing for him in the way the Church prescribes. She’s middle-aged and never married. She lost her mother too soon, and cared for her father until he went the way of all flesh. The Church is the center of her life. My friend is hurt. She is hurt in her sentiments, sure, but she is also hurt in her person — a loyal daughter of the Church, who has suffered alongside many of her fellows in personal devotion to an ancient and venerable form of public prayer, and now discovers the man to whom she has looked as a father in God is displeased with her attachment and suspicious of her loyalty to him. She isn’t wrong to feel that way, and she’s far from the only one. She reads a lot of the blogs and visits a lot of the websites that traffic in “news” about traditional worship, of interest to the communities devoted to traditional forms. Through the years, I’ve encouraged her to pay less attention to them. -

2002/11/27 - Pl
2002/11/27 - PL. ÚS 6/02: RELIGIOUS FREEDOM HEADNOTES The Czech Republic is founded on the principle of a secular state. Under Art. 2 para. 1 of the Charter, the state is founded on democratic values and “may not be bound either by an exclusive ideology or by a particular religious faith.” Thus, it is Republic must accept and tolerate religious pluralism, meaning that, above all, it must not discriminate against, or, on the contrary, give unjustified advantage to, any particular religious faith. It also follows from the cited article that the state must be separate from specific religions. The principle of religious pluralism and tolerance is also implemented in Art. 15 para. 1 and in Art. 16 of the Charter. Art. 15 para. 1 of the Charter provides that freedom of thought, conscience and religious faith is guaranteed, and that everyone has the right to change his religion or faith or to be non-denominational. Under Art. 16 of the Charter, everyone has the right to freely manifest his religion or faith, either alone or in community with others, in private or in public, through worship, teaching, practice or observance (para. 1). Churches and religious societies govern their own affairs; in particular they establish their own governing bodies, ordain their clergy, and found religious orders and other church institutions independently of state authorities (para. 2). The exercise of these rights may be limited by law, in the case of a measure which is necessary in a democratic society for the protection of public safety and order, health and morals, or the rights and freedoms of others (para. -
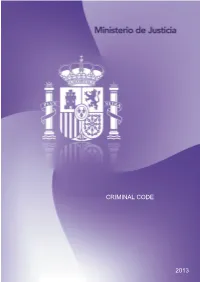
Criminal Code
2010 Colección: Traducciones del derecho español Edita: Ministerio de Justicia - Secretaría General Técnica NIPO: 051-13-031-1 Traducción jurada realizada por: Clinter Actualización realizada por: Linguaserve Maquetación: Subdirección General de Documentación y Publicaciones ORGANIC ACT 10/1995, DATED 23RD NOVEMBER, ON THE CRIMINAL CODE. GOVERNMENT OFFICES Publication: Official State Gazette number 281 on 24th November 1995 RECITAL OF MOTIVES If the legal order has been defined as a set of rules that regulate the use of force, one may easily understand the importance of the Criminal Code in any civilised society. The Criminal Code defines criminal and misdemeanours that constitute the cases for application of the supreme action that may be taken by the coercive power of the State, that is, criminal sentencing. Thus, the Criminal Code holds a key place in the Law as a whole, to the extent that, not without reason, it has been considered a sort of “Negative Constitution”. The Criminal Code must protect the basic values and principles of our social coexistence. When those values and principles change, it must also change. However, in our country, in spite of profound changes in the social, economic and political orders, the current text dates, as far as its basic core is concerned, from the last century. The need for it to be reformed is thus undeniable. Based on the different attempts at reform carried out since the establishment of democracy, the Government has prepared a bill submitted for discussion and approval by the both Chambers. Thus, it must explain, even though briefly, the criteria on which it is based, even though these may easily be deduced from reading its text. -

The Possibilities and the Practice to Protect the Public and the State's
DOI 10.15290/oolscprepi.2018.09 THE POSSIBILITIES AND THE PRACTICE TO PROTECT THE PUBLIC AND THE STATE’S FISCAL INTEREST BY THE CONSTITUTIONAL TRIBUNAL PIOTR WOLTANOWSKI1, RÓŻA KOSIŃSKA2 Abstract According to the Authors opinion in this paper’s, sometimes undertaken practice of the judgments regarding the tax law relationship conducted by the Constitutional Tribunal to specify the public interest in opposition to the entity rights and by bringing the need to respect the State Treasury and to achieve the planned revenue for the budget, cannot be approved. State’s fi scal interest justifi ed by the CT case is contrary to the public interest: retroactivity, the legislation ambiguity and lack of the respect to the established right. At the same time, there is underlying the need to provide for the tax legislator certain freedom while creating tax policy. The Tribunal should strive to balance the protection of the individual and social interest as well as to protect the interests of the single participants in the economic life. The CT should continue issue interpretative judgments – it is a valuable tool in the efforts to ensure an appropriate level to protect the individual and public interest, but it should accuse the current practice of issuing application judgments. Keywords State’s Treasure Interest; fi scal interest; State’s interest; budget interest; taxpayers’ rights JEL Classifi cation: K10, K34, H00 1 Board Member and General Secretary of Information and Organization Centre for the Research on the Public Finances and Tax Law in the Countries of Central and Eastern Europe, Department of Public Finances and Financial Law, Faculty of Law, University of Bialystok. -

1 Longer Canon Law Introduction Page For
LONGER CANON LAW INTRODUCTION PAGE FOR DOWNLOADING (material taken from the CLSA commissioned The Code of Canon Law, A Text and Commentary, edited by James Coriden, Thomas Green and Donald Heintschel (Paulist Press, New York: 1985), pp. 1-22). I. The Historical Development of Law in the Church. There are basically 5 historical periods in the history of the development of law in the Church. These are as follows: 1. The Early Christian Community (1-8 centuries). The early Christian Church, at least in Jewish sectors, incorporated the laws of the Old Testament into its life and practices. In the Old Testament, there were laws, which focused on the worship of the Jewish people, laws concerned with dietary regulations, and moral laws given by God for his people. In the earliest writings of the New Testament, laws appear. St. Paul, the first writer of the New Testament, presents lists of moral and disciplinary directives to be observed by all believers. He speaks at some length on marriage, the giving of directives for the moral life, and on amending the Jewish ritual practices of the early Christians, so that Christianity would not simply remain a Jewish sect. The early Church councils made determinations that were fairly specific and localized. They sought to offer specific solutions to specific problems now being faced by the growing Church. Many early canonical decisions and legislation was made from local, regional and provincial councils, such as the Synod of Elvira (in about the year 300). After the Edict of Constantine (313), the Church began another stage of development, since it was now free to grow and expand beyond the borders of the Roman Empire, without fear of persecution. -

A Passion for Justice
A Passion for Justice An Introductory Guide to the Code of Canon Law G. J. Woodall GRACEWING Contents Foreword xix List of Tables xvii Introduction 1 Chapter 1 The Function of Canon Law and the Revision of the Code 7 1. Introduction 7 2. Law, Justice and the Church 7 3. Law and the Community of the Baptized 11 4. Canon Law and Theology 15 5. The Historical Sources of Canon Law 18 a. Scriptural Foundations of Canon Law 18 b. Canons and Decretals 20 c. The Corpus iuris canonici or Body of Canon Law 24 d. Some Initial Conclusions 29 6. The Codification of Canon Law and the Revision of the Code 29 a. Codification and the Code of 1917 29 b. The Revision of the Code: The Principles Involved 31 c. The Revision of the Code and the Second Vatican Council 36 d. The Structure of the Revised Code for the Latin Church 40 e. The Fundamental Law of the Church {'Lex fundamentalis') 40 f. The Promulgation of the Code of 1983 43 7. Conclusion 45 Chapter 2 General Norms (Book I of the Code) 46 1. Introduction 46 2. Persons in the Church and their Juridical Status 46 a. Juridical Status in the Church 46 b. Physical Persons in the Church 53 c. Moral Persons and Juridical Persons in the Church 58 3. Laws in the Church: Their Promulgation and Main Features 61 a. The Promulgation of Laws 61 b. The Proper Subjects of the Code of 1983 63 CONTENTS c. The Manner of Promulgation 63 d. -
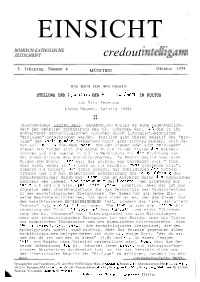
Credo Ut Inteėligam
EINSICHT RÖMISCH-KATHOLISCHE ZEITSCHRIFT credo ut inteìligam 5. Jahrgang, Nummer 4 MÜNCHEN Oktober 1975 DAS BUCH VON DEN ENGELN STELLUNG UND PEDEUTUNG DER --EILIGEN ZNGEL IM KULTUS von Erik Peterson (Jakob Hegner, Leinzig 1935) II. (Fortsetzung) Erster Teil: BEKANNTLICH STELLT es eine Eigentümlich- keit der Geheiren Offenbarung des hl. Johannes dar, da^ die in ihr enthaltenen eschatologischen Visionen durch liturgisch-hymnische "Einlagen" unterbrochen werden. Freilich gibt dieser Begriff der "Ein- lage" den vorliegenden Tatbestand nicht ganz richtig wieder, doch da- von soll gleich die Rede sein. Von den sieben oder acht "Einlagen" dieser Art findet sich die erste in c.4 in der Vision des Gottes- thrones und die zweite in c.5 in Verbindung mit der Erzählung von der Siegelöffnung des Schicksalsbuches. Zu Beginn des c.4 sagt eine Stimme dem Seher: ''Ich will dir zeigen, was geschehen soll." Dann aber wird, weder in c„4 noch in c.5 erzählt, "was geschehen soll", sondern c.4 bringt, wie schon gesagt, die Schilderung des Gottes- trhones und c.5 die dramatische Beschreibung der Siegelöffnung des Schicksalsbuches durch das "Lamm" und im Anschluß daran d»*n hymnischen Lobpreis des Lammes. Vom Standpunkt der Ökonomie der Erzählung aus , hab^n c.4 und c.5 also eine retarcierende Funktion. Aber das ist nun zugleich sehr charakteristisch für das Verhältnis des Urchristentums zu den eschatologischen Ereignissen. Der Seher hat gar keine Eil-- , seine Gesichte mitzuteilen, ist doch nicht er es, der die Siegel von dem verschlossenen ScMcxsalsbuche löst, sondern das Lamm, das allein "würdig" ist, die Siegel zu lösen. 'Vie denn ja auch die Geheime Of- fenbarung den Titel "Offenbarung Jesu Christi11 und nicht "Offenba- runp des hl. -

THE CATHOLIC UNIVERSITY of AMERICA the Canonical Form Of
THE CATHOLIC UNIVERSITY OF AMERICA The Canonical Form of Marriage in Latin Law and in Oriental Law: A Comparative Study With References to the Application of Catholic-Byzantine Law to Selected Pastoral Concerns In Eastern Europe. A DISSERTATION Submitted to the Faculty of the School of Canon Law Of The Catholic University of America In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree Doctor of Canon Law © Copyright All Rights Reserved By Benone Farcas Washington, D.C. 2010 The Canonical Form of Marriage in Latin Law and in Oriental Law: A Comparative Study With References to the Application of Catholic-Byzantine Law to Selected Pastoral Concerns In Eastern Europe. Benone Farcas, J.C.D. Director: John Beal, J.C.D. Book IV of the 1983 Code of Canon Law, title VII, chapter V and the Code of Canons of the Eastern Churches, title XVI, chapter VII, article VI govern the canonical form of marriage. In many ways the provisions of the two codes are similar; in some instances, however, they differ. Both the similarities and the differences have pastoral consequences, especially in cases of mixed marriages or in territories where a hierarchical organization of various Oriental Catholic churches sui iuris does not exist. The purpose of this dissertation is to examine the canonical form of marriage by comparing the Latin and Oriental canonical legislations and analyzing the pastoral consequences that arise when laws concerning canonical form of marriage are applied in specific areas, especially in light of recent political and social changes in Eastern Europe. This comparative study of the canonical form of the marriage in the Latin and in the Catholic Oriental law, especially within the Byzantine rite, begins with an historical overview of the issue in both the Latin and the Byzantine traditions focused on specific documents and circumstances that had a significant impact on the evolution of canonical form. -

Las Fuentes Del Derecho Vaticano. Comentario Legislativo De La Nueva Ley Lxxi De Fuentes Del Derecho De 1 De Octubre De 2008
LAS FUENTES DEL DERECHO VATICANO. COMENTARIO LEGISLATIVO DE LA NUEVA LEY LXXI DE FUENTES DEL DERECHO DE 1 DE OCTUBRE DE 2008 JOSÉ LANDETE SUMARIO I • LOS INICIOS DEL DERECHO VATICANO. II • MOTIVOS QUE HAN JUSTIFICADO LA NUEVA PROMULGACIÓN. III • ANÁLISIS DEL TEX- TO LEGISLATIVO. 1. Aspectos formales. 2. Reformas materiales: aspec- tos generales. 3. Reformas materiales: aspectos especiales. IV • CON- CLUSIONES. I. LOS INICIOS DEL DERECHO VATICANO La conocida «cuestión romana» fue resuelta el 11 de febrero de 1929, mediante la firma de un conjunto de instrumentos jurídicos cono- cidos comúnmente como «Pactos Lateranenses»1, y que se integran por un Tratado, con cuatro anexos2, y por un Concordato. Al respecto, y co- mo expresión de la voluntad del Romano Pontífice al proceder a su rati- ficación, se pronunció S.S. Pío XI: «Un Trattato inteso a riconoscere e, per quanto “hominibus licet”, ad assicurare alla Santa Sede una vera e propria e reale sovranità territoriale (non conoscendosi nel mondo, almeno fino ad oggi, altra forma di sovranità vera e propria se non appunto territoriale) e che evi- dentemente è necessaria e dovuta a Chi, stante il divino mandato e la divina 1. Publicados en AAS, 21 (1929), pp. 209-295. Respecto del ordenamiento jurídico pre- vio a la creación del Estado de la Ciudad del Vaticano, vid. A. GENTILI, «Brevi note sull’or- dinamento giuridico dello Stato Città del Vaticano fino al 1983», en Apollinaris, 65 (1992), pp. 715-742. 2. 1. Territorio del Estado de la Ciudad del Vaticano; 2. Inmuebles con privilegio de ex- traterritorialidad y con exención de expropiaciones y de tributos; 3. -

COVID-19: Publication of Royal Decree-Law Mapping Steps to Be Followed in Justice System Procedures
COVID-19: Publication of royal decree-law mapping steps to be followed in justice system procedures We analyze Royal Decree-Law 16/2020, of April 28, 2020, published in the April 29 edition of the Official State Gazette (BOE), adopting procedural and organizational measures to confront COVID-19 (RDL 16/2020). And entering into force on April 30, 2020 (the day after its publication in the Official State Gazette). The provisions in RDL 16/2020 will also be applicable to any procedural activities that will be carried out on or after the date of its entry into force, irrespective of the date of commencement of the proceeding in which they occur, except for any that have a specified time period in the royal decree-law itself. PROCEDURAL MEASURES August vacation period reduced for courts to open for business The days between and including 11 and 31 of August, 2020 are declared business days for all judicial activities. Recommencement of procedural time periods All procedural time limits and time periods that had been suspended by additional provision two of Royal Decree 463/2020, of March 14, 2020, declaring the state of emergency, will recommence from the beginning. The first day of the period will be the day following the date when suspension of the procedure ceases to be valid. Though not specified in RDL 16/2020, in principle, they will recommence on the business day following the end of the state of emergency, unless any additional extensions to the state of emergency determine otherwise Extension of time periods for appealing judgments and other decisions ending a proceeding The periods for giving notice of, preparing, formalizing and lodging appeals against judgments and other decisions ending a proceeding are extended for a period equal to that specified for those procedures in their governing laws.