Historia Natural
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Lepidoptera, Papilionoidea) in a Heterogeneous Area Between Two Biodiversity Hotspots in Minas Gerais, Brazil
ARTICLE Butterfly fauna (Lepidoptera, Papilionoidea) in a heterogeneous area between two biodiversity hotspots in Minas Gerais, Brazil Déborah Soldati¹³; Fernando Amaral da Silveira¹⁴ & André Roberto Melo Silva² ¹ Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Instituto de Ciências Biológicas (ICB), Departamento de Zoologia, Laboratório de Sistemática de Insetos. Belo Horizonte, MG, Brasil. ² Centro Universitário UNA, Faculdade de Ciências Biológicas e da Saúde. Belo Horizonte, MG, Brasil. ORCID: http://orcid.org/0000-0003-3113-5840. E-mail: [email protected] ³ ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9546-2376. E-mail: [email protected] (corresponding author). ⁴ ORCID: http://orcid.org/0000-0003-2408-2656. E-mail: [email protected] Abstract. This paper investigates the butterfly fauna of the ‘Serra do Rola-Moça’ State Park, Minas Gerais, Brazil. We eval- uate i) the seasonal variation of species richness and composition; and ii) the variation in composition of the local butterfly assemblage among three sampling sites and between the dry and rainy seasons. Sampling was carried out monthly between November 2012 and October 2013, using entomological nets. After a total sampling effort of 504 net hours, 311 species were recorded. One of them is endangered in Brazil, and eight are probable new species. Furthermore, two species were new records for the region and eight considered endemic of the Cerrado domain. There was no significant difference in species richness between the dry and the rainy seasons, however the species composition varies significantly among sampling sites. Due to its special, heterogeneous environment, which is home to a rich butterfly fauna, its preservation is important for the conservation of the regional butterfly fauna. -

§4-71-6.5 LIST of CONDITIONALLY APPROVED ANIMALS November
§4-71-6.5 LIST OF CONDITIONALLY APPROVED ANIMALS November 28, 2006 SCIENTIFIC NAME COMMON NAME INVERTEBRATES PHYLUM Annelida CLASS Oligochaeta ORDER Plesiopora FAMILY Tubificidae Tubifex (all species in genus) worm, tubifex PHYLUM Arthropoda CLASS Crustacea ORDER Anostraca FAMILY Artemiidae Artemia (all species in genus) shrimp, brine ORDER Cladocera FAMILY Daphnidae Daphnia (all species in genus) flea, water ORDER Decapoda FAMILY Atelecyclidae Erimacrus isenbeckii crab, horsehair FAMILY Cancridae Cancer antennarius crab, California rock Cancer anthonyi crab, yellowstone Cancer borealis crab, Jonah Cancer magister crab, dungeness Cancer productus crab, rock (red) FAMILY Geryonidae Geryon affinis crab, golden FAMILY Lithodidae Paralithodes camtschatica crab, Alaskan king FAMILY Majidae Chionocetes bairdi crab, snow Chionocetes opilio crab, snow 1 CONDITIONAL ANIMAL LIST §4-71-6.5 SCIENTIFIC NAME COMMON NAME Chionocetes tanneri crab, snow FAMILY Nephropidae Homarus (all species in genus) lobster, true FAMILY Palaemonidae Macrobrachium lar shrimp, freshwater Macrobrachium rosenbergi prawn, giant long-legged FAMILY Palinuridae Jasus (all species in genus) crayfish, saltwater; lobster Panulirus argus lobster, Atlantic spiny Panulirus longipes femoristriga crayfish, saltwater Panulirus pencillatus lobster, spiny FAMILY Portunidae Callinectes sapidus crab, blue Scylla serrata crab, Samoan; serrate, swimming FAMILY Raninidae Ranina ranina crab, spanner; red frog, Hawaiian CLASS Insecta ORDER Coleoptera FAMILY Tenebrionidae Tenebrio molitor mealworm, -

CAT Vertebradosgt CDC CECON USAC 2019
Catálogo de Autoridades Taxonómicas de vertebrados de Guatemala CDC-CECON-USAC 2019 Centro de Datos para la Conservación (CDC) Centro de Estudios Conservacionistas (Cecon) Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia Universidad de San Carlos de Guatemala Este documento fue elaborado por el Centro de Datos para la Conservación (CDC) del Centro de Estudios Conservacionistas (Cecon) de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Guatemala, 2019 Textos y edición: Manolo J. García. Zoólogo CDC Primera edición, 2019 Centro de Estudios Conservacionistas (Cecon) de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad de San Carlos de Guatemala ISBN: 978-9929-570-19-1 Cita sugerida: Centro de Estudios Conservacionistas [Cecon]. (2019). Catálogo de autoridades taxonómicas de vertebrados de Guatemala (Documento técnico). Guatemala: Centro de Datos para la Conservación [CDC], Centro de Estudios Conservacionistas [Cecon], Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, Universidad de San Carlos de Guatemala [Usac]. Índice 1. Presentación ............................................................................................ 4 2. Directrices generales para uso del CAT .............................................. 5 2.1 El grupo objetivo ..................................................................... 5 2.2 Categorías taxonómicas ......................................................... 5 2.3 Nombre de autoridades .......................................................... 5 2.4 Estatus taxonómico -

Lista Roja De Las Aves Del Uruguay 1
Lista Roja de las Aves del Uruguay 1 Lista Roja de las Aves del Uruguay Una evaluación del estado de conservación de la avifauna nacional con base en los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Adrián B. Azpiroz, Laboratorio de Genética de la Conservación, Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, Av. Italia 3318 (CP 11600), Montevideo ([email protected]). Matilde Alfaro, Asociación Averaves & Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Iguá 4225 (CP 11400), Montevideo ([email protected]). Sebastián Jiménez, Proyecto Albatros y Petreles-Uruguay, Centro de Investigación y Conservación Marina (CICMAR), Avenida Giannattasio Km 30.5. (CP 15008) Canelones, Uruguay; Laboratorio de Recursos Pelágicos, Dirección Nacional de Recursos Acuáticos, Constituyente 1497 (CP 11200), Montevideo ([email protected]). Cita sugerida: Azpiroz, A.B., M. Alfaro y S. Jiménez. 2012. Lista Roja de las Aves del Uruguay. Una evaluación del estado de conservación de la avifauna nacional con base en los criterios de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Dirección Nacional de Medio Ambiente, Montevideo. Descargo de responsabilidad El contenido de esta publicación es responsabilidad de los autores y no refleja necesariamente las opiniones o políticas de la DINAMA ni de las organizaciones auspiciantes y no comprometen a estas instituciones. Las denominaciones empleadas y la forma en que aparecen los datos no implica de parte de DINAMA, ni de las organizaciones auspiciantes o de los autores, juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades, personas, organizaciones, zonas o de sus autoridades, ni sobre la delimitación de sus fronteras o límites. -

Behavioral Evidence of Chemical Communication by Male Caudal Fin Organs of a Glandulocaudine Fish (Teleostei: Characidae)
1 Ichthyological Exploration of Freshwaters/IEF-1127/pp. 1-11 Published 22 September 2020 LSID: http://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.org:pub:483EB8ED-1D49-4584-9030-DE92226A6771 DOI: http://doi.org/10.23788/IEF-1127 Behavioral evidence of chemical communication by male caudal fin organs of a glandulocaudine fish (Teleostei: Characidae) Clayton Kunio Fukakusa* All fishes in the tribe Glandulocaudini have hypertrophied tissue with club cells in the caudal fin (the caudal organ). Because this structure is present only in adult males, it is hypothesized that these cells secrete a reproduction-related pheromone. The hypothesis that the caudal organ releases chemicals that attract females is tested in Mimagoniates inequalis. In a Y-maze and an aquarium, females were attracted to a caudal organ extract and to water that was conditioned with caudal organ-bearing males, respectively, but not to caudal-fin lobe extract or water conditioned with males from which the caudal organs were removed (control stimuli). In tests with male-female pairs, there were no differences in the responses to caudal organ extract and male caudal organ-conditioned water, but the responses to both stimuli differed in relation to the controls. Male-female pairs engaged in fewer courtship events and more agonistic interactions than they did without chemical stimuli and with control stimuli. These results provide evidence for a possible pheromonal system in M. inequalis. The caudal organ is a specialized secretory structure that produces a chemical signal that attracts females and increases the aggressiveness of males. Introduction formes (Kutaygil, 1959; Nelson, 1964a; Burns et al., 1995, 1997, 2000; Malabarba, 1998; Weitzman The ability of animals to obtain information about & Menezes, 1998; Castro et al., 2003; Weitzman et their physical and social environment is essential al., 2005; Javonillo et al., 2009; Quagio-Grassiotto for their survival and reproductive success (Ward et al., 2012) and Siluriformes (von Ihering, 1937; et al., 2007). -

Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae)
Zootaxa 3682 (2): 331–350 ISSN 1175-5326 (print edition) www.mapress.com/zootaxa/ Article ZOOTAXA Copyright © 2013 Magnolia Press ISSN 1175-5334 (online edition) http://dx.doi.org/10.11646/zootaxa.3682.2.7 http://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.org:pub:AA334E13-A81E-4CD8-99F0-AFC4E87899DD Stegosatyrus, a new genus of Euptychiina from the grasslands of neotropical realm (Lepidoptera: Nymphalidae: Satyrinae) THAMARA ZACCA1, OLAF H. H. MIELKE1, TOMASZ W. PYRCZ2, MIRNA M. CASAGRANDE1, ANDRÉ V. L. FREITAS3 & PIERRE BOYER4 1Departamento de Zoologia, Laboratório de Estudos de Lepidoptera Neotropical, Universidade Federal do Paraná—UFPR, Caixa Postal 19020, 81531-980, Curitiba, Paraná, Brasil. E-mail: [email protected] 2Zoological Museum, Jagiellonian University, Ingardena 6, 30-060 Kraków, Poland 3Departamento de Biologia Animal and Museu de Zoologia, Instituto de Biologia, Universidade Estadual de Campinas—UNICAMP, Caixa Postal 6109, 13083-970, Campinas, São Paulo, Brasil 4 No 7, Lotissement l’Horizon, 13610 Le Puy Sainte Réarade, France Abstract Three species of Pampasatyrus Hayward, 1953 (Satyrinae, Pronophilina) are transferred to Stegosatyrus n. gen. (Eupty- chiina) based on morphological evidence: S. imbrialis (Weeks, 1901) n. comb. from Bolivia (Cochabamba) and northern Argentina; S. ocelloides (Schaus, 1902) n. comb. from Paraguay (Hernandarias and Caaguazú) and Brazil (Midwest, Southeast and South regions); and S. periphas (Godart, [1824]) n. comb. from southern Brazil, northeastern Argentina (Buenos Aires) and Uruguay. A new species is described, Stegosatyrus hemiclara Pyrcz, Boyer & Zacca, n. sp. from the Andes of southern Peru. The neotype of Satyrus periphas Godart, [1824] and the lectotypes of Epinephele imbrialis We- eks, 1901 and Euptychia ocelloides Schaus, 1902 are designated. -
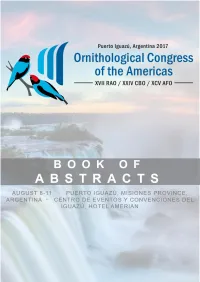
Abstract Book
Welcome to the Ornithological Congress of the Americas! Puerto Iguazú, Misiones, Argentina, from 8–11 August, 2017 Puerto Iguazú is located in the heart of the interior Atlantic Forest and is the portal to the Iguazú Falls, one of the world’s Seven Natural Wonders and a UNESCO World Heritage Site. The area surrounding Puerto Iguazú, the province of Misiones and neighboring regions of Paraguay and Brazil offers many scenic attractions and natural areas such as Iguazú National Park, and provides unique opportunities for birdwatching. Over 500 species have been recorded, including many Atlantic Forest endemics like the Blue Manakin (Chiroxiphia caudata), the emblem of our congress. This is the first meeting collaboratively organized by the Association of Field Ornithologists, Sociedade Brasileira de Ornitologia and Aves Argentinas, and promises to be an outstanding professional experience for both students and researchers. The congress will feature workshops, symposia, over 400 scientific presentations, 7 internationally renowned plenary speakers, and a celebration of 100 years of Aves Argentinas! Enjoy the book of abstracts! ORGANIZING COMMITTEE CHAIR: Valentina Ferretti, Instituto de Ecología, Genética y Evolución de Buenos Aires (IEGEBA- CONICET) and Association of Field Ornithologists (AFO) Andrés Bosso, Administración de Parques Nacionales (Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable) Reed Bowman, Archbold Biological Station and Association of Field Ornithologists (AFO) Gustavo Sebastián Cabanne, División Ornitología, Museo Argentino -

Aristolochic Acids Affect the Feeding Behaviour and Development of Battus Polydamas Archidamas Larvae (Lepidoptera: Papilionidae: Troidini)
Eur. J. Entomol. 106: 357–361, 2009 http://www.eje.cz/scripts/viewabstract.php?abstract=1462 ISSN 1210-5759 (print), 1802-8829 (online) Aristolochic acids affect the feeding behaviour and development of Battus polydamas archidamas larvae (Lepidoptera: Papilionidae: Troidini) CARLOS F. PINTO1, ALEJANDRA J. TRONCOSO1, ALEJANDRO URZÚA2 and HERMANN M. NIEMEYER1* 1 Departamento de Ciencias Ecológicas, Facultad de Ciencias, Universidad de Chile, Casilla 653, Santiago, Chile 2 Facultad de Química y Biología, Universidad de Santiago de Chile, Casilla 40, Santiago-33, Chile Key words. Lepidoptera, Papilionidae, Battus polydamas archidamas, Aristolochia chilensis, aristolochic acid content, foraging substrate, larval development Abstract. The feeding behaviour of specialist butterflies may be affected by the mechanical and chemical characteristics of the tis- sues of their host-plants. Larvae of the butterfly, Battus polydamas archidamas feed only on Aristolochia chilensis, which contains aristolochic acids. We studied the oviposition pattern of adults and the foraging of larvae of B. polydamas archidamas over time in relation to variations in hardness of the substrate and concentration of aristolochic acids in different plant tissues. We further tested the effect of two artificial diets containing different concentrations of aristolochic acids on larval performance. B. polydamas archi- damas oviposited mostly on young leaves and the larvae fed on this tissue until the second instar. Third instar larvae fed also on mature leaves and fourth and higher instars fed also on stems. Young leaves are softer and contain higher concentrations of aris- tolochic acids than mature leaves, and stems are both harder and contain a high concentration of aristolochic acids. Larvae reared on artificial diets containing a high concentration of aristolochic acids suffered less mortality and were heavier than those reared on a diet with a lower concentration of aristolochic acids, which suggests they are phagostimulatory. -

Uehara-Prado Marcio D.Pdf
FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA DO INSTITUTO DE BIOLOGIA – UNICAMP Uehara-Prado, Marcio Ue3a Artrópodes terrestres como indicadores biológicos de perturbação antrópica / Marcio Uehara do Prado. – Campinas, SP: [s.n.], 2009. Orientador: André Victor Lucci Freitas. Tese (doutorado) – Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Biologia. 1. Indicadores (Biologia). 2. Borboleta . 3. Artrópode epigéico. 4. Mata Atlântica. 5. Cerrados. I. Freitas, André Victor Lucci. II. Universidade Estadual de Campinas. Instituto de Biologia. III. Título. (rcdt/ib) Título em inglês: Terrestrial arthropods as biological indicators of anthropogenic disturbance. Palavras-chave em inglês : Indicators (Biology); Butterflies; Epigaeic arthropod; Mata Atlântica (Brazil); Cerrados. Área de concentração: Ecologia. Titulação: Doutor em Ecologia. Banca examinadora: André Victor Lucci Freitas, Fabio de Oliveira Roque, Paulo Roberto Guimarães Junior, Flavio Antonio Maës dos Santos, Thomas Michael Lewinsohn. Data da defesa : 21/08/2009. Programa de Pós-Graduação: Ecologia. iv Dedico este trabalho ao professor Keith S. Brown Jr. v AGRADECIMENTOS Ao longo dos vários anos da tese, muitas pessoas contribuiram direta ou indiretamente para a sua execução. Gostaria de agradecer nominalmente a todos, mas o espaço e a memória, ambos limitados, não permitem. Fica aqui o meu obrigado geral a todos que me ajudaram de alguma forma. Ao professor André V.L. Freitas, por sempre me incentivar e me apoiar em todos os momentos da tese, e por todo o ensinamento passado ao longo de nossa convivência de uma década. A minha família: Dona Júlia, Bagi e Bete, pelo apoio incondicional. A Cris, por ser essa companheira incrível, sempre cuidando muito bem de mim. A todas as meninas que participaram do projeto original “Artrópodes como indicadores biológicos de perturbação antrópica em Floresta Atlântica”, em especial a Juliana de Oliveira Fernandes, Huang Shi Fang, Mariana Juventina Magrini, Cristiane Matavelli, Tatiane Gisele Alves e Regiane Moreira de Oliveira. -

INSECTA: LEPIDOPTERA) DE GUATEMALA CON UNA RESEÑA HISTÓRICA Towards a Synthesis of the Papilionoidea (Insecta: Lepidoptera) from Guatemala with a Historical Sketch
ZOOLOGÍA-TAXONOMÍA www.unal.edu.co/icn/publicaciones/caldasia.htm Caldasia 31(2):407-440. 2009 HACIA UNA SÍNTESIS DE LOS PAPILIONOIDEA (INSECTA: LEPIDOPTERA) DE GUATEMALA CON UNA RESEÑA HISTÓRICA Towards a synthesis of the Papilionoidea (Insecta: Lepidoptera) from Guatemala with a historical sketch JOSÉ LUIS SALINAS-GUTIÉRREZ El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). Unidad Chetumal. Av. Centenario km. 5.5, A. P. 424, C. P. 77900. Chetumal, Quintana Roo, México, México. [email protected] CLAUDIO MÉNDEZ Escuela de Biología, Universidad de San Carlos, Ciudad Universitaria, Campus Central USAC, Zona 12. Guatemala, Guatemala. [email protected] MERCEDES BARRIOS Centro de Estudios Conservacionistas (CECON), Universidad de San Carlos, Avenida La Reforma 0-53, Zona 10, Guatemala, Guatemala. [email protected] CARMEN POZO El Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR). Unidad Chetumal. Av. Centenario km. 5.5, A. P. 424, C. P. 77900. Chetumal, Quintana Roo, México, México. [email protected] JORGE LLORENTE-BOUSQUETS Museo de Zoología, Facultad de Ciencias, UNAM. Apartado Postal 70-399, México D.F. 04510; México. [email protected]. Autor responsable. RESUMEN La riqueza biológica de Mesoamérica es enorme. Dentro de esta gran área geográfi ca se encuentran algunos de los ecosistemas más diversos del planeta (selvas tropicales), así como varios de los principales centros de endemismo en el mundo (bosques nublados). Países como Guatemala, en esta gran área biogeográfi ca, tiene grandes zonas de bosque húmedo tropical y bosque mesófi lo, por esta razón es muy importante para analizar la diversidad en la región. Lamentablemente, la fauna de mariposas de Guatemala es poco conocida y por lo tanto, es necesario llevar a cabo un estudio y análisis de la composición y la diversidad de las mariposas (Lepidoptera: Papilionoidea) en Guatemala. -

Butterflies (Lepidoptera: Papilionoidea) in a Coastal Plain Area in the State of Paraná, Brazil
62 TROP. LEPID. RES., 26(2): 62-67, 2016 LEVISKI ET AL.: Butterflies in Paraná Butterflies (Lepidoptera: Papilionoidea) in a coastal plain area in the state of Paraná, Brazil Gabriela Lourenço Leviski¹*, Luziany Queiroz-Santos¹, Ricardo Russo Siewert¹, Lucy Mila Garcia Salik¹, Mirna Martins Casagrande¹ and Olaf Hermann Hendrik Mielke¹ ¹ Laboratório de Estudos de Lepidoptera Neotropical, Departamento de Zoologia, Universidade Federal do Paraná, Caixa Postal 19.020, 81.531-980, Curitiba, Paraná, Brazil Corresponding author: E-mail: [email protected]٭ Abstract: The coastal plain environments of southern Brazil are neglected and poorly represented in Conservation Units. In view of the importance of sampling these areas, the present study conducted the first butterfly inventory of a coastal area in the state of Paraná. Samples were taken in the Floresta Estadual do Palmito, from February 2014 through January 2015, using insect nets and traps for fruit-feeding butterfly species. A total of 200 species were recorded, in the families Hesperiidae (77), Nymphalidae (73), Riodinidae (20), Lycaenidae (19), Pieridae (7) and Papilionidae (4). Particularly notable records included the rare and vulnerable Pseudotinea hemis (Schaus, 1927), representing the lowest elevation record for this species, and Temenis huebneri korallion Fruhstorfer, 1912, a new record for Paraná. These results reinforce the need to direct sampling efforts to poorly inventoried areas, to increase knowledge of the distribution and occurrence patterns of butterflies in Brazil. Key words: Atlantic Forest, Biodiversity, conservation, inventory, species richness. INTRODUCTION the importance of inventories to knowledge of the fauna and its conservation, the present study inventoried the species of Faunal inventories are important for providing knowledge butterflies of the Floresta Estadual do Palmito. -

Sequestration of Aristolochic Acids from Meridic Diets by Larvae of Battus Polydamas Archidamas (Papilionidae: Troidini)
Eur. J. Entomol. 108: 41–45, 2011 http://www.eje.cz/scripts/viewabstract.php?abstract=1585 ISSN 1210-5759 (print), 1802-8829 (online) Sequestration of aristolochic acids from meridic diets by larvae of Battus polydamas archidamas (Papilionidae: Troidini) CARLOS F. PINTO1, ALEJANDRO URZÚA2 and HERMANN M. NIEMEYER1* 1Laboratorio de Química Ecológica, Universidad de Chile, Casilla 653, Santiago, Chile 2Laboratorio de Química Ecológica, Universidad de Santiago de Chile, Casilla 40, C-33 Santiago, Chile Key words. Lepidoptera, Papilionidae, Battus polydamas archidamas, Aristolochia chilensis, aristolochic acids, sequestration of toxins, uptake of toxins Abstract. Larvae of the butterfly, Battus polydamas archidamas (Papilionidae: Troidini) feed exclusively on aristolochic acid (AAs)-containing Aristolochia species (Aristolochiaceae). The distribution of sequestrated AAs in the tissues (body, integument and osmeterial secretions) of B. polydamas archidamas larvae during their development, when fed on a meridic diet containing either a higher or lower concentration of AAs (AAI and AAII) than occurs naturally in the aerial tissues of their host plant, was determined. Accumulation of AAs in the body and integument was proportional to the weight of larvae and greater in the larvae that fed on the diet containing the higher concentration of AAs. Phenolic AAs (AAIa and AAIVa) not present in the diets were found in all larval tissues examined. Integument and body extracts had a higher AAI/AAII ratio than in the original diet and also a relatively high AAIa/AAIVa ratio, suggesting a preferred AAII to AAIa transformation in those larval tissues. In the osmeterial secretion, the value of the AAI/AAII ratio was similar to that in the diets and the AAIa/AAIVa ratio close to 1, which suggests that hydroxylation of AAI to AAIVa and of AAII to AAIa occur to similar extents.