Libro Cuicuilco 58 .Indb
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Acambay Page 1 of 18
Estado de México - Acambay Page 1 of 18 Enciclopedia de los Municipios de México ESTADO DE MÉXICO ACAMBAY NOMENCLATURA Denominación Acambay Toponimia Documentos históricos señalan que al municipio se le denominaba Cambay o Cabaye, cuya traducción del otomí es okha “Dios” y mbaye “Peña”, y significa “Peñascos de Dios”. Glifo No se conservan en códices prehispánicos, ni en documentos de la época de la Colonia el jeroglífico con el que se representaba a Acambay, por tal motivo en el año de 1966, Mario Colín y Jesús Escobedo diseñaron un glifo con los elementos más representativos del lugar: Un cerro; el símbolo o glifo de Dios; una representación del sol; cuatro pedernales, peñascos y el maguey, basándose en la interpretación de Garibay K. HISTORIA Reseña Histórica En el actual territorio del municipio de Acambay habitaron tribus nómadas, de las cuales no se cuenta con un estudio profundo. De lo que se tiene conocimiento es que posteriormente los otomíes poblaron http://www.e-local.gob.mx/work/templates/enciclo/mexico/mpios/15001a.htm 11/30/2005 Estado de México - Acambay Page 2 of 18 el territorio y fundaron el centro ceremonial Huamango, el cual estuvo habitado por este pueblo entre los años 850 y 1350 de nuestra era. Huamango, que quiere decir “Lugar donde se labra madera”, fue sin duda el centro ceremonial más importante de la región otomí, y el centro de comercio entre oriente y occidente, es decir, entre Tollan (Tula) y los grupos que habitaban lo que hoy es el estado de Querétaro y el estado de Michoacán. Las mercancías que circulaban por dichos lugares estaban constituidas por: plumas de ave, arcos, flechas, pieles, obsidiana y maíz, y fue una de las llamadas Rutas de la Sal. -
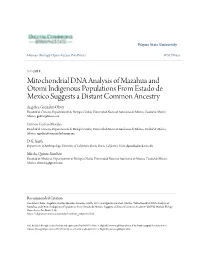
Mitochondrial DNA Analysis of Mazahua and Otomi Indigenous
Wayne State University Human Biology Open Access Pre-Prints WSU Press 1-1-2018 Mitochondrial DNA Analysis of Mazahua and Otomi Indigenous Populations From Estado de Mexico Suggests a Distant Common Ancestry Angelica Gonzalé z-Oliver Facultad de Ciencias, Departamento de Biologiá Celular, Universidad Nacional Autoń oma de Mex́ ico, Ciudad de Mex́ ico, Mex́ ico, [email protected] Ernesto Garfias-Morales Facultad de Ciencias, Departamento de Biologiá Celular, Universidad Nacional Autoń oma de Mex́ ico, Ciudad de Mex́ ico, Mex́ ico, [email protected] D G. Smith Department of Anthropology, University of California, Davis, Davis, California, USA, [email protected] Mirsha Quinto-Sánchez Facultad de Medicina, Departamento de Biologiá Celular, Universidad Nacional Autoń oma de Mex́ ico, Ciudad de Mex́ ico, Mex́ ico, [email protected] Recommended Citation Gonzaleź -Oliver, Angelica; Garfias-Morales, Ernesto; Smith, D G.; and Quinto-Sánchez, Mirsha, "Mitochondrial DNA Analysis of Mazahua and Otomi Indigenous Populations From Estado de Mexico Suggests a Distant Common Ancestry" (2018). Human Biology Open Access Pre-Prints. 125. https://digitalcommons.wayne.edu/humbiol_preprints/125 This Article is brought to you for free and open access by the WSU Press at DigitalCommons@WayneState. It has been accepted for inclusion in Human Biology Open Access Pre-Prints by an authorized administrator of DigitalCommons@WayneState. Mitochondrial DNA Analysis of Mazahua and Otomi Indigenous Populations from Estado de Mexico Suggests a Distant Common Ancestry Angélica González-Oliver,1* Ernesto Garfias-Morales,1 D. G. Smith,2 Mirsha Quinto-Sánchez3 1Facultad de Ciencias, Departamento de Biología Celular, Universidad Nacional Autónoma de México, Ciudad de México, México. -

México, 2011 Instituto Nacional De Antropología E Historia Alfonso De Maria Y Campos Castelló Dirección General Miguel Ángel Echegaray Zúñiga Secretaría Técnica
MÉXICO, 2011 INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA Alfonso de Maria y Campos Castelló Dirección General Miguel Ángel Echegaray Zúñiga Secretaría Técnica ESCUELA NACIONAL DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA Alejandro Villalobos Pérez Dirección María Cristina Rybertt Thennet Secretaría Académica Berna Leticia Valle Canales Subdirección de Investigación Margarita Warnholtz Locht Subdirección de Extensión Académica Gabriel Soto Cortés Departamento de Publicaciones Rebeca Ramírez Pérez Formación de interiores Itandehuitl Berenice Martínez Gómez Diseño de portada Oscar Arturo Cruz Félix Francisco Carlos Rodríguez Hernández Gilberto Mancilla Martínez Diseño de colección IDENTIDAD, PAISAJE Y PATRIMONIO Stanislaw Iwaniszewski Silvina Vigliani Coordinadores Primera edición: 2011 ISBN: 978-607-484-232-6 INAH-ENAH-DEH-DEA Proyecto realizado con financiamiento del Proyecto Eje Conservación del Patrimonio Cultural y Ecológico en los Volcanes, adscrito a la Escuela Nacional de Antropología e Historia y a la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2009. Esta publicación no podrá ser reproducida total o parcialmente, incluyendo el diseño de portada; tampoco podrá ser transmitida ni utilizada de manera alguna por algún medio, ya sea electrónico, mecánico, electrográfico o de otro tipo, sin autorización por escrito del editor. D.R. © 2011 Instituto Nacional de Antropología e Historia Córdoba 45, colonia Roma, 06700, México, D.F. [email protected] Escuela Nacional de Antropología e Historia Periférico Sur y Zapote s/n, col. Isidro Fabela, Tlalpan, D.F., C.P. 14030 Impreso y hecho en México CONTENIDO PRESENTACIÓN Stanislaw Iwaniszewski, Silvina Vigliani y Margarita Loera Chávez y Peniche 7 PARTE I PAISAJE: PROPUESTAS Y ABORDAJES CAPÍTULO 1 El paisaje como relación Stanislaw Iwaniszewski 23 CAPÍTULO 2 Paisaje como seguridad ontológica Silvina Vigliani 39 CAPÍTULO 3 Genius loci y los paisajes fundacionales. -

Smith ME. City Size in Late Postclassic Mesoamerica. Journal
10.1177/0096144204274396JOURNALSmith / CITY OF SIZE URBAN IN LA HISTORYTE POSTCLASSIC / May 2005 MESOAMERICA CITY SIZE IN LATE POSTCLASSIC MESOAMERICA MICHAEL E. SMITH This article assembles archaeological and documentaryevidence on the sizes of cities in Mesoamerica on the eve of Spanish conquest. Out of several hundred documented Late Postclassic urban centers, eighty-seven have reliable archaeological data on the area of the total city and/or the area of the central administrative zone (called the epicenter). The median urban area is 90 hectares (ha), and the median epicenter is 2.0 ha. These data are analyzed in terms of geographical zone, political type, population size and density, and rank-size distributions. The results suggest that political and administrative factors were the primary determinants of city size, with geographical zone having only a minor influence. Keywords: Mesoamerica; archaeology; urbanism; city size; rank size The ancient societies of Mesoamerica—Mexico and northern Central Amer- ica—are generally acknowledged as urban civilizations, yet our knowledgeof the forms, functions, and meanings of Mesoamerican cities and towns remains rudimentary. Mesoamericanists have not agreed on definitions of key concepts like city, town, and urban. General discussions of Mesoamerican urbanism have focused on a small number of large, atypical cities, avoiding consider- ation of the far more numerous towns and smaller cities.1 There are useful stud- ies of urban form within limited Mesoamerican cultural traditions2 as well as regional studies of major capitals and their immediate hinterlands.3 Systematic and comprehensive data are scanty, however, limiting progress in understand- ing the nature and history of urbanism in ancient Mesoamerica. -

Redalyc.Antropología Física En Grupos Humanos De Filiación Otopame
Ciencia Ergo Sum ISSN: 1405-0269 [email protected] Universidad Autónoma del Estado de México México Lagunas, Zaid; López Alonso, Sergio Antropología física en grupos humanos de filiación otopame Ciencia Ergo Sum, vol. 11, núm. 1, marzo-junio, 2004, pp. 47-58 Universidad Autónoma del Estado de México Toluca, México Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=10411105 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto C IENCIASC IENCIAS HUMANAS HUMANAS Y DE LA Y CDEONDUCTA LA CONDUCTA Antropología física en grupos humanos de filiación otopame Zaid Lagunas Rodríguez* y Sergio López Alonso** Recepción: marzo 19 de 2003 Aceptación: diciembre 4 de 2003 * Centro del Instituto Nacional de Antropología Resumen. Se presenta una revisión Physical anthropology in otopame human e Historia (INAH) en Puebla. bibliográfica de estudios de antropología física groups Correo electrónico: [email protected] y temas afines a esta disciplina, realizados en Abstract. This is a physical anthropology ** Escuela Nacional de Antropología e Historia. Correo electrónico: [email protected] grupos humanos pertenecientes al tronco bibliographic revision of themes related to lingüístico otopame. A partir de la human groups of the otopames linguistic información arqueológica y antropofísica branch. From the available archeological and disponible, se muestran y analizan las distintas anthropological information, it describes and formas de disponer de los muertos en la analyzes the different kinds of treatment of época prehispánica entre estos grupos, tanto the dead in otopames groups in the de aquellas defunciones ocasionadas por actos prehispanic period, both in the cases caused de sacrificio humano como los fallecidos por by human sacrificed and of those by other otras causas. -

La Muerte Entre Los Otopames Arqueológicos Del Norte Del Estado De México
La muerte entre los otopames arqueológicos del norte del estado de México. Un breve análisis de sus costumbres funerarias ALICIA BONFIL OLIVERA En este artículo se analiza, desde el punto de vista arqueológico, a los otomíes que habitaron la región noroeste del estado de México durante la época prebispánica. Para identificar al grupo valiéndonos de su cultura material trata- mos aquí uno de los aspectos culturales que más información aportan en este sentido: el relacionado con las tradicio- nes mortuorias. Las particularidades de los procesos post mortem a los que estos individuos eran sometidos pueden decirnos tnucho acerca de. la tradición cultural de la que eran portadores. s\sí, los enterramientos aportan datos sobre las características físicas de los grupos humanos, sobre su cosntorisión 'y también acerca de los elementos culturales aso- ciados. En este análisis se toman en cuenta las particularidades físicas de los entierros en sí, además de su posible con- tenido simbólico, para obtener un mejor acercamiento a las costumbres y a la cosmovisión de los grupos prehispánicos de esta región. Introducción Dado que —independientemente de la defini- ción de estas etnias desde el punto de vista lin- .La problemática en torno al origen y desarrollo güístico— resulta difícil, aún en la actualidad, iden- de los pueblos otomianos es un tema complejo y tificar plenamente a cada uno de dichos grupos a la vez apasionante para quienes nos dedicamos a sin hallar cantidad de características en común, es estudiar a este grupo desde el punto de vista his- necesario ahondar en ciertos aspectos culturales tórico-cultural. Uno de los factores que alimen- que podrían resultar diagnósticos a pesar de las tan nuestro particular interés por este tema es el transformaciones que éstos han sufrido a través desconocimiento en el que han permanecido a del tiempo, para llegar así a una más consistente través del tiempo las regiones geográficas en don- definición cultural de cada grupo. -

Redalyc.La Gastronomía Tradicional Del Norte Del Estado De México. El
Cuadernos Interculturales ISSN: 0718-0586 [email protected] Universidad de Playa Ancha Chile Favila Cisneros, Héctor; López Barrera, Marcos; Quintero-Salazar, Baciliza La gastronomía tradicional del norte del Estado de México. El caso de Acambay Cuadernos Interculturales, vol. 1, núm. 22, 2014, pp. 13-34 Universidad de Playa Ancha Viña del Mar, Chile Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=55232244002 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto Cuadernos Interculturales. Volumen 1, Nº22, 2014, pp. 13-34 13 La gastronomía tradicional del norte del Estado de México.El caso de Acambay 1 The traditional cuisine of the north of the State of Mexico. The case of Acambay Héctor Favila Cisneros 2 Marcos López Barrera 3 Baciliza Quintero-Salazar 4 Resumen El presente artículo aborda la gastronomía de los otomíes del municipio de Acambay, en el Estado de México, como patrimonio gastronómico. En esta in - vestigación se presentan los resultados del trabajo etnográfico que se llevó a cabo durante los meses de febrero a junio del 2012, en el cual se realizaron una serie de guías de observación, así como entrevistas semi estructuradas y abiertas con la finalidad de obtener información sobre los usos y costumbres entorno a la cocina indígena. Este estudio pretende aportar información no documentada sobre el patrimonio cultural intangible, así como la gastronomía y su cocina tradicional de esta comunidad indígena. -

FI-0023-Miriam Martínez Benítez.Pdf
Universidad Autónoma de Querétaro Facultad de Filosofía Maestría en Estudios Amerindios y Educación Bilingüe Morfosintaxis nominal en el otomí de Pueblo Nuevo (Acambay, Estado de México) Tesis Que como parte de los requisitos para obtener el Grado de: Maestro en Estudios Amerindios y Educación Bilingüe Presenta: Miriam Martínez Benítez Dirigido por: Mtra. María de Jesús Selene Hernández Gómez Centro Universitario Querétaro, Qro, noviembre 2018 2 RESUMEN El presente estudio parte de la documentación lingüística de un pequeño corpus de habla espontánea de 47 minutos de duración, con el propósito de describir y analizar las características morfosintácticas de los sustantivos y de las frases nominales en el otomí noroccidental que se habla en la comunidad de Pueblo Nuevo, Acambay, Estado de México. Se decidió documentar una serie de narraciones y conversaciones de habla natural del otomí, para así obtener un corpus que fuese la base descriptiva de los rasgos morfológicos y sintácticos de los sustantivos de esta variante del otomí, por lo que la metodología consistió en realizar el trabajo de campo, la recolección, clasificación, organización de datos, además de la transcripción y traducción de dichos datos. Como muestra final del trabajo de campo se obtuvieron 4 narraciones personales y 3 conversaciones múltiples. Todos los datos de las narraciones y de las conversaciones se transcribieron y se tradujeron usando el programa ELAN. Los datos después se analizaron para describir las características básicas morfosintácticas de los sustantivos y de las frases nominales que se encontraron en la muestra. También se realizó el glosado de todos los datos de la muestra como parte de la evidencia para la explicación de los fenómenos encontrados. -

Arqueología M;Chael E Sm;Th * 29
0:N".~O-A3?1L, 20C3 ARQUEOLOGíA M;chael E Sm;th * 29 Comercio durante el Posclásico de la cerámica decorada: Malinalco, Toluca, Guerrero y Morelos** La abundancia y diversidad de la cerámica policroma de la región centro de México durante ef Posclásico fue notable: presentaba una mayor variación de estilos y tipos cerámicos decorados que en cualquier periodo anterior. Cada zona de esta área tenía su propio estilo con adornos distintivos, grandes canti dades de esta cerámica fueron intercambiadas entre las diferentes regiones. ¿Cómo se explica la abundancia, diversidad y distribución de vasijas decoradas en el Posclásico? ¿Los estilos señalaron etnicidad? ¿Fueron mercancías utilita rias o suntuarias? ¿se intercambiaban como regalos entre elites, o a través de las redes comerciales de m'ercado? En este artículo se plantean varias cuestio nes y se examina la distribución de las cerámicas decoradas y el intercambio en MalinalCo y Toluca, en el Estado de México, Guerrero y Morelos. Comenzaré por describir los estilos y tipos cerámicos que pertenecieron a las regiones antes mencionadas y a otras, aunque suena como una tarea fácil, no lo es.• porque los sitios y la cerámica del Posclásico están mal estudiados. A continUación describo el intercambio de estos materiales investigando los ti pos regionales en los sitios fuera de su región de origen. Finalmente se discu te sobre los patrones espaciales y cronológicos concluyendo con algunas interpretaciones. Probablemente las vasijas fueron intercambiadas a través de redes comerciales que no estaban bajo un control político estricto. La mayoría de las importaciones eran cajetes adornados que duplicaban la función de las vasijas locales. -
Entidad Municipio Localidad Long
ENTIDAD MUNICIPIO LOCALIDAD LONG LAT Guanajuato Abasolo ABASOLO 1013144 202704 Guanajuato Abasolo ESTACIÓN ABASOLO 1013425 203015 Guanajuato Abasolo AGUA BLANCA 1013018 202611 Guanajuato Abasolo SAN FRANCISCO DE HORTA (EL ALACRÁN) 1013314 203434 Guanajuato Abasolo ALAMEDA DE ÁLVAREZ 1013444 204058 Guanajuato Abasolo ALTO DE CHAMACUA 1013434 204059 Guanajuato Abasolo ALTO DE SAN JOSÉ DE GONZÁLEZ 1013210 203437 Guanajuato Abasolo BERUMBO 1013805 202108 Guanajuato Abasolo BOQUILLAS 1012555 202458 Guanajuato Abasolo LA BRISA 1012332 202628 Guanajuato Abasolo BUENAVISTA DE CHÁVEZ 1013304 202446 Guanajuato Abasolo BUENAVISTA DE VEGA (LAS CONEJAS) 1013237 203107 Guanajuato Abasolo LA CARROZA 1013529 203359 Guanajuato Abasolo CERRITOS DE ACEVES 1013702 201942 Guanajuato Abasolo COFRADÍA DE GUERRA 1013140 203903 Guanajuato Abasolo COFRADÍA DE PERALTA 1012538 203002 Guanajuato Abasolo LAS CRUCES 1013427 203154 Guanajuato Abasolo CHAMACUA 1013359 204029 Guanajuato Abasolo LA CHINCHE 1013241 202841 Guanajuato Abasolo EMILIANO ZAPATA (LA COLONIA) 1013309 202505 Guanajuato Abasolo EL ENCINAL 1013317 202416 Guanajuato Abasolo LA ESCONDIDA (LAS BODEGAS) 1012628 202757 Guanajuato Abasolo LA TRINIDAD DE SAN MIGUEL 1012841 203422 Guanajuato Abasolo LAS ESTACAS 1012449 202321 Guanajuato Abasolo FLORIDA DE GÓMEZ 1013124 203059 Guanajuato Abasolo LA FLORIDA DE GONZÁLEZ 1013408 203418 Guanajuato Abasolo EL FRESNO 1013227 203228 Guanajuato Abasolo LA GALERA DE GALLARDO 1013409 202640 Guanajuato Abasolo EL GALLITO (EL PITAHAYO) 1013524 202528 Guanajuato Abasolo -

Identidad Municipal. Breve Compilación Histórica Sobre La Fundación De Los Municipios Del Estado De México Índice
Identidad municipal. Breve compilación histórica sobre la fundación de los municipios del Estado de México ÍNDICE Presentación 5 Coatepec Harinas 137 Acambay 11 Cocotitlán 140 Acolman 16 Coyotepec 145 Aculco 20 Cuautitlán 149 Almoloya de Alquisiras 25 Cuautitlán Izcalli 154 Almoloya de Juárez 28 Donato Guerra 162 Almoloya del Río 34 Ecatepec 169 Amanalco 37 Ecatzingo 174 Amatepec 40 El Oro 179 Amecameca 44 Huehuetoca 183 Apaxco 49 Hueypoxtla 188 Atenco 55 Huixquilucan 192 Atizapán 59 Isidro Fabela 200 Atizapán de Zaragoza 62 Ixtapaluca 206 Atlacomulco 68 Ixtapan de la Sal 210 Atlautla 72 Ixtapan del Oro 213 Axapusco 77 Ixtlahuaca 219 Ayapango 83 Jaltenco 227 Calimaya 88 Jilotepec 231 Capulhuac 92 Jilotzingo 236 Chalco 96 Jiquipilco 242 Chapa de Mota 103 Jocotitlán 249 Chapultepec 106 Joquicingo 253 Chiautla 112 Juchitepec 257 Chicoloapan 116 La Paz 262 Chiconcuac 121 Lerma 266 Chimalhuacán 127 Luvianos 273 Coacalco de Berriozábal 132 Malinalco 275 Melchor Ocampo 280 Temascalapa 414 Metepec 286 Temascalcingo 418 Mexicaltzingo 291 Temascaltepec 424 Morelos 296 Temoaya 428 Naucalpan de Juárez 301 Tenancingo 432 Nextlalpan 306 Tenango del Aire 436 Nezahualcóyotl 311 Tenango del Valle 439 Nicolás Romero 316 Teoloyucan 443 Nopaltepec 320 Teotihuacán 448 Ocoyoacac 325 Tepetlaoxtoc 454 Ocuilan 330 Tepetlixpa 459 Otumba 333 Tepotzotlán 464 Otzoloapan 338 Tequixquiac 469 Otzolotepec 341 Texcaltitlán 475 Ozumba 346 Texcalyacac 478 Papalotla 350 Texcoco 483 Polotitlán 355 Tezoyuca 488 Rayón 361 Tianguistenco 492 San Antonio la Isla 364 Timilpan 496 -

Epi-Classic Cultural Dynamics in the Mezquital Valley Translation of the Spanish by Alex Lomónaco
FAMSI © 2005: Laura Solar Valverde Epi-Classic Cultural Dynamics in the Mezquital Valley Translation of the Spanish by Alex Lomónaco Research Year: 2001 Culture: Xajay Chronology: Epi-Classic Location: Mezquital Valley, México Site: El Zethé Table of Contents Abstract Resumen Introduction Evidence of Interregional Interaction through the Epi-Classic The Figures An Epi-Classic Marker Some Contexts Maya Area Oaxaca Xochicalco Cerro de las Mesas Hidalgo and Querétaro Tula Similarities and Differences Between the Contexts Absence of Bone Remains Associated Human Remains Garments and Ritual Paraphernalia Common Characteristics of the Offerings Social Interaction Throughout the Epi-Classic Interaction Spheres and Distribution Networks in Mesoamerica The Northern Sector of the Central Mesa The Mezquital Valley The Septentrional Network of the Plateau Some Spheres and Possible Overlappings The Bajío Sphere White Raised (Blanco Levantado) Red-on-Bay (Rojo sobre Bayo) and Black-Brown Incised/Incised Postfire (Negro-Café Inciso/Estrafiado) Septentrional Sphere The Concurrence of Close Links in the Construction of Macroregional Networks List of Figures Sources Cited Abstract The Epi-Classic period (ca. A.D. 600/700–900/1000) was in most parts of Mesoamerica, except for the Valley of México, a period of regional apogee characterized by intense interregional interaction. During that time, an extensive communication network made possible the access to similar luxury goods to societies from extreme regions within Mesoamerican territory, from the northern-most part of the Central Plateau to the Maya Area. The luxuries involved in this Pan-Mesoamerican network include figurative jade plaques of a particular style, turquoise, Ucareo/Zinapécuaro obsidian and shell from both coasts.