La Construcción De La Rivalidad River-Boca. Símbolos, Discursos Y
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Levaram 25 Milhões Deixando Um Morto
;' í*" *?íTytív Y* SUU 1 RIO DE JANEIRO, QUARTA-FEIRA, IS DE JUNHO DE 1960 Tempo: Bom. Nevoeiro pela manhã. Temperatura: Em ligeira elevação. 0 Máximo de Jorna! Ventos; Nordeste a Norte, fracos. Máxima: 28.4 (Praça Barão de Co- rumbá). Mínima: 16.6 (Jardim Bo- no Mínimo de Espaço tànico). "^^^^4v% ANO XXXII — N. 9.804 Fundador: J. E. de Macedo Soares PREÇO: Cr? 5,00 ÂDOR O ASSALTO DO ANO Dutra visitará Lott Levaram 25 milhões hoje: comício a 19 deixando um morto RIO - O vice-presidente João Goulart, o fluminense governador RIO — Roberto Silveira, o ministro Amaral Peixoto, o senador Auro Moura Andrade, além das bancadas federais e estaduais do Atirando para matar, após fazerem o trem pagador SPA-21, da Central do PTB e PSD do Estado do Rio, participarão do comício que o Brasil, saltar dos trilhos a dinamite, seis homens encapuçados, armados até os Comitê Inter.partidárlo Carioca, realizará, domingo próximo, dentes, conseguiram levar mais de 25 milhões de cruzeiros, no assalto mais sen- (dia 19) na Praça das Nações, em Bonsucesso, pelas cândida- turas Lott-Jango. sacional da história policial brasileira. Um homem morreu, três ficaram feridos no tiroteio em funcionários da Central tentaram defender o vagão-pagador, No encontro de hoje do marechal Dutra com o candidato que "Winchester", "far- da aliança PSD-PTB-PSB à Presidência da República, será usando até carabinas calibre 44, no mais puro estilo do acertada em definitivo a integração do primeiro na campa- west" norte-americano. nha lotista, trazendo, em conseqüência, a consolidação do Um ladrão foi ferido no combate, mesmo assim conseguiu fugir apoio pessedista conservador à chapa Lott-Jango. -

Uruguay 1930, Con Jules Rimet Al Centro De La Misma
El “padre” de la Copa del Mundo, el francés Jules Rimet, que había sido abogado, árbitro de futbol y dirigente deportivo, fue designado presidente de la FIFA en 1921. Desde 1924 había formado una comisión de cinco miembros que tenía la finalidad de verificar si existían las condiciones para la creación de una competencia mundial de futbol ajena a la de los Juegos Olímpicos. Tuvo que sortear muchos inconvenientes, entre ellos la retirada de la FIFA de las federaciones británicas, en esos tiempos consideradas como “los maestros”. Sin embargo, con su impulso y decisión logró que en el Congreso Ordinario de Amsterdam se acordara la celebración en 1930 de una “competición abierta a las selecciones de todas las federaciones asociadas”. Finalmente, el 18 de mayo de 1929, en el Congreso de la FIFA celebrado en Barcelona, se decidió asignar la organización del primer campeonato del mundo en 1930 al Uruguay. La decisión tenía muchos fundamentos: en el plano deportivo, los dos triunfos de la “celeste” en los Juegos Olímpicos de 1924 (París) y 1928 (Amsterdam), a la época la única manifestación que podía considerarse como “un mundial” de futbol, lo que daba a los uruguayos un primerisímo nivel; mientras que en el plano político, el año 1930 coincidía con el centenario de la Constitución de la República, lo que implicaba una celebración fastuosa y que mejor que con un evento de esta magnitud. He aquí a los delegados de la FIFA participantes en ese histórico Congreso de Barcelona. Decidida la sede, se necesitaba un trofeo para premiar al campeón de la competencia por venir y aquellas sucesivas. -

Marco Teórico
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE – INEF FÚTBOL Y SOCIEDAD: EL PASO DE LA DEFENSA INDIVIDUAL A LA DEFENSA EN ZONA TESIS DOCTORAL Carlos García Martí Licenciado en Sociología MADRID 2016 DEPARTAMENTO DE CIENCIAS SOCIALES DE LA ACTIVIDAD FÍSICA, DEL DEPORTE Y DEL OCIO FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE – INEF FÚTBOL Y SOCIEDAD: EL PASO DE LA DEFENSA INDIVIDUAL A LA DEFENSA EN ZONA AUTOR: CARLOS GARCÍA MARTÍ Licenciado en Sociología Directores: JAVIER DURÁN GONZÁLEZ Doctor en Ciencias Políticas y Sociología MAITE GÓMEZ LÓPEZ Doctora en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte Madrid, 2016 Tribunal nombrado por el Magnífico y Excelentísimo Sr. Rector de la Universidad Politécnica de Madrid, el día _____ de _______ de 2016. Presidente: D./Dña. ____________________ Vocales: D./Dña. ____________________ D./Dña. ____________________ D./Dña. ____________________ Secretario: D./Dña. ____________________ Suplentes: D./Dña. ____________________ D./Dña. ____________________ Realizado el acto de lectura de Tesis el día _____________________ en la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte – INEF de Madrid, acuerda otorgarle la calificación de _____________________ El presidente Los vocales El secretario La utilización del género masculino como generalizador en el uso del lenguaje escrito de este trabajo responde únicamente a criterios de simplicidad y fluidez en su redacción y lectura. En la redacción de esta tesis se han seguido las normas de estilo de la American Psychological Association (APA), 6ª edición. El fútbol es lo más importante de las cosas menos importantes. Jorge Valdano AGRADECIMIENTOS AGRADECIMIENTOS La victoria tiene cien padres y la derrota es huérfana, o en términos futbolísticos, los partidos los ganan los jugadores y los pierde el entrenador. -

REVISTA AL PRESIDENTE Argentina´S Rivals E-Mail: [email protected] CLAUDIO TAPIA PREDIO JULIO HUMBERTO GRONDONA Interview – President Claudio Tapia Autopista Tte
3 COMITÉ EJECUTIVO ASOCIACIÓN DEL FÚTBOL ARGENTINO AFA Executive Committee PRESIDENTE President TESORERO Treasurer Sr. / Mr. Claudio Fabián Tapia Sr. / Mr. Alejandro Miguel Nadur (Presidente / President at Club Barracas Central) (Presidente / President at Club A. Huracán) VICEPRESIDENTE 1° vicepresident 1° PROTESORERO Protreasurer Dr. Daniel Angelici Sr. / Mr. Daniel Osvaldo Degano (Presidente / President at Club A. Boca Juniors) (Vicepresidente / Vicepresident at Club A. Los Andes) VICEPRESIDENTE 2° vicepresident 2° VOCALES Vocals Sr. / Mr. Hugo Antonio Moyano Dr. Raúl Mario Broglia (Presidente / President at Club A. Independiente) (Presidente / President at Club A. Rosario Central) Dr. Pascual Caiella VICEPRESIDENTE 3° vicepresident 3° (Presidente / President at Club Estudiantes de La Plata) Sr. / Mr. Guillermo Eduardo Raed Sr. / Mr. Nicolás Russo (Presidente / President at Club A. Mitre - Santiago del Estero) (Presidente / President at Club A. Lanús) Sr. / Mr. Francisco Javier Marín SECRETARIO EJECUTIVO DE LA PRESIDENCIA (Vicepresidente / Vicepresident at Club A. Acassuso) Executive Secretary to Presidency Sr. / Mr. Adrián Javier Zaffaroni Sr. / Mr. Pablo Ariel Toviggino (Presidente / President at Club S. D. Justo José Urquiza) Dra. María Sylvia Jiménez SECRETARIO GENERAL (Presidente / President at Club San Lorenzo de Alem - Catamarca) Sr. / Mr. Víctor Blanco Rodríguez Sr. / Mr. Alberto Guillermo Beacon (Presidente / President at Racing Club) (Presidente / President at Liga Rionegrina de Fútbol) PROSECRETARIO Sr. / Mr. Marcelo Rodolfo Achile (Presidente / President at Club Defensores de Belgrano) MIEMBROS SUPLENTES Alternate Members SUPLENTE 1 Alternate 1 SUPLENTE 4 Alternate 4 SUPLENTE 7 Alternate 7 Dr. José Eduardo Manzur A designar Sr. / Mr. Dante Walter Majori (Presidente / President at Club D. Godoy To be designed (Presidente / President at Club S. -

Entina, En Diferentes Medios Noticiero De ESPN
Oscar Barnade Historias increíbles de Oscar Barnade Oscar en la Copa América Barnade Nació el 24 de enero de EDICIONES AL ARCO 1966 en Pompeya, se crió en Ciudadela Norte Argentina y estudió en el Círculo de Periodistas Deportivos. “Historizar la participación de nuestra Selección en las diferentes Redactor de la sección Deportes del diario Clarín ediciones de la Copa América, como hace este libro, es reparar en alguno y abastecedor de datos de los capítulos más importantes de la historia de nuestra cultura.” Historias para SportsCenter, el Daniel Scioli, gobernador de la provincia de Buenos Aires. noticiero de ESPN. Trabajó en diferentes medios increíbles de radiofónicos (Argentina, Continental y Rivadavia), “Este libro, al recorrer su historia, cristaliza el orgullo que todos nosotros televisivos (TyC y ESPN) sentimos por que un torneo de tal magnitud tenga como sede a nuestro y gráficos (Sólo Fútbol, país, con todo lo que esto significa para nuestro desarrollo deportivo.” Súper Fútbol y Olé). Se en la Copa América especializa en estadísticas Alejandro Rodríguez, secretario de deportes de la provincia de Buenos Aires. e historia del fútbol. En AMERICA EN LAARGENTINA COPA 2006 publicó, junto con Waldemar Iglesias, el libro “Mitos y creencias del fútbol argentino, con Argentina Ediciones Al Arco. En 2010 cubrió la final de la Copa Libertadores de América entre Inter y Chivas para Clarín y participó de la investigación del libro “Deporte Nacional”, publicado por Emecé. OSCAR BARNADE Oscar Barnade Historias increíbles de Argentinaen la Copa América Diseño Federico Sosa [email protected] Corrección Edgardo Imas [email protected] Fecha de catalogación: 10/5/2011 Barnade, Oscar Historias increíbles de Argentina en la Copa América. -

La Construcción De La Rivalidad River-Boca Símbolos, Discursos Y Rituales Del Hinchismo En El Proceso De Popularización Del Fútbol
MEDIACIONES Nº17 ISSN 1692-5688 JULIO-DICIEMBRE 2016 LA CONSTRUCCIÓN DE LA RIVALIDAD RIVER-BOCA SÍMBOLOS, DISCURSOS Y RITUALES DEL HINCHISMO EN EL PROCESO DE POPULARIZACIÓN DEL FÚTBOL* THE CONSTRUCTION OF THE RIVER-BOCA RIVALITY SYMBOLS, DISCOURSES AND RITUALS OF ‘HINCHISMO’ IN THE PROCESS OF POPULARIZATION OF FOOTBALL A CONSTRUÇÃO DA RIVALIDADE RIVER-BOCA SÍMBOLOS, DISCURSOS E RITUAIS DO HINCHISMO NO PROCESSO DE POPULARIZAÇÃO DO FUTEBOL Páginas Germán Hasicic 36-55 [email protected] Licenciado en Comunicación Social. Técnico Superior Univer- Recibido sitario en Periodismo Deportivo de la Universidad Nacional 9 de noviembre de 2016 de La Plata (UNLP). Doctorando en Comunicación (UNLP). Docen- te en las cátedras Estudios Sociales del Deporte y Prácticas Aceptado corporales y subjetividad (UNLP). 19 de diciembre de 2016 * Artículo producido en el marco del seminario de Investigación en Estudios Culturales y como parte de la asignatura correspondiente al plan de estudios del Doctorado en Comuni- cación de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), 2016 . 36 GERMÁN HASICIC LA CONSTRUCCIÓN DE LA RIVALIDAD RIVER-BOCA SÍMBOLOS, DISCURSOS Y RITUALES DEL HINCHISMO EN EL PROCESO DE POPULARIZACIÓN DEL FÚTBOL Resumen El artículo ofrece una mirada hacia atrás que realza y analiza dos aspectos centrales. Por un lado, la incorporación del fútbol como bien cultural en Argentina y su impacto en los modos de socialización, principalmente el rol del club en una etapa nacional que fluctuaba a raíz de las oleadas migratorias de fines de siglo XIX y principios del XX; por el otro, la historia del Club Atlético River Plate desde su fundación hasta la actualidad, enfatizando en aquellos aspectos culturales, simbólicos y territoriales que han contribuido a la construcción identitaria de la institución. -
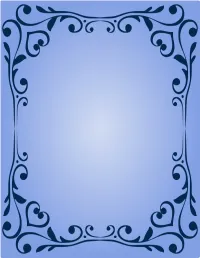
Boca-River.Pdf
Boca-River, historias de una pasión Luciano Wernicke 2013 Introducción: Pasión. No existe un vocablo más apropiado para definir el Superclásico. Boca Juniors y River Plate son los protagonistas del desafío futbolero más trascendente de la Argentina y del espectáculo deportivo más electrizante del mundo. La ferviente convocatoria de estos dos equipos ha trascendido las fronteras y ha trepado al Olimpo de los grandes shows. En Inglaterra se asegura que no hay que morir sin gozar, al menos una vez en la vida, de un Superclásico en la Bombonera o el Monumental. Boca-River, River-Boca. Se aman, se odian, se necesitan. No hay Superclásico sin uno de ellos. No hay fiesta si no están cara a cara. Los fanáticos xeneizes celebraron la máxima desgracia de sus primos pero, puertas adentro, a la hora del balance, debieron conceder que el título boquense de esa temporada no fue del todo legítimo: sin cruzarse con River en esa senda ganadora, el triunfo tuvo otro sabor. En 2013, los dos clubes más grandes de Argentina celebraron el centenario del Superclásico. 1913-2013, un siglo de fútbol, de gloria, de fanatismo. Historias de Boca 1) Nucazo El 29 de septiembre de 1996 se disputó un Superclásico apasionante que tuvo un final insólito. El duelo, que tuvo como escenario la Bombonera, había arrancado a favor de la escuadra xeneize, con un tanto de Roberto Pompei a los 5 minutos. River no se quedó e igualó a los 21 gracias al eficiente atacante chileno Marcelo Salas. En la segunda mitad, el uruguayo Gabriel Cedrés volvió a adelantar a Boca con un tiro penal, y diez minutos más tarde Juan Pablo Sorín consiguió un nuevo empate que parecía definitivo. -

Fútbol Argentino: Crónicas Y Estadísticas
Fútbol Argentino: Crónicas y Estadísticas Asociación del Fútbol Argentino - 1ª División – 1941 Luis Alberto Colussi Carlos Alberto Guris Victor Hugo Kurhy Fútbol Argentino: Crónicas y Estadísticas – A.F.A. – 1ª División - 1941 2 1941 – River, campeón de atropellada. El campeonato de Primera División de 1941 fue disputado solamente por 16 clubes, ya que en 1940 descendieron Chacarita Juniors y Vélez Sarsfield y porque a Argentinos Juniors, campeón de Segunda División, la AFA no le permitió ascender por cuanto su estadio no reunía los requisitos reglamentarios. Las buenas condiciones del tiempo y la ausencia de elecciones, permitieron que el calendario de partidos se desarrollase sin interrupciones, por lo que el torneo se jugó en 7 meses, finalizando en octubre. Pedernera, Yácono, Vaghi, Cadilla, Rodolfi, Barrios y Ramos. Muñoz, D’Alessandro, Moreno y Labruna. La nota desagradable del campeonato la volvió a dar Banfield, al comprobarse un nuevo caso de soborno. Ocurrió en la 10ª fecha, cuando Monjo, arquero de Tigre, denunció que dirigentes de Banfield le habían entregado dinero con ese objeto. La sanción para el taladro fue el descuento de 16 puntos, lo que prácticamente lo condenaba al descenso. Sin embargo, en un gran esfuerzo de sus jugadores, logró evitar la pérdida de la categoría cuando en la última fecha derrotaron a Rosario Central por 4 a 2. Desarrollo del campeonato El comienzo de la competencia tuvo a un protagonista inesperado: Racing Club. El cuadro de Avellaneda ganó los 4 primeros partidos del año, por lo que quedó solo en el liderazgo, hecho que no sucedía desde la época amateur. -

Historias De Los Mundiales
La Redó! - Historias de los mundiales La Redó! Manchando la pelota 1 / 151 La Redó! - Historias de los mundiales Table Of Contents Historia de los mundiales: Sudáfrica 2010 ............................................ 3 Historia de los mundiales: Alemania 2006 ........................................... 24 Historia de los mundiales: Corea/Japón 2002 ........................................ 32 Historia de los mundiales: Francia 1998 ............................................ 37 Historia de los mundiales: Estados Unidos 1994 ....................................... 60 Historia de los mundiales: Italia 1990 .............................................. 73 Historia de los mundiales: México 1986 ............................................ 78 Historia de los mundiales: España 1982 ............................................ 87 Historia de los mundiales: Argentina 1978 .......................................... 94 Historia de los mundiales: Alemania 1974 ........................................... 99 Historia de los mundiales: México 1970 ........................................... 106 Historia de los mundiales: Inglaterra 1966 ......................................... 112 Historia de los mundiales: Chile 1962 ............................................. 117 Historia de los mundiales: Suecia 1958 ............................................ 122 Historia de los mundiales: Suiza 1954 ............................................. 127 Historia de los mundiales: Brasil 1950 ............................................ 132 Historia de los mundiales: -

Nosotros Y El Fútbol Supervisión General Liliana Barela Lidia González
Jefe de Gobierno Dr. FERNANDO DE LA RUA Vicejefe de Gobierno Dr. ENRIQUE OLIVERA Secretario de Cultura Sr. DARIO LOPERFIDO Subsecretaria de Desarrollo Cultural Sra. TERESA ANCHORENA Subsecretaria de Acción Cultural Lic. CECILIA FELGUERAS Directora Instituto Histórico de la Ciudad de Buenos Aires Lic. LILIANA BARELA 3 Nosotros y el Fútbol Supervisión General Liliana Barela Lidia González Investigación Histórica Entrevistas Lidia González Gabriel Vignolo (historia) Luis García Conde Daniel Paredes Diseño y Comunicación Visual Jorge Mallo Colaboraciones Especiales Bernardo Servi Administración Hebe Clementi (historia) Patricio Giacomino Graciela Kessler Mercedes Miguez (psicología) Verónica Farías Roxana Madrid Daniel Paredes (historia) María Cecilia Alegre (historia) Supervisión de edición Agradecimientos Lucía Dorin (letras) Rosa De Luca Lorena Costa Claudio Más (historia) Daniel Paredes PaulaOyagaray Débora Tajer (psicología) Jorge Codicimo Lidia González (historia) Participaciones especiales Horacio González (sociología) Virginia Pérez Agradecemos la colaboración Luis García Conde (historia) Elsa Scalco muy especial de Jorge Gómez (historia) Adriana Rizzo Germán Cavallero Club Estudiantes Roberto Zinser Luis Emilio García Conde Santiago Paredes Redactores Equipo Ejecutivo Alejandro Perucha Lidia González Susana Sprovieri Federico Pirich Luis García Conde Alicia Raffetta Pablo Vialatte Mercedes Miguez Ana Fernandino Mariano Zinser 4 Nosotros y el Fútbol 5 Nosotros y el Fútbol 6 Nosotros y el Fútbol 7 Nosotros y el Fútbol PROLOGO N osotros y el fútbol nunca pretendió ser una reflexión exhaustiva sobre el tema. Este tema en la actualidad ha invadido las librerías. Lo que creemos como aporte original de toda esta propuesta multimediática es que sea el Instituto Histórico del Gobierno de la Ciudad el que haya originado este evento. -

Fifa World Cup™: Statistics
Final matches overview - Les finales en un clin d’oeil Resumen de partidos finales - Endspiele im Überblick 1930/Uruguay Final: Uruguay – Argentina 4-2 (1-2) Montevideo / Centenario – 30 July 1930 Attendance: 80,000 Referee: LANGENUS Jan (BEL) Scorers: Pablo DORADO (URU) 12, Carlos PEUCELLE (ARG) 20, Guillermo STABILE (ARG) 37, Pedro CEA (URU) 57, Victoriano Santos IRIARTE (URU) 68, Hector CASTRO (URU) 89 3rd place: USA Top Goalscorer: Guillermo STABILE (ARG) 8 goals 1934/Italy Final: Italy – Czechoslovakia 2-1 AET (1-1, 0-0) Rome / Nazionale PNF – 10 June 1934 Attendance: 50,000 Referee: EKLIND Ivan (SWE) Scorers: Antonin PUC (TCH) 76+, Angelo SCHIAVIO (ITA) 95+, Raimondo ORSI (ITA) 81 3rd place match: GER – AUT 3-2 (3-1) Golden Shoe: NEJEDLY (TCH) 5 goals 1938/France Final: Italy – Hungary 4-2 (3-1) Paris/Colombes / Olympique – 19 June 1938 Attendance: Referee: CAPDEVILLE George (FRA) Scorers: Gino COLAUSSI (ITA) 6, Pal TITKOS (HUN) 8, Silvio PIOLA (ITA) 16, Gino COLAUSSI (ITA) 35, Gyorgy SAROSI (HUN) 70, Silvio PIOLA (ITA) 82 3rd place match. BRA – SWE 4-2 (1-2) Top Goalscorer: LEONIDAS (BRA) 7 goals 1950/Brazil Final round Uruguay, Brazil, Sweden, Spain Rio De Janeiro / Estádio do Maracanã & Sao Paulo / Pacaembu – 09-16 July 1950 Referees final round: URU-BRA: George READER (ENG), SWE-ESP: Karel VAN DER MEER (NED), URU-SWE: Giovanni GALEATI (ITA), BRA-ESP: Reginald LEAFE (ENG), URU-ESP: Benjamin GRIFFITHS (WAL), BRA-SWE: Arthur ELLIS (ENG) 1st 2nd & 3rd place: Uruguay, Brazil, Sweden Top Goalscorer: ADEMIR (BRA) 9 goals FIFA WORLD -

Posts De Ernesto
La Redó! - Posts de Ernesto La Redó! Manchando la pelota 1 / 324 La Redó! - Posts de Ernesto Table Of Contents Ah listo, qué Boyero ........................................................... 5 #Anuario2014: el año de la Selección ............................................... 7 Bruno Neri: futbolista, partisano ................................................. 13 Perú, amarlos (?) ............................................................ 15 Campeón en Avellaneda ....................................................... 17 Agua de Rio mezclada con mar .................................................. 19 Del Rayo y de izquierdas ....................................................... 21 Futbolista de Perón .......................................................... 25 La propuesta ............................................................... 28 ¿Tenés equipo en Brasil? ....................................................... 31 No hay dolor, no hay dolor ..................................................... 33 Superclásico en numeritos ...................................................... 36 Patón Guzmán + 20, o algo así ................................................... 38 La Euro 2020, génesis de la novedad (?) ............................................ 40 Welcome Gibraltar ........................................................... 43 Historia de los paros en el fútbol argentino .......................................... 46 No diga hipocresía ........................................................... 49 Franja de Gazza ...........................................................