Historia De La Rumba
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
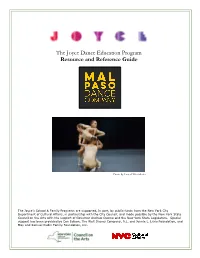
Malpaso Dance Company Is Filled with Information and Ideas That Support the Performance and the Study Unit You Will Create with Your Teaching Artist
The Joyce Dance Education Program Resource and Reference Guide Photo by Laura Diffenderfer The Joyce’s School & Family Programs are supported, in part, by public funds from the New York City Department of Cultural Affairs, in partnership with the City Council; and made possible by the New York State Council on the Arts with the support of Governor Andrew Cuomo and the New York State Legislature. Special support has been provided by Con Edison, The Walt Disney Company, A.L. and Jennie L. Luria Foundation, and May and Samuel Rudin Family Foundation, Inc. December 10, 2018 Dear Teachers, The resource and reference material in this guide for Malpaso Dance Company is filled with information and ideas that support the performance and the study unit you will create with your teaching artist. For this performance, Malpaso will present Ohad Naharin’s Tabla Rasa in its entirety. Tabula Rasa made its world premiere on the Pittsburgh Ballet Theatre on February 6, 1986. Thirty-two years after that first performance, on May 4, 2018, this seminal work premiered on Malpaso Dance Company in Cuba. Check out the link here for the mini-documentary on Ohad Naharin’s travels to Havana to work with Malpaso. This link can also be found in the Resources section of this study guide. A new work by company member Beatriz Garcia Diaz will also be on the program, set to music by the Italian composer Ezio Bosso. The title of this work is the Spanish word Ser, which translates to “being” in English. I love this quote by Kathleen Smith from NOW Magazine Toronto: "As the theatre begins to vibrate with accumulated energy, you get the feeling that they could dance just about any genre with jaw-dropping style. -

Cubaneo in Latin Piano: a Parametric Approach to Gesture, Texture, and Motivic Variation Orlando Enrique Fiol University of Pennsylvania, [email protected]
University of Pennsylvania ScholarlyCommons Publicly Accessible Penn Dissertations 2018 Cubaneo In Latin Piano: A Parametric Approach To Gesture, Texture, And Motivic Variation Orlando Enrique Fiol University of Pennsylvania, [email protected] Follow this and additional works at: https://repository.upenn.edu/edissertations Part of the Music Theory Commons Recommended Citation Fiol, Orlando Enrique, "Cubaneo In Latin Piano: A Parametric Approach To Gesture, Texture, And Motivic Variation" (2018). Publicly Accessible Penn Dissertations. 3112. https://repository.upenn.edu/edissertations/3112 This paper is posted at ScholarlyCommons. https://repository.upenn.edu/edissertations/3112 For more information, please contact [email protected]. Cubaneo In Latin Piano: A Parametric Approach To Gesture, Texture, And Motivic Variation Abstract ABSTRACT CUBANEO IN LATIN PIANO: A PARAMETRIC APPROACH TO GESTURE, TEXTURE, AND MOTIVIC VARIATION COPYRIGHT Orlando Enrique Fiol 2018 Dr. Carol A. Muller Over the past century of recorded evidence, Cuban popular music has undergone great stylistic changes, especially regarding the piano tumbao. Hybridity in the Cuban/Latin context has taken place on different levels to varying extents involving instruments, genres, melody, harmony, rhythm, and musical structures. This hybridity has involved melding, fusing, borrowing, repurposing, adopting, adapting, and substituting. But quantifying and pinpointing these processes has been difficult because each variable or parameter embodies a history and a walking archive of sonic aesthetics. In an attempt to classify and quantify precise parameters involved in hybridity, this dissertation presents a paradigmatic model, organizing music into vocabularies, repertories, and abstract procedures. Cuba's pianistic vocabularies are used very interactively, depending on genre, composite ensemble texture, vocal timbre, performing venue, and personal taste. -

Coros De Clave
Coros de Clave Villaverde, Cirilo. 1974 (1882). Cecilia Vald é s, o La popular style of the Afro-Cuban music and dance Loma del Angel [Cecilia Vald é s or El Angel Hill]. genre rumba. In addition to coros de clave , there were Havana: Ediciones Hurac á n. also groups called coros de guaguanc ó , which diff ered in certain ways, although the two are oft en discussed Discographical References as the same tradition. Scholars utilize a variety of Irakere. Teatro Amadeo Rold á n . Areito LD-3420. names to refer to the tradition, and it is likely that LP-12. 1974 : Cuba. (Contains a version of Ernesto there were diff erent appellations used in Havana and Lecuona ’ s ‘ Danza ñ á ñ iga. ’ ) Matanzas. For example, in discussions of the tradi- Orquesta Todos Estrellas. Danz ó n All Stars. Mi gran tion in Matanzas, scholars have used the terms coros pasi ó n . EGREM CD-0353. 1999 : Cuba. de rumba (Grasso Gonz á lez 1989, 9; É vora 1997, Rotterdam Conservatory Orquesta T í pica. Cuba: 187) and bandos (Mart í nez Rodr í guez 1977, 128; Contradanzas and Danzones . Nimbus Records CD Esquenazi P é rez 2001, 210). Although mentioned by NI5502. 1996 : UK and USA. numerous scholars, there are no in-depth studies on Vald é s, Chucho, and Irakere. Chucho Vald é s, Piano this tradition. I . Areito LD-3781. LP-12. 1976 : Cuba. (Contains ‘ Contradanza no. 1 ’ by Chucho Vald é s.) History Coros de clave were an Afro-Cuban imitation of Discography Catalan choral societies brought to Havana in the later Choose Your Partners! Contra Dance and Square Dance nineteenth century, and were named aft er a Catalan of New Hampshire. -

Rumba Y Música Afrocubana
T Rumba y música afrocubana De los humildes solares de barrios a los congresos internacionales de Salsa Por Fabrice Hatem Traducción : Yirka Maceo Ferrera 1 Índice Introducción ........................................................................................................................................... 4 Principios del siglo XX: la Rumba nace en las calles de los puertos cubanos .......................................... 6 Una música inventada por el pueblo. ................................................................................................. 6 Un lento proceso de gestación ....................................................................................................... 6 Cristalización en los puertos a finales del siglo XIX ......................................................................... 8 Una práctica informal de barrios pobres .......................................................................................... 13 Una forma sincrética nacida de la inventiva popular ................................................................... 13 Simplicidad de los instrumentos ................................................................................................... 16 Una práctica callejera ................................................................................................................... 16 Temas y lenguage: la poesía del Solar .............................................................................................. 18 Temas poéticos: el mundo visto desde el solar ........................................................................... -

Estudio Musical Referente A
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by EDUNISS: Editorial Digital de la UNISS (Universidad de Sancti Spíritus, "José Martí... ESTUDIO MUSICAL REFERENTE A LA INTERRELACIÓN DE LOS PUEBLOS LAGOS DE MORENO Y SANCTI SPÍRITUS MUSICAL STUDY CONCERNING THE INTERRELATION OF THE PEOPLES LAGOS DE MORENO AND SANCTI SPÍRITUS Juan Enrique Rodríguez Valle Graduado en Filología, Periodismo y Profesor de Música. Investigador Adjunto al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, Cuba, miembro de la Filial de Música de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, Miembro de la Agencia Cubana de Derechos de Autor Musical y de la Unión de Periodistas de Cuba en Sancti Spíritus. Miembro del Comité Cubano del Consejo Internacional de la Música de la UNESCO. Email: [email protected] ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-1679-9860 ¿Cómo citar este artículo? Rodríguez Valle, J.E. (julio-octubre, 2019). Estudio musical referente a la interrelación de los pueblos Lagos de Moreno y Sancti Spíritus. Pedagogía y Sociedad, 22(55), 4-28. Recuperado de http://revistas.uniss.edu.cu/index.php/pedagogia-y-sociedad/article/view/923 RESUMEN en Cuba y México y analiza elementos La mestiza cultura latinoamericana y coincidentes en géneros musicales. caribeña ofrece interesantes y pródigos Destaca compositores e intérpretes que acontecimientos artísticos que deja han marcado un sello significativo en la perplejo aquellos que desconocen cancionística de Lagos de Moreno y nuestro interesante origen convertido Jalisco, México y Sancti Spíritus, Cuba en el ajiaco cultural, como expresara así como otros sucesos sociomusicales metafóricamente el eminente Don que fortalecen la hermandad cultural de Fernando Ortiz. -

Cuban Nationalism from 1920-1935: the Contextualization of Afrocuban Poetic and Musical Themes in Motivos De Son by Nicolas Guillen and Amadeo Roldan
University of Calgary PRISM: University of Calgary's Digital Repository Graduate Studies Legacy Theses 1999 Cuban nationalism from 1920-1935: the contextualization of Afrocuban poetic and musical themes in Motivos de Son by Nicolas Guillen and Amadeo Roldan Oveson, Vicky Oveson, V. (1999). Cuban nationalism from 1920-1935: the contextualization of Afrocuban poetic and musical themes in Motivos de Son by Nicolas Guillen and Amadeo Roldan (Unpublished master's thesis). University of Calgary, Calgary, AB. doi:10.11575/PRISM/12232 http://hdl.handle.net/1880/25227 master thesis University of Calgary graduate students retain copyright ownership and moral rights for their thesis. You may use this material in any way that is permitted by the Copyright Act or through licensing that has been assigned to the document. For uses that are not allowable under copyright legislation or licensing, you are required to seek permission. Downloaded from PRISM: https://prism.ucalgary.ca UNIVERSITY OF CALGARY Cuban Nationalism from 1920-1935:The Contextualization of Afrocuban Poetic and Musical Themes in Mofiuos de Son by Nicolis Guillen and Amadeo Roldiin Vicky Oveson A THESIS SUBMITTED TO THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS IN MUSICOLOGY DEPARTMENT OF MUSIC CALGARY, ALBERTA DECEMBER 28, 1999 O Vicky Oveson, 1999 National Library Bibliotheque nationale l*! of Canada du Canada Acquisitions and Acquisitions et Bibliographic Services services bibiiographiques 395 Wellington Street 395. rue Wellington Ottawa ON K1A ON4 Ottawa ON KIA ON4 Canada Canada Your file Vone reference Our rVe Notre refdrence The author has granted a non- L'auteur a accorde une licence non exclusive licence dowing the exclusive permettant a la National Library of Canada to Bibliotheque nationale du Canada de reproduce, loan, distribute or sell reproduire, preter, distribuer ou copies of this thesis in microform, vendre des copies de cette these sous paper or electronic formats. -

Olavo Alén Rodríguez
Cuba Olavo Alén Rodríguez The Indigenous Heritage The European Heritage The African Heritage The Emergence of Cuban Music Musical Genres and Contexts Vocal and Instrumental Ensembles European-derived Art Music and Music Education Administrative Structures and Institutions of Music e Republic of Cuba is a nation of more than sixteen hundred keys and islands located in the northwestern Antilles. e main island, Cuba, with a surface area of 105,007 square kilometers, is the largest of the Antilles. Most of the national population is descended from Spaniards (mostly from Andalucía and the Canary Islands) and Africans (mostly Bantu and Yoruba). Small populations derive from Caribbean people from other islands, French, and Chinese. Spanish is the offi cial language, but some Cubans still speak several African- derived languages. Local religions include several derived from African religions, but the largest in membership is Roman Catholicism. THE INDIGENOUS HERITAGE Before Europeans arrived, aboriginal groups occupied the archipelago known today as the Greater Antilles, calling the largest island “Cuba.” Economically and socially, the most de- veloped Amerindians were an Arawak people, known to later scholars as Taíno. According to accounts by early European chroniclers and travelers, the most important cultural activ- ity of the Taíno was the feast known as areito (also areyto ), the main social event for the practice of music and dance. We know only a few specifi cs about Taíno music, including the fact that performers used idiophonic soundmakers like jingles and maracas and an 105 aerophone they called guamo , made from a snail shell opened at its pointed end. Little to none of the artistic elements of Taíno culture became a part of what centuries later was to be known as Cuban music, though some other cultural traits (such as foods and domestic architecture) survived in latter-day Cuban culture. -

Música Salsa Y Referentes Urbanos De Cali En La Novela Que Viva La Música De Andrés Caicedo
Universidad de La Salle Ciencia Unisalle Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras Facultad de Ciencias de la Educación 1-1-2012 Música salsa y referentes urbanos de Cali en la novela Que viva la música de Andrés Caicedo Ivonne Alejandra Vega Celis Universidad de La Salle, Bogotá Diego Ricardo Torres Beltran Universidad de La Salle, Bogotá Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/lic_lenguas Citación recomendada Vega Celis, I. A., & Torres Beltran, D. R. (2012). Música salsa y referentes urbanos de Cali en la novela Que viva la música de Andrés Caicedo. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/lic_lenguas/655 This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ciencias de la Educación at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Licenciatura en Español y Lenguas Extranjeras by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact [email protected]. MÚSICA SALSA Y REFERENTES URBANOS DE CALI EN LA NOVELA QUE VIVA LA MÚSICA DE ANDRÉS CAICEDO Música salsa y referentes urbanos de Cali en la novela Que Viva la música de Andrés Caicedo Ivonne Alejandra Vega Diego Ricardo Torres Universidad de la Salle Facultad de Ciencias de la Educación Licenciatura en Lengua Castellana, Inglés y Francés Bogotá D.C. 2012 MÚSICA SALSA Y REFERENTES URBANOS DE CALI EN LA NOVELA QUE VIVA LA MÚSICA DE ANDRÉS CAICEDO Música salsa y referentes urbanos de Cali en la novela Que Viva la música de Andrés Caicedo Ivonne Alejandra Vega Código 26012309 Diego Ricardo Torres Código 26012302 Trabajo monográfico para optar al título de Licenciado en Lengua Castellana, Inglés y Francés Tutor Darío Argüello G. -

Rhumba-Ramble W Examples Ago 15
UCLA UCLA Electronic Theses and Dissertations Title The Caribbean and the Avant-Garde: Luciano Berio's Rhumba-Ramble Permalink https://escholarship.org/uc/item/6g99b1pf Author Calzada, Orlando Manuel Publication Date 2015 Supplemental Material https://escholarship.org/uc/item/6g99b1pf#supplemental Peer reviewed|Thesis/dissertation eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California UNIVERSITY OF CALIFORNIA Los Angeles The Caribbean and the Avant-Garde: Luciano Berio’s Rhumba-Ramble A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements of the degree Doctor of Philosophy in Music by Orlando M. Calzada 2015 © Copyright by Orlando M. Calzada 2015 ABSTRACT OF THE DISSERTATION The Caribbean and the Avant-Garde: Luciano Berio’s Rhumba-Ramble by Orlando M. Calzada Doctor of Philosophy in Music University of California, Los Angeles, 2015 Professor Ian Krouse, Chair Abstract With the establishment of the first Spanish settlement in Las Américas called La Navidad – in what is today Dominican Republic – Cristobal Colón established official domination of Europe over the newly discovered land. A new era of worldwide exchange started to reshape territories, societies, cultures and relationships between peoples around the globe. Early in the 16th Century, as Charles C. Mann explains in his book 14931, “slaves from Africa mined silver in the Americas for sale to China; Spanish merchants waited impatiently for the latest shipment of Asian silk and porcelain from Mexico; Dutch sailors traded cowry shells from the Maldive Island in the Indian Ocean for human beings in 1 Charles C. Mann, 1493: Uncovering the New World Columbus Created (New York: Vintage Books, 2011), 6. -

Composing Collectivity: Exploring Musical Performance in Havana by Andrea Gilbert a Thesis Submitted in Partial Fulfillment Of
Composing Collectivity: Exploring musical performance in Havana by Andrea Gilbert A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of MASTER OF ARTS in INTERCULTURAL and INTERNATIONAL COMMUNICATION We accept the thesis as conforming to the required standard Dr. Phillip Vannini, Thesis Faculty Supervisor Date School of Communication & Culture Royal Roads University Dr. Michael Real, Committee Member Date School of Communication & Culture Royal Roads University Dr. Christopher Schneider, External Committee Member Date School of Arts and Sciences University of British Columbia Dr. Phillip Vannini, Thesis Coordinator Date School of Communication & Culture Royal Roads University Dr. Jennifer Walinga, Director Date School of Communication & Culture Royal Roads University RUNNING HEAD: Composing Collectivity: Exploring musical performance in Havana Abstract Composing collectivity is a visual ethnography that explores musical performance in Havana, using experimental techniques to create a convergence of art, documentary and ethnography. In Cuba music is a way of life, a collective practice and a defining symbol of culture and identity, but also an intriguing example of intercultural performance: performances that incorporate multicultural influences as a component of artistic creation. This research not only explores new understandings of cultural hybridity and intercultural performance, but also encourages consideration of the role of artistic freedom, experimentation and innovation within the visual ethnographic -

Redalyc.CENTRAL PARK RUMBA: NUYORICAN IDENTITY and THE
Centro Journal ISSN: 1538-6279 [email protected] The City University of New York Estados Unidos Jottar, Berta CENTRAL PARK RUMBA: NUYORICAN IDENTITY AND THE RETURN TO AFRICAN ROOTS Centro Journal, vol. XXIII, núm. 1, 2011, pp. 5-29 The City University of New York New York, Estados Unidos Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=37722223001 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative CENTRO Journal Volume7 xx111 Number 1 spring 2011 CENTRAL PARK RUMBA: NUYORICAN IDENTITY AND THE RETURN TO AFRICAN ROOTS Berta Jottar a b s t r a c t This essay focuses on the performance of Central Park rumba in the 1960s and 1970s, and its role in the formation of Nuyorican (Puerto Ricans from New York City) identity. Puerto Ricans and Nuyoricans learned and reinterpreted traditional Cuban rumba as their return and performance of African roots. Their search for “roots” resulted in the articulation of a Nuyorican identity reproducing their mediated memory, a rumba knowledge based on mechanical reproduction. What I designate as rumba à la boricua—the result of a mediated, hybrid subjectivity— generated a space of negotiation and contestation against the limitations of nationalism and neo- colonialism. [Keywords: Afro-Latin, Nuyorican, Puerto Rican, rumba, salsa, mediated memory, identity, hybridity, Central Park] Photograph of Pe Conga’s cajón drum—made by Apache—with a late 1970s pasted photograph of the Rumberos All Star: Eddy Mercado, Pedro “Pe Conga” López, Nestor “Budy” Bonilla, Miguel “Chino” Santiago, Cowboy, Anthony Negrón, José “Apache” Rivera, and David Lugo (photographer of the Rumberos All Star unknown). -

Cubaneo in Latin Piano: a Parametric Approach to Gesture, Texture, and Motivic Variation
University of Pennsylvania ScholarlyCommons Publicly Accessible Penn Dissertations 2018 Cubaneo In Latin Piano: A Parametric Approach To Gesture, Texture, And Motivic Variation Orlando Enrique Fiol University of Pennsylvania, [email protected] Follow this and additional works at: https://repository.upenn.edu/edissertations Part of the Music Theory Commons Recommended Citation Fiol, Orlando Enrique, "Cubaneo In Latin Piano: A Parametric Approach To Gesture, Texture, And Motivic Variation" (2018). Publicly Accessible Penn Dissertations. 3112. https://repository.upenn.edu/edissertations/3112 This paper is posted at ScholarlyCommons. https://repository.upenn.edu/edissertations/3112 For more information, please contact [email protected]. Cubaneo In Latin Piano: A Parametric Approach To Gesture, Texture, And Motivic Variation Abstract ABSTRACT CUBANEO IN LATIN PIANO: A PARAMETRIC APPROACH TO GESTURE, TEXTURE, AND MOTIVIC VARIATION COPYRIGHT Orlando Enrique Fiol 2018 Dr. Carol A. Muller Over the past century of recorded evidence, Cuban popular music has undergone great stylistic changes, especially regarding the piano tumbao. Hybridity in the Cuban/Latin context has taken place on different levels to varying extents involving instruments, genres, melody, harmony, rhythm, and musical structures. This hybridity has involved melding, fusing, borrowing, repurposing, adopting, adapting, and substituting. But quantifying and pinpointing these processes has been difficult because eachariable v or parameter embodies a history and a walking archive of sonic aesthetics. In an attempt to classify and quantify precise parameters involved in hybridity, this dissertation presents a paradigmatic model, organizing music into vocabularies, repertories, and abstract procedures. Cuba's pianistic vocabularies are used very interactively, depending on genre, composite ensemble texture, vocal timbre, performing venue, and personal taste.