Texto Completo Libro (Pdf)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Tải Truyện Tiếng Hát Nơi Biển Cả
Trang đọc truyện online truyenhayhoan.com Tiếng hát nơi biển cả Chương 74 : Chương 74 Chương 73 Có vẻ như không cần nói gì nhiều thì ai cũng biết tình hình chiến trận đang diễn biến ra sao. Với thanh Katana ngang nhiên, can đảm pha lẫn chút liều mình khi dám chĩa thẳng mũi nhọn về vị thần của đại dương và bão tố… À không. Đó không hẳn chỉ là vị thần của thiên nhiên, mà còn chính là vị thần tượng trưng cho sự phẫn nộ, đau đớn, hối hận về những tội lỗi mà Tsubaki đã trải qua trong ba năm dài dằng dặc. Đối mặt với thần, đồng nghĩa với việc Tsubaki phải đối mặt với chính mình của quá khứ… Đối măt với sự thật rằng mình không có quyền được nhận sự tha thứ, nhưng mình vẫn phải dành lấy chiến thắng, dành lấy niềm tin lẫn sự hy vọng. _ Tsubaki Minamiya… cận vệ của cháu gái ta đấy sao? Lâu rồi không gặp nhỉ, nhãi ranh! _ Đúng là một cuộc gặp gỡ chẳng ra làm sao, xin lỗi vì đã bỏ trốn trong khoảng thời gian lâu như thế. Ba năm trôi qua ngươi cũng biết cách trang điểm quá chứ nhỉ. Biến hình thành bộ dạng của ta chắc thú vị lắm ha! Susanoo… Tố Trản Ô Tôn Susanoo no Mikoto, hiện diện trước Tsubaki bằng chính bộ dạng, gương mặt của hắn. Nói một cách chính xác thì ngài sử dụng dung mạo Tsubaki của ba năm trước… thời kỳ hoàng kim của một Đệ Nhất Kiếm Vũ Sư khi còn khoác trên người chiếc áo độc nhất, minh chứng cho người đủ thực lực trở thành hộ vệ cho cháu gái thần biển. -

<全文>Japan Review : No.34
<全文>Japan review : No.34 journal or Japan review : Journal of the International publication title Research Center for Japanese Studies volume 34 year 2019-12 URL http://id.nii.ac.jp/1368/00007405/ 2019 PRINT EDITION: ISSN 0915-0986 ONLINE EDITION: ISSN 2434-3129 34 NUMBER 34 2019 JAPAN REVIEWJAPAN japan review J OURNAL OF CONTENTS THE I NTERNATIONAL Gerald GROEMER A Retiree’s Chat (Shin’ya meidan): The Recollections of the.\ǀND3RHW+H]XWVX7ǀVDNX R. Keller KIMBROUGH Pushing Filial Piety: The Twenty-Four Filial ExemplarsDQGDQ2VDND3XEOLVKHU¶V³%HQH¿FLDO%RRNVIRU:RPHQ´ R. Keller KIMBROUGH Translation: The Twenty-Four Filial Exemplars R 0,85$7DNDVKL ESEARCH 7KH)LOLDO3LHW\0RXQWDLQ.DQQR+DFKLUǀDQG7KH7KUHH7HDFKLQJV Ruselle MEADE Juvenile Science and the Japanese Nation: 6KǀQHQ¶HQDQGWKH&XOWLYDWLRQRI6FLHQWL¿F6XEMHFWV C ,66(<ǀNR ENTER 5HYLVLWLQJ7VXGD6ǀNLFKLLQ3RVWZDU-DSDQ³0LVXQGHUVWDQGLQJV´DQGWKH+LVWRULFDO)DFWVRIWKH.LNL 0DWWKHZ/$5.,1* 'HDWKDQGWKH3URVSHFWVRI8QL¿FDWLRQNihonga’s3RVWZDU5DSSURFKHPHQWVZLWK<ǀJD FOR &KXQ:D&+$1 J )UDFWXULQJ5HDOLWLHV6WDJLQJ%XGGKLVW$UWLQ'RPRQ.HQ¶V3KRWRERRN0XUǀML(1954) APANESE %22.5(9,(:6 COVER IMAGE: S *RVRNXLVKLNLVKLNL]X御即位式々図. TUDIES (In *RVRNXLGDLMǀVDLWDLWHQ]XDQ7DLVKǀQREX御即位大甞祭大典図案 大正之部, E\6KLPRPXUD7DPDKLUR 下村玉廣. 8QVǀGǀ © 2019 by the International Research Center for Japanese Studies. Please note that the contents of Japan Review may not be used or reproduced without the written permis- sion of the Editor, except for short quotations in scholarly publications in which quoted material is duly attributed to the author(s) and Japan Review. Japan Review Number 34, December 2019 Published by the International Research Center for Japanese Studies 3-2 Goryo Oeyama-cho, Nishikyo-ku, Kyoto 610-1192, Japan Tel. 075-335-2210 Fax 075-335-2043 Print edition: ISSN 0915-0986 Online edition: ISSN 2434-3129 japan review Journal of the International Research Center for Japanese Studies Number 34 2019 About the Journal Japan Review is a refereed journal published annually by the International Research Center for Japanese Studies since 1990. -

Japanese Folk Tale
The Yanagita Kunio Guide to the Japanese Folk Tale Copublished with Asian Folklore Studies YANAGITA KUNIO (1875 -1962) The Yanagita Kunio Guide to the Japanese Folk Tale Translated and Edited by FANNY HAGIN MAYER INDIANA UNIVERSITY PRESS Bloomington This volume is a translation of Nihon mukashibanashi meii, compiled under the supervision of Yanagita Kunio and edited by Nihon Hoso Kyokai. Tokyo: Nihon Hoso Shuppan Kyokai, 1948. This book has been produced from camera-ready copy provided by ASIAN FOLKLORE STUDIES, Nanzan University, Nagoya, japan. © All rights reserved No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and recording, or by any information storage and retrieval system, without permission in writing from the publisher. The Association of American University Presses' Resolution on Permissions constitutes the only exception to this prohibition. Manufactured in the United States of America Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Nihon mukashibanashi meii. English. The Yanagita Kunio guide to the japanese folk tale. "Translation of Nihon mukashibanashi meii, compiled under the supervision of Yanagita Kunio and edited by Nihon Hoso Kyokai." T.p. verso. "This book has been produced from camera-ready copy provided by Asian Folklore Studies, Nanzan University, Nagoya,japan."-T.p. verso. Bibliography: p. Includes index. 1. Tales-japan-History and criticism. I. Yanagita, Kunio, 1875-1962. II. Mayer, Fanny Hagin, 1899- III. Nihon Hoso Kyokai. IV. Title. GR340.N52213 1986 398.2'0952 85-45291 ISBN 0-253-36812-X 2 3 4 5 90 89 88 87 86 Contents Preface vii Translator's Notes xiv Acknowledgements xvii About Folk Tales by Yanagita Kunio xix PART ONE Folk Tales in Complete Form Chapter 1. -

Japanese Folk Tales
Yanagita Kum'o Japanese Folk Tales Translated* by Fanny Hagin Mayer 氺 The Japanese original is : Yanagita Kunio, Nippon no mukashibanashi 田國男,日本の昔話) . Revised edition. Illustrated by Hattori Aritsune (服部有恒). Tokyo, Mikuni Shob6 (三國書房),1942. TABLE OF CONTENTS Page Introduction to the Revised Edition ................................................ Foreword ....................................................... .................................. xi 1 . Why the monkey’s tail is short {Saru no o wa na^e mijikai 猿の 尾はなせ=短い)...............................................—Izumo* 出雪 2. , Why the jellyfish has no bones {Kurape hone nashi 海月骨無し)•. 3. The sparrow and the woodpecker {Su^ume to kitsutsuki 雀と 啄木鳥)....................................................... —Tsugaru津輕 4. The pigeon’s obedience to his mother {Hato no koko 鳩の孝行) .............. .......................................................... ~-Noto 能登 5. The cuckoo brothers {Hototogisu no kyodai 時鳥の兄弟)............ ..................................................................... ■~Etchu 越中 6. The cuckoo and the shrike {llototogisu to mo^u 時鳥と百舌) ......... .......... v.......................—KisM ,Naka-gun 紀州那賀郡 ......... ^............................... —Kishu, Arita-gun 紀州有田郡 4 7. The owl dyer (Fukurd someya 梟染め屋).................................. ..................................... -—Rikuchu, Iwate~gun 陸中岩手郡 4 8. The cicada and Daishi Sama {Semi to D ais hi Sama 蟬と大pip 檨) ..................................................................—Hitachi 胃 g 5 9. The wren counted -

TETSUBO Is Copyright © D J Morris & R J Thomson 2010 All Rights Reserved
T E T S U B O TETSUBO is copyright © D J Morris & R J Thomson 2010 all rights reserved Entire contents copyright © Dave Morris & Jamie Thomson 2010 The authors have asserted their moral rights Not for unauthorized distribution TETSUBO is copyright © D J Morris & R J Thomson 2010 all rights reserved TETSUBO by DAVE MORRIS and JAMIE THOMSON With illustrations by Russ Nicholson & Utagawa Kuniyoshi TETSUBO is copyright © D J Morris & R J Thomson 2010 all rights reserved This is a work in progress and therefore incomplete, based on an Oriental supplement that we originally wrote using the Warhammer Fantasy Roleplay rules. Our intention with Tetsubo now is to convert it to the Fabled Lands RPG (itself a work in progress) and modify the setting to Akatsurai, the easternmost country of the Fabled Lands. As well as fully revising the background, we will reinstate the missing sections (marked here in red) and add a scenario section. The new work will then be released as the FL RPG and the first of twelve planned sourcebooks. And yes, we are hoping to do that this lifetime. Other Tetsubo material can be ordered from Robert Rees here. Dave Morris Jamie Thomson TETSUBO is copyright © D J Morris & R J Thomson 2010 all rights reserved Players’ section TETSUBO is copyright © D J Morris & R J Thomson 2010 all rights reserved * CHARACTER RACES * Like the Old World, Yamato has four potential races to which player-characters could belong. However, Yamatese society is not the multi-racial amalgam found in the West. Most Yamatese people have never laid eyes on a nonhuman, and would not want to. -

The Conquest of Yo¯ Kai, Fairies and Monsters
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk 1brought to you by CORE provided by GLIM IR Institution Repository 2017 年 社団法人 昭和会館 研究助成 共同研究 「伝承物語の東西比較 ─妖怪・妖精・英雄─」 “A Comparative Approach between the East and the West on Yo¯kai, Fairies, and Heroes in Folklore Stories” This collaborative research project was sponsored by General Incorporated Associations Sho¯wa-Kaikan the Conquest of Yo¯kai, Fairies and Monsters — Prologue: Heteromorphs in the East and West — Kazuo Tokuda Professor at Gakushuin Women’s College 1 Symbols of the uncanny n the past not too long ago, humans saw invisible forces, and believed that a spirit I resided in nature and in all things that exist within. Our ancestors named, represented, recounted, impersonated and revered these spiritual entities that brought order to our world in a belief system called animism. Many traditions that still exist throughout Japan are relics of these practices, which are also universal and have been observed throughout the world’s cultures. Immense rocks are adorned with shimenawa, and kadomatsu are placed to represent the Toshigami god, and ceremonies such as memorial services to repose of the spirits of dolls, needles and brushes have been held since ancient times across the archipelago. Humans have also feared the darkness. The pitch dark heightened human senses to the signs of invisible spirits that lurk in the dark, squirming about. The darkness itself was a manifestation of spiritual existences. In pre-modern times, kami-matsuri were held at night, and there are folklore on praying all night in a shrine or temple in various parts of た かれどき たそがれどき Japan. -
Investigating the Influence of Edo and Meiji Period Monster Art on Contemporary Japanese Visual Media
1 Investigating the Influence of Edo and Meiji Period Monster Art on Contemporary Japanese Visual Media Zília Papp A thesis submitted to the University of New South Wales in fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy 2008 2 Acknowledgements I would like to thank my academic supervisors Doctor William Armour, Senior Lecturer, School of Languages and Linguistics, and Professor Julian MurpIIhet, School of English, Media, and Performing Arts at the University of New South Wales. I would like to thank the kind help and academic advice of my external advisory supervisor, Professor John Clark, CIHA, FAHA, Director of the Australian Centre for Asian Art and Archeology and Professor of Asian Art History at the Department of Art History and Film Studies, the University of Sydney. I am very grateful for the kind advice I received from Doctor Alan Cholodenko, Honorary Associate, Department of Art History and Film Studies, the University of Sydney. I am also very grateful for the advice and help I received from animation director and cultural historian Jankovics Marcell, DLA, Hungarian Academy of Fine Arts, Director of Pannonia Filmstudio 1996-2007. Additionally, I would like to convey my gratitude for the kind help of the curatorial staff at the Mizuki Shigeru Memorial Museum in Sakaiminato city, Tottori prefecture; the Fukuoka Asian Art Museum; of Doctor Kawanabe Kusumi, MD, D.Msc, Director of the Kawanabe Kyôsai Memorial Museum and Timothy Clark, Head of Japanese Section, Department of Asia, the British Museum. I would also like to convey my gratitude for the generous help I received from the filming crews of the 2005 film Yôkai Daisensô and 2007 film Gegegeno Kitaro. -

ZEN and ZEN CLASSICS Volume Five
9262 NUNC COCNOSCO EX PARTE TRENT UNIVERSITY LIBRARY PRESENTED BY THE JAPAN FOUNDATION Digitized by the Internet Archive in 2019 with funding from Kahle/Austin Foundation https://archive.org/details/zenzenclassics0005blyt From The Japan Foundation ZEN AND ZEN CLASSICS Volume Five Gathering Firewood, by Sosan The inscription, by the artist, says: Today the Western Mountain is crowded; They are cutting up the bones of the patri¬ archs and masters for fuel. I have no idea what weight [value] their burdens may have, But anyway the great thing is that the eternal spring is [once more] new. The picture shows a large number of Zen monks carrying brushwood, and seems to be a satire on the popularity of Zen. I could find nothing about Sosan himself. R. H. BL YTH ZEN AND ZEN CLASSICS Volume Five Twenty-five Zen Essays Trent University USwwy ffW«*OJ»OU«<Ht ©WT. THE HOKUSEIDO PRESS © 1962, by R. H. BLYTH ALL RIGHTS RESERVED First published, as Volume Seven of ZEN AND ZEN CLASSICS, 1962 Reprinted as Volume Five 1966 First Printing, 1962 Sixth Printing, 1979 ISBN 0-89346-052-4 Published by The Hokuseido Press 3-12, Kanda-Nishilricho, Chiyoda-ku, Tokyo Dedicated to Suzuki Daisetz, The only man who can write About Zen Without making me loathe it 34348^ l S' .. ' ' v ■ , . • ■ f •: ■ ; i KMi. - M.- ' - . - - - A A, - V ... k S PREFACE There is nothing harder to write about than Zen. No, this is not so. There is nothing harder than really to write, because really to write means to write by Zen. To write, or eat, or sing, or die by Zen is difficult. -

Japanese Mythology a to Z
Japanese Mythology A to Z SECOND EDITION MYTHOLOGY A TO Z African Mythology A to Z Celtic Mythology A to Z Chinese Mythology A to Z Egyptian Mythology A to Z Greek and Roman Mythology A to Z Japanese Mythology A to Z Native American Mythology A to Z Norse Mythology A to Z South and Meso-American Mythology A to Z MYTHOLOGY A TO Z Japanese Mythology A to Z SECOND EDITION 8 Jeremy Roberts [ Japanese Mythology A to Z, Second Edition Copyright © 2010 by Jim DeFelice All rights reserved. No part of this book may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval systems, without permission in writing from the publisher. For information contact: Chelsea House An imprint of Infobase Publishing 132 West 31st Street New York NY 10001 ISBN-13: 978-1-60413-435-3 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Roberts, Jeremy, 1956– Japanese mythology A to Z / Jeremy Roberts. — 2nd ed. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 978-1-60413-435-2 (hc: alk. paper) 1. Mythology, Japanese—Encyclopedias. 2. Japan—Religion—Encyclopedias. I. Title. BL2202.R63 2009 299.5'6—dc22 2009008242 Chelsea House books are available at special discounts when purchased in bulk quantities for businesses, associations, institutions, or sales promotions. Please call our Special Sales Department in New York at (212) 967-8800 or (800) 322-8755. You can find Chelsea House on the World Wide Web at http://www.chelseahouse.com Text design by Lina Farinella Composition by EJB Publishing Services Map by Patricia Meschino Cover printed by Bang Printing, Brainerd, Minn. -

L a N a T U R a L E Z a I N T E R I
LA NATURALEZA INTERIOR EL ÁRBOL COMO REFERENTE SIMBÓLICO EN LA ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA JAPONESA TRABAJO FIN DE MÁSTER. SEPTIEMBRE 2013 MÁSTER DE INVESTIGACIÓN EN ARQUITECTURA AUTOR: ALBERTO LÓPEZ DEL RÍO ETSA VALLADOLID. CURSO 2012/2013 TUTOR: DARÍO ÁLVAREZ ÁLVAREZ LA NATURALEZA INTERIOR El árbol como referente simbólico en la arquitectura contemporánea japonesa ÍNDICE OPORTUNIDAD DEL TEMA ESCOGIDO 3 OBJETIVOS 4 METODOLOGÍA 5 LA NATURALEZA INTERIOR El árbol como símbolo 9 EL ÁRBOL EN LA CULTURA, LA RELIGIÓN Y LA TRADICIÓN ARTÍSTICA JAPONESA EL ÁRBOL EN LA RELIGIÓN Y LA CULTURA .Mitología y religión 17 .Cultura 21 EL ÁRBOL EN LA TRADICIÓN ARTÍSTICA Y ARQUITECTÓNICA .El Haiku 24 .La Pintura 25 .El Teatro Nō 28 .El Jardín 29 .La Arquitectura 33 EL ÁRBOL COMO REFERENTE EN LA ARQUITECTURA JAPONESA CONTEMPORÁNEA EL ENTENDIMIENTO CON LA NATURALEZA. MECANISMOS DE PROYECTO .Absorber el arbolado circundante. La mirada y el reflejo 41 .El árbol en el jardín 49 .Diálogos entre el árbol y la arquitectura 61 .Árboles constituyentes. Construir con el arbolado 72 ABSTRACCIONES ARBÓREAS 花 葉 .La flor ( ) y la hoja ( ) 82 .El árbol (木) 91 .La arboleda (林) 101 .El bosque (森) 112 En Portada: Tezuka Architects, sección CONCLUSIONES 123 del proyecto Ring around a tree, Tokio, 2011. BIBLIOGRAFÍA 129 1 LA NATURALEZA INTERIOR El árbol como referente simbólico en la arquitectura contemporánea japonesa OPORTUNIDAD DEL TEMA ESCOGIDO La estética japonesa en general, y la arquitectura en particular, han influido a los arquitectos de todo el mundo desde la apertura del país a Occidente en las últimas décadas del siglo XIX. Esta influencia, marcada por la especial sensibilidad japonesa se ha hecho presente hasta nuestros días, en que se siguen produciendo multitud de estudios sobre el arte y la arquitectura japonesas tradicionales. -
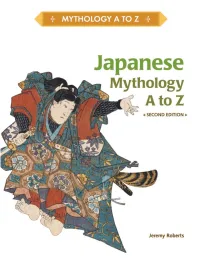
Japanese Mythology a to Z
Japanese Mythology A to Z SECOND EDITION MYTHOLOGY A TO Z African Mythology A to Z Celtic Mythology A to Z Chinese Mythology A to Z Egyptian Mythology A to Z Greek and Roman Mythology A to Z Japanese Mythology A to Z Native American Mythology A to Z Norse Mythology A to Z South and Meso-American Mythology A to Z MYTHOLOGY A TO Z Japanese Mythology A to Z SECOND EDITION 8 Jeremy Roberts Contents 8 Acknowledgments vii Introduction ix Map of Japan xx Map of Asia xxi A-to-Z Entries 1 Major Shinto Gods and Goddesses 130 Major Buddhist Deities 132 Selected Bibliography 133 Index 134 Acknowledgments 8 I would like to thank my editors and the production staff at Chelsea House for their help. Debra Scacciaferro provided valuable research and organizational assistance. I would like to thank as well the people and ancestors of Japan for their inspiration. My humble effort is unworthy of their majestic spirit. vii Introduction 8 Where do we come from? What will happen to us when we die? How should we live our lives? We still ask these questions today. In fact, the desire to ask them may be one of the things that makes us human. All societies ask these questions, but not every society answers them in the same way. In most ancient human societies, the means of answering these important questions was religion. One way that ancient religions tried to answer basic questions about life and what it means to be human was through telling stories, specifically myths. -

Shiro Mujou Onmyoji Arena Guide
Shiro mujou onmyoji arena guide Continue in: Pages with broken file links, SR View Source Comments Share Attributes Default Awakening AWAKENING ATK 131 3055 No 2924 HP 864 10254 No9390 DEF 65 423 No358 SPD 106 116 10 Crete 8% 8% 8% Crete DMG 150% 150% 0% Effect HIT 0% 0% Effect RES 0% 0% 0% 0% Skills of the Living Dead (活死/死化) Type: Normal Onibi: 0 Cooldown: 0 Focuses the power of the underworld to attack a single target, Doing damage 100% attack by Shiro Mujo. It also has a 100% base chance of aiming with 40% healing down, within 2 turns. Level Effect 2 Damage increases to 105% 3 Damage increases to 110% 4 Damage increases to 115% 5 Damage increases to 120% Soul Hunt (魂狩/魂狩り) Type: Special Onibi: 1 Cooldown: 0 When enemy KO'd, Shirou Mujo move bar increases by 50%. When using Summons White Ghost is where the enemy was KO'd. It inherits 10% and 50% hp Shiro Mujo and Attack. After one turn, the White Ghost sacrifices itself to attack all enemies, will cause indirect damage equal to 100% of his inherited attack. While white ghost takes the place of the enemy KO'd, they cannot be revived. Level Effect 2 Inherited HP and Attack Increases to 15% and 60% 3 Inherited HP and Attack Increases to 20% and 70% 4 Inherited HP and Attack Increases to 25% and 80% 5 Inherited HP and Attack increases to 30% and 2 90% Hands of Hell (⽆常夺命/無常命取り) Type: Special Onibi: 3 Cooldown: 0 Summons Ghostly Hands From Hell to Attack All Enemies 3 Times, It's damaging, equal 32% attack Shiro Mujo with each blow.