Proquest Dissertations
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Hispanic Literary Canon in U.S. Universities
ISSN 2373–874X (online) 026-12/2016EN The Hispanic Literary Canon in U.S. Universities Winston R. Groman 1 Topic: Hispanic Literary Canon in the United States Universities Summary: This report analyzes the state of the canon of Spanish-language literature in U.S. universities through the reading lists provided to students by graduate programs in Spanish literature, as well as exploring its evolution since Brown and Johnson’s study about it in 1998. Keywords: Literary Canon, Spanish Literature, Latin-American Literature, United States, University, Readings © Winston R. Groman The Hispanic Literary Canon in U.S. Universities Informes del Observatorio / Observatorio Reports. 026-12/2016EN ISSN: 2373-874X (print) doi: 10.15427/OR026-12/2016EN Instituto Cervantes at FAS - Harvard University © Instituto Cervantes at the Faculty of Arts and Sciences of Harvard University 0. Introduction Dating back to the Ancient Library of Alexandria, the concept of the literary canon has proven to be a durable one. In its over two millennia of existence, literary canons have served purposes religious and secular, promoted agendas political and personal, and have worked to define and redefine the status of both the traditional cultural elite and, most recently, to reflect upon the role played by traditionally underrepresented minority cultures in the discussion of which texts are considered as definitive. By the 20th Century, the assessment of literary canonicity had become almost the exclusive domain of higher education, especially in the United States, binding -

Texto Completo (Pdf)
Los nuevos retos del viejo género de la crítica biográfica 80 Valenciana, ISSN impresa: 2007-2538, ISSN electrónica: 2448-7295, núm. 22, julio-diciembre de 2018, pp. 81-100. Los nuevos retos del viejo género de la crítica biográfica: el caso de Augusto Monterroso New challenges to the old literary genre of biographical criticism: Augusto Monterroso’s case Alejandro Lámbarry Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México Resumen: El género de la crítica biográfica ha logrado reposicionarse en el espacio de convergencia entre las ciencias sociales y la literatura, con una metodología interdisciplinaria rigurosa que obedece a los criterios de veracidad de la historia. En este artículo nos interesa, primero, ex- poner los postulados teóricos de la nueva crítica biográfica y, segundo, desarrollar algunas conclusiones sobre la vida y obra de Augusto Monte- rroso, resultado de una investigación de archivo (en las universidades de Princeton y Oviedo) y de fuentes orales, bibliográficas y hemerográficas. Nuestro objetivo es asentar la importancia de la crítica biográfica (en teoría y práctica) para la crítica literaria hispanoamericana. Palabras clave: crítica biográfica, Augusto Monterroso, archivo, crítica literaria. Abstract: Biographical criticism is located in the crossroads between lit- erature and social sciences; it has a strict historical methodology and a penchant for narrative. In this article we want, firstly, to revise its theor- etic grounding and, secondly, its application in the life and works of Augusto Monterroso. In order to write about Monterroso we consulted his manuscripts and personal papers kept in the Princeton University and Oviedo University Libraries; we also conducted interviews to people 81 Los nuevos retos del viejo género de la crítica biográfica that were close to him. -

Maugusto Monterroso
ALEJANDRO LÁMBARRY ALICIA V. RAMÍREZ OLIVARES ALEJANDRO PALMA CASTRO FELIPE A. RÍOS BAEZA (COORDINADORES) La letra ENSAYOS SOBRE MA UGUSTO MONTERROSO AFÍNITA EDITORIAL BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA ISBN: 978-607-8013-38-8 LA LETRA M ENSAYOS SOBRE AUGUSTO MONTERROSO Alejandro Lámbarry Alicia V. Ramírez Olivares Alejandro Palma Castro Felipe A. Ríos Baeza (coordinadores) Wilfrido H. Corral • Kevin Perromat • Felipe A. Ríos Baeza Alicia V. Ramírez Olivares • Jonathan Gutiérrez Hibler An Van Hecke • Alejandro Lámbarry Juan Rogelio Rosado Marrero • José Sánchez Carbó Francisca Noguerol • Alejandro Palma Castro Fernando Morales Cruzado • Marcos Eymar Javier Hernández Quezada • Joseph Wager Alma G. Corona Pérez • Diana Isabel Hernández Juárez María Selene Alvarado Silva • Samantha Escobar Fuentes AFÍNITA EDITORIAL Colección BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PuebLA Transeúnte FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS La edición de este libro se financió con recursos del PROFOCIE 2014 ÍNDICE Para la publicación cada colaboración y todas en su conjunto se han sometido a dictámenes de pares y de los sellos editoriales respectivos bajo dictamen «doble ciego». Esta obra es resultado de los trabajos del Cuerpo Académico «Intertextualidad en la literatura y cultura hispanoamericanas». Introducción .................................................................... 11 Integrantes: Dra. Alicia Verónica Ramírez Olivares (responsable), Alejandro Lámbarry Dr. Alejandro Palma Castro y Dr. Alejandro Ramírez Lámbarry. Alicia V. Ramírez Olivares Primera edición 2015 Alejandro Palma Castro © D.R. 2015 BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA 4 Sur, núm. 104 Centro Histórico, C.P. 72000 PRIMERA PARTE Puebla METATEXTO © D.R. 2015 Por las características editoriales: AFÍNITA EDITORIAL MÉXICO S. A. DE C. V. Tito inquit: hablar de un crítico, literario, Golfo de Pechora núm. -

Diversity Report 2010 1 Diversity Report 2010 Literary Translation in Current European Book Markets
Diversity Report 2010 1 Diversity Report 2010 Literary Translation in Current European Book Markets. An analysis of authors, languages, and flows. Written by Miha Kovač and Rüdiger Wischenbart, with Jennifer Jursitzky and Sabine Kaldonek, and additional research by Julia Coufal. www.wischenbart.com/DiversityReport2010 Contact: [email protected] 2 Executive Summary The Diversity Report 2010, building on previous research presented in the respective reports of 2008 and 2009, surveys and analyzes 187 mostly European authors of contemporary fiction concerning translations of their works in 14 European languages and book markets. The goal of this study is to develop a more structured, data-based understanding of the patterns and driving forces of the translation markets across Europe. The key questions include the following: What characterizes the writers who succeed particularly well at being picked up by scouts, agents, and publishers for translation? Are patterns recognizable in the writers’ working biographies or their cultural background, the language in which a work is initially written, or the target languages most open for new voices? What forces shape a well-established literary career internationally? What channels and platforms are most helpful, or critical, for starting a path in translation? How do translations spread? The Diversity Report 2010 argues that translated books reflect a broad diversity of authors and styles, languages and career paths. We have confirmed, as a trend with great momentum, that the few authors and books at the very top, in terms of sales and recognition, expand their share of the overall reading markets with remarkable vigor. Not only are the real global stars to be counted on not very many fingers. -
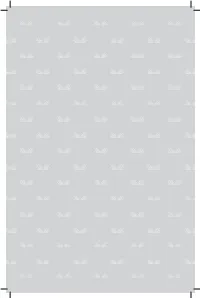
The New Essential Guide to Spanish Reading
The New Essential Guide to Spanish Reading Librarians’ Selections AMERICA READS SPANISH www.americareadsspanish.org 4 the new essential guide to spanish reading THE NEW ESSENTIAL GUIDE TO SPANISH READING: Librarian’s Selections Some of the contributors to this New Essential Guide to Spanish Reading appeared on the original guide. We have maintained some of their reviews, keeping the original comment and library at the time. ISBN 13: 978-0-9828388-7-7 Edited by Lluís Agustí and Fundación Germán Sánchez Ruipérez Translated by Eduardo de Lamadrid Revised by Alina San Juan © 2012, AMERICA READS SPANISH © Federación de Gremios de Editores de España (FGEE) © Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX) Sponsored by: All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form, or incorporated into any information retrieval system, electronic or mechanical, without the written permission of the copyright owner. This is a non commercial edition and is not for sale. For free copies of this book, contact the Trade Commission of Spain in Miami at: TRADE COMMISSION OF SPAIN 2655 LeJeune Rd, Suite 1114 CORAL GABLES, FL 33134 Tel. (305) 446-4387 e-mail: [email protected] www.americareadsspanish.org America Reads Spanish is the name of the campaign sponsored by the Spanish Institute for Foreign Trade and the Spanish Association of Publishers Guilds, whose purpose is to increase the reading and use of Spanish through the auspices of thousands of libraries, schools and booksellers in the United States. Printed in the United States of America www.americareadsspanish.org the new essential guide to spanish reading 5 General Index INTRODUCTIONS Pg. -

Augusto Monterroso a Master of Brevity and Irony
Augusto Monterroso A Master of Brevityand Irony David Medina Portillo'(- ew things in contemporary literature are comparable (The Dinosaur), undoubtedly the shortest story in the his to Augusto Monterroso (1921-2003). Father of a lit tory of universal literature. In that sense, it is not by chance F erature that made brevity a new genre, his work will that another of the unquestionable, ltalo Calvino -a writer be remembered for his very unusual ability to make an raised to the heights of the canon of Western narrative, and entire tradition out of a few books. That is how Christopher also a brilliant essayist and the theoretician of "lightness" as Domínguez expresses it: Monterroso's work is a school of one of the essential elements of the literature to come- sit taste and "a tradition in and of itself." uates Augusto Monterroso as nothing less than "a para Now, it is paradoxical that one of the masters of contem digm of modernity." In effect, together with "lightness" in porary narrative is, precisely, the author of "El dinosaurio" writing, Monterroso seems to comply with ali the values put forth by Calvino in his famous proposition Six Memos far "" Editor of La gaceta (The Gazette), a literary magazine published the Next Millennium: quickness, exactitude, visibility, mul by the Fondo de Cultura Económica. tiplicity and consistency. An extreme example of ali this 119 Voices of Mexico • 63 ---- would be, without a doubt, the complete text of the afore sity Magazine) and as a translator at the Fondo de Cultura mentioned short story: "Upon awakening, the dinosaur was Económica publishing house. -
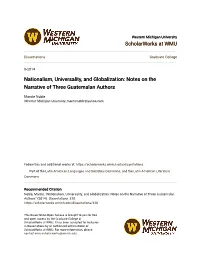
Notes on the Narrative of Three Guatemalan Authors
Western Michigan University ScholarWorks at WMU Dissertations Graduate College 8-2014 Nationalism, Universality, and Globalization: Notes on the Narrative of Three Guatemalan Authors Marcie Noble Western Michigan University, [email protected] Follow this and additional works at: https://scholarworks.wmich.edu/dissertations Part of the Latin American Languages and Societies Commons, and the Latin American Literature Commons Recommended Citation Noble, Marcie, "Nationalism, Universality, and Globalization: Notes on the Narrative of Three Guatemalan Authors" (2014). Dissertations. 310. https://scholarworks.wmich.edu/dissertations/310 This Dissertation-Open Access is brought to you for free and open access by the Graduate College at ScholarWorks at WMU. It has been accepted for inclusion in Dissertations by an authorized administrator of ScholarWorks at WMU. For more information, please contact [email protected]. NATIONALISM, UNIVERSALITY, AND GLOBALIZATION: NOTES ON THE NARRATIVE OF THREE GUATEMALAN AUTHORS by Marcie Noble A dissertation submitted to the Graduate College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy Spanish Western Michigan University August 2014 Doctoral Committee: Michael Millar, Ph.D., Chair Antonio Isea, Ph.D. Benjamín Torres, Ph.D. Kristina Wirtz, Ph.D. NATIONALISM, UNIVERSALITY, AND GLOBALIZATION: NOTES ON THE NARRATIVE OF THREE GUATEMALAN AUTHORS Marcie Noble, Ph.D. Western Michigan University, 2014 This dissertation examines various works of literature produced by three Guatemalan authors: Miguel Ángel Asturias (1899-1974), Augusto Monterroso (1921- 2003), and Rodrigo Rey Rosa (1958) in order to trace a trajectory in the narrative written by Guatemalans from a nationally focused literature to one that is increasingly global. The first chapter provides an overview of the study and clarifies the terminology applied throughout the dissertation. -

Memoria, Identidad E Ironia En Los Buscadores De Oro De Augusto Monterroso Ana Yolanda Contreras, Ph.D., University of North Florida
Memoria, identidad e ironia en Los buscadores de oro de Augusto Monterroso Ana Yolanda Contreras, Ph.D., University of North Florida "La vida no es un ensayo aunque tratemos muchas cosas; no es un cuento, aunque inventemos muchas cosas; no es un poema, aunque sofiemos muchas cosas." Augusto Monterroso 1921-2003. En su memoria. Dentro de la extensa critica literaria latinoamericana, la obra de Augusto Monterroso ha recibido una considerable atencion e investigacion. Sin embargo, su ultimo libro de memorias, Los buscadores de oro (1994) ha sido insignificantemente explorado. Francisca Noguerol Jimenez ha sefialado con razon que aunque el libro "fue bien acogido por la critica en el momento de su aparicion,...las diferentes resefias coinciden en destacar su caracter menor en el conjunto de (su)... narrativa" (45). A pesar de ello, este libro es de suma importancia para quienes deseen emprender un estudio de la autobiografia del autor. Es por ello que en este articulo mi intencion es llevar a cabo una exploracion de la manera en que Augusto Monterroso integra en la subjetividad de sus memorias varios de los aspectos que han caracterizado su obra, entre ellos, la inclusion de la ironia, el escepticismo, la identidad y el anti-imperialismo. La critica sobre la literatura centroamericana, sefialada como escasa por escritores y criticos literarios como Arturo Arias, parece haberse enfocado sobre la literatura Centroamericana del periodo de los conflictos civiles y belicos de dicha region. Empero no ha llegado a tener una continuidad de estudio. Augusto Monterroso, siendo un escritor perspicaz y agudo, siempre estuvo consciente de esta realidad. -

Cómo Citar El Artículo Número Completo Más Información Del
Valenciana ISSN: 2007-2538 Universidad de Guanajuato, Departamentos de Filosofía y de Letras Hispánicas Lámbarry, Alejandro Los nuevos retos del viejo género de la crítica biográfica: el caso de Augusto Monterroso Valenciana, núm. 22, 2018, Julio-Diciembre, pp. 81-100 Universidad de Guanajuato, Departamentos de Filosofía y de Letras Hispánicas DOI: https://doi.org/10.15174/rv.v0i22.375 Disponible en: https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=360357138004 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Redalyc Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto Valenciana, ISSN impresa: 2007-2538, ISSN electrónica: 2448-7295, núm. 22, julio-diciembre de 2018, pp. 81-100. Los nuevos retos del viejo género de la crítica biográfica: el caso de Augusto Monterroso New challenges to the old literary genre of biographical criticism: Augusto Monterroso’s case Alejandro Lámbarry Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, México Resumen: El género de la crítica biográfica ha logrado reposicionarse en el espacio de convergencia entre las ciencias sociales y la literatura, con una metodología interdisciplinaria rigurosa que obedece a los criterios de veracidad de la historia. En este artículo nos interesa, primero, ex- poner los postulados teóricos de la nueva crítica biográfica y, segundo, desarrollar algunas conclusiones sobre la vida y obra de Augusto Monte- rroso, resultado de una investigación de archivo (en las universidades de Princeton y Oviedo) y de fuentes orales, bibliográficas y hemerográficas. Nuestro objetivo es asentar la importancia de la crítica biográfica (en teoría y práctica) para la crítica literaria hispanoamericana. -

READINGS for WEEK 2 the Short Story / Friedman Augusto Monterroso
READINGS FOR WEEK 2 The Short Story / Friedman Augusto Monterroso (1921-2003; Honduras/Guatemala) was known for his wit and the brevity of many of his stories. Augusto Monterroso, “The Frog Who Wanted to Be an Authentic Frog” There was once a frog who wanted to be a real frog, and every day she struggled to be so. First she bought a mirror into which she gazed for hours hoping to see her longed-for authenticity. Sometimes she thought she’d found it and sometimes she did not, depending on the mood of that day or hour, until she grew tired of this and put the mirror away in a trunk. Finally she thought that the only way to be sure of her own worth was through the opinion of others, and she began to do her hair and to dress up and undress (when she had no other option) to see if others approved of her and recognized that she was a real frog. One day she noticed that what they most admired about her was her body, especially her legs, so she started to do squats and jumps in order to have to better legs, and she felt that everyone applauded her. And so she continued to push herself harder and harder, and was willing to go to any length to get others to consider her to be a real frog, she even allowed her thighs to be ripped off for others to eat, and as the others devoured them she was still able to hear bitterly when they said, “Excellent frog. -

TESIS DOCTORAL 2017 LA IMPRONTA DE ESPAÑA EN LA OBRA DE ÁLVARO MUTIS JUAN FELIPE ROBLEDO CADAVID Magister En Literatura UNIVER
TESIS DOCTORAL 2017 LA IMPRONTA DE ESPAÑA EN LA OBRA DE ÁLVARO MUTIS JUAN FELIPE ROBLEDO CADAVID Magister en Literatura UNIVERSIDAD NACIONAL A DISTANCIA (UNED) DEPARTAMENTO DE LITERATURA ESPAÑOLA Y TEORÍA DE LA LITERATURA FACULTAD DE FILOLOGÍA DIRECTOR TESIS Dr. VICENTE GRANADOS PALOMARES DEPARTAMENTO DE LITERATURA ESPAÑOLA Y TEORÍA DE LA LITERATURA FACULTAD DE FILOLOGÍA UNIVERSIDAD NACIONAL A DISTANCIA (UNED) LA IMPRONTA DE ESPAÑA EN LA OBRA DE ÁLVARO MUTIS JUAN FELIPE ROBLEDO CADAVID Magister en Literatura DIRECTOR TESIS Dr. VICENTE GRANADOS PALOMARES 2017 AGRADECIMIENTOS A Catalina, mi esposa. A Álvaro, mi padre. A mi hermano Álvaro. Al recuerdo de mi madre, Mati. A Gloria Luz Restrepo Pérez y Patricia Valenzuela que me animaron en el proceso de escritura de la tesis. A Erna von der Walde, quien me asesoró en los asuntos relacionados con la historia y la literatura colombianas del siglo XIX. A Valerie Osorio y Juan Felipe Castro Maldonado, quienes contribuyeron en la descripción del estado del arte de la crítica en torno a la obra de Álvaro Mutis. Al director de la tesis, Dr. Vicente Granados Palomares, profesor del Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura, Facultad de Filología de la UNED. A Luis García Montero, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Granada, y Jacinto Rivera de Rosales, profesor de la Facultad de Filosofía de la UNED. A Cristo Rafael Figueroa Sánchez, Germán Rodrigo Mejía Pavony, Jorge Hernando Cadavid Mora, Óscar Alberto Torres Duque, Juan Cristóbal Castro Kerdel, Jaime Alejandro Rodríguez Ruiz, Jeffrey Cedeño Mark, Gina Alessandra Saraceni Carlini y Ana María Noguera Díaz-Granados, colegas de la Facultad de Ciencias Sociales, y Fernando Cardona, profesor de la Facultad de Filosofía de la Pontificia Universidad Javeriana. -
El Dinosaurio
Short Cuts: A Model for Using the Shortest of Short Stories to Teach Second Language Reading Skills Lily Anne Goetz Longwood University Mini-skirts, compact cars, instantaneous guidance, usually in the form of post-reading communications, quantum physics and micro-chips: “comprehension questions.” However, we often magnificently tiny things have brought us huge obtained very unsatisfying results with this approach. rewards during the twentieth century. Let us add The last twenty years have provided us with a wealth short literature to this list. While the nineteenth of research exploring how second language reading century gave us extravagant novels like Fortunata y skills should be developed and how the teaching of Jacinta, War and Peace, and David Copperfield, the reading strategies can transform our students into twentieth century nurtured “persistent cultivator[s] of successful readers who interact on their own with the fragmentary” (García-Posada, 2001) such as literary texts. Despite these advances, however, we Jorge Luis Borges, Marco Denevi, Julio Cortázar and have not significantly changed the way we teach Augusto Monterroso. Indeed, one of the dominant literature (Bernhardt, 1995; Tesser and Long, 2000; characteristics of twentieth-century literature is its Gascoigne, 2002). portrayal of the fragmentation and dissolution of social and individual identities (García-Posada, AUTHENTIC VERSUS SIMPLIFIED TEXTS: A SOLUTION 2001). This manifestation of post-modern literature The standards for foreign language learning has given us mini short stories, called minicuentos, impose more cognitive demands upon readers than microcuentos or microrrelatos in Spanish, which we has traditionally been the case (Arens and Swaffar, can use as effective vehicles for the development of 2000), requiring that we cultivate readers with the reading and literary interpretation skills.