La Academia Del Cimento (1657-1667)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

On the Isochronism of Galilei's Horologium
IFToMM Workshop on History of MMS – Palermo 2013 On the isochronism of Galilei's horologium Francesco Sorge, Marco Cammalleri, Giuseppe Genchi DICGIM, Università di Palermo, [email protected], [email protected], [email protected] Abstract − Measuring the passage of time has always fascinated the humankind throughout the centuries. It is amazing how the general architecture of clocks has remained almost unchanged in practice to date from the Middle Ages. However, the foremost mechanical developments in clock-making date from the seventeenth century, when the discovery of the isochronism laws of pendular motion by Galilei and Huygens permitted a higher degree of accuracy in the time measure. Keywords: Time Measure, Pendulum, Isochronism Brief Survey on the Art of Clock-Making The first elements of temporal and spatial cognition among the primitive societies were associated with the course of natural events. In practice, the starry heaven played the role of the first huge clock of mankind. According to the philosopher Macrobius (4 th century), even the Latin term hora derives, through the Greek word ‘ώρα , from an Egyptian hieroglyph to be pronounced Heru or Horu , which was Latinized into Horus and was the name of the Egyptian deity of the sun and the sky, who was the son of Osiris and was often represented as a hawk, prince of the sky. Later on, the measure of time began to assume a rudimentary technical connotation and to benefit from the use of more or less ingenious devices. Various kinds of clocks developed to relatively high levels of accuracy through the Egyptian, Assyrian, Greek and Roman civilizations. -

Rudi Mathematici
Rudi Mathematici Y2K Rudi Mathematici Gennaio 2000 52 1 S (1803) Guglielmo LIBRI Carucci dalla Somaja Olimpiadi Matematiche (1878) Agner Krarup ERLANG (1894) Satyendranath BOSE P1 (1912) Boris GNEDENKO 2 D (1822) Rudolf Julius Emmanuel CLAUSIUS Due matematici "A" e "B" si sono inventati una (1905) Lev Genrichovich SHNIRELMAN versione particolarmente complessa del "testa o (1938) Anatoly SAMOILENKO croce": viene scritta alla lavagna una matrice 1 3 L (1917) Yuri Alexeievich MITROPOLSHY quadrata con elementi interi casuali; il gioco (1643) Isaac NEWTON consiste poi nel calcolare il determinante: 4 M (1838) Marie Ennemond Camille JORDAN 5 M Se il determinante e` pari, vince "A". (1871) Federigo ENRIQUES (1871) Gino FANO Se il determinante e` dispari, vince "B". (1807) Jozeph Mitza PETZVAL 6 G (1841) Rudolf STURM La probabilita` che un numero sia pari e` 0.5, (1871) Felix Edouard Justin Emile BOREL 7 V ma... Quali sono le probabilita` di vittoria di "A"? (1907) Raymond Edward Alan Christopher PALEY (1888) Richard COURANT P2 8 S (1924) Paul Moritz COHN (1942) Stephen William HAWKING Dimostrare che qualsiasi numero primo (con (1864) Vladimir Adreievich STELKOV l'eccezione di 2 e 5) ha un'infinita` di multipli 9 D nella forma 11....1 2 10 L (1875) Issai SCHUR (1905) Ruth MOUFANG "Die Energie der Welt ist konstant. Die Entroopie 11 M (1545) Guidobaldo DEL MONTE der Welt strebt einem Maximum zu" (1707) Vincenzo RICCATI (1734) Achille Pierre Dionis DU SEJOUR Rudolph CLAUSIUS 12 M (1906) Kurt August HIRSCH " I know not what I appear to the world, -

The Geometry of Trifocal Curves with Applications in Architecture, Urban
The Geometry of Trifocal Curves with Applications in Architecture, Urban and Spatial Planning Maja Petrović, University of Belgrade, Faculty of Transport and Traffic Engineering, Belgrade, Serbia; Address: Vojvode Stepe 305, 11000 Beograd, Serbia, telephone: +381 11 3091 259, fax: +381 11 3096 704, e-mail: [email protected] Bojan Banjac, University of Belgrade, Faculty of Electrical Engineering, Belgrade, Serbia, University of Novi Sad, Faculty of technical sciences – Computer Graphics Chair, Novi Sad, Serbia Branko Malešević, University of Belgrade, Faculty of Electrical Engineering, Belgrade, Serbia In this paper we consider historical genesis of trifocal curve as an optimal curve for solving the Fermat’s problem (minimizing the sum of distance of one point to three given points in the plane). Trifocal curves are basic plane geometric forms which appear in location problems. We also analyze algebraic equation of these curves and some of their applications in architecture, urbanism and spatial planning. The area and perimeter of trifocal curves are calculated using a Java application. The Java applet is developed for determining numerical value for the Fermat-Torricelli-Weber point and optimal curve with three foci, when starting points are given on an urban map. We also present an application of trifocal curves through the analysis of one specific solution in South Stream gas pipeline project. Key-words: Fermat-Torricelli-Weber point, trifocal curve, Java applet. 1. Historical concerns of optimal location The Fermat problem is given in original Latin as (Fermat, 1679): “datis tribus punctis, quartum reperire, a quo si ducantur tres rectae ad data puncta, summa trium harum rectarum sit minima quantitas” or in the English translation “for three given points, the fourth is to be found, from which if three straight lines are drawn to the given points, the sum of the three lengths is minimum” (Brazil et al., 2013). -

Histoires De Géométrie Le Dernier Disciple De Galilée
histoires de géométrie Le dernier disciple de Galilée triomphe de la géométrie nouvelle hist-math.fr Bernard Ycart Vincenzo Viviani (1622–1703) Éloge de Monsieur Viviani (1703) Bernard le Bouyer de Fontenelle (1657–1757) Villa à Arcetri Galileo Galilei (1564–1642) Discorsi e dimostrazioni matematiche (1638) Galileo Galilei (1564–1642) Leopoldo de Medici (1617–1675) Vita di Galileo Galilei (1654) Vincenzo Viviani (1622–1703) Poco dopo questa inaspettata pubblicazione, concedendomisi l’in- gresso nella villa d’Arcetri, dove allor dimorava il sigr Galileo, acciò quivi io potesse godere de’ sapientissimi suoi colloquii e preziosi ammaestramenti, e contentandosi questi che nello stu- dio delle matematiche, alle quali poco avanti mi ero applicato, io ricorresse alla viva sua voce per la soluzione di quei dubbii e difficoltà che per natural fiaccezza del mio ingegno bene spesso incontravo[. ] Galilée et Viviani (1892) Tito Lessi (1858–1917) Galileo vecchio con i discepoli (1841) Luigi Sabatelli (1772–1850) Evangelista Torricelli (1608–1647) le dernier Disciple du grand Galilée Fontenelle, Éloge de Monsieur Viviani (1703) Monument funéraire de Galilée (1737) Basilique Santa Croce de Florence Épitaphe Basilique Santa Croce de Florence Palazzo dei Cartelloni, Florence (1693) Vincenzo Viviani (1622–1703) ÆDES A DEO DATÆ LUDOVICI MAGNI Viviani, Palazzo dei Cartelloni, Florence (1693) il reçut une pension du Roi Fontenelle, Éloge de Monsieur Viviani (1703) Coniques d’Apollonius Manuscrit Arabe ixe siècle Coniques, livre I Apollonius de Pergé (ca 240–190 av. J.-C.) Apollonios salue Eudème. Si ta santé se rétablit et si le reste va selon tes désirs, tant mieux ! moi-même je me porte bien. -
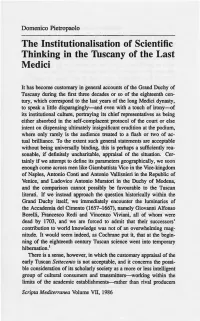
The Institutionalisation of Scientific Thinking in the Tuscany of the Last Medici
Domenico Pietropaolo The Institutionalisation of Scientific Thinking in the Tuscany of the Last Medici It has become customary in general accounts of the Grand Duchy of Tuscany during the first three decades or so of the eighteenth cen tury, which correspond to the last years of the long Medici dynasty, to speak a little disparagingly-and even with a touch of irony-of its institutional culture, portraying its chief representatives as being either absorbed in the self-complacent protocol of the court or else intent on dispensing ultimately insignificant erudition at the podium, where only rarely is the audience treated to a flash or two of ac tual brilliance. To the extent such general statements are acceptable without being universally binding, this is perhaps a sufficiently rea sonable, if definitely uncharitable, appraisal of the situation. Cer tainly if we attempt to define its parameters geographically, we soon enough come across men like Giambattista Vico in the Vice-kingdom of Naples, Antonio Conti and Antonio Vallisnieri in the Republic of Venice, and Ludovico Antonio Muratori in the Duchy of Modena, and the comparison cannot possibly be favourable to the Tuscan literati. If we instead approach the question historically within the Grand Duchy itself, we immediately encounter the luminaries of the Accademia del Cimento (1657-1667), namely Giovanni Alfonso Borelli, Francesco Redi and Vincenzo Viviani, all of whom were dead by 1703, and we are forced to admit that their successors' contribution to world knowledge was not of an -

Racconto Istorico Della Vita Di Galileo
Vincenzo Viviani Racconto istorico della vita di Galileo www.liberliber.it Questo e-book è stato realizzato anche grazie al sostegno di: E-text Editoria, Web design, Multimedia http://www.e-text.it/ QUESTO E-BOOK: TITOLO: Racconto istorico della vita di Galileo AUTORE: Vincenzo Viviani TRADUTTORE: CURATORE: NOTE: DIRITTI D'AUTORE: no LICENZA: questo testo è distribuito con la licenza specificata al seguente indirizzo Internet: http://www.liberliber.it/biblioteca/licenze/ TRATTO DA: "opere di Galileo Galilei" Volume XIX; Nuova ristampa della edizione nazionale sotto l'alto patronato del presidente della Repubblica italiana Antonio Segni; edizione: Barbera; Firenze, 1966 CODICE ISBN: informazione non disponibile 1a EDIZIONE ELETTRONICA DEL: 30 aprile 2002 INDICE DI AFFIDABILITA': 1 0: affidabilità bassa 1: affidabilità media 2: affidabilità buona 3: affidabilità ottima ALLA EDIZIONE ELETTRONICA HANNO CONTRIBUITO: Alessandro Levati, [email protected] REVISIONE: Catia Righi, [email protected] Claudio Paganelli, [email protected] PUBBLICATO DA: Davide de Caro Informazioni sul "progetto Manuzio" Il "progetto Manuzio" è una iniziativa dell'associazione culturale Liber Liber. Aperto a chiunque voglia collaborare, si pone come scopo la pubblicazione e la diffusione gratuita di opere letterarie in formato elettronico. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito Internet: http://www.liberliber.it/ Aiuta anche tu il "progetto Manuzio" Se questo "libro elettronico" è stato di tuo gradimento, o se condividi le finalità del "progetto Manuzio", invia una donazione a Liber Liber. Il tuo sostegno ci aiuterà a far crescere ulteriormente la nostra biblioteca. Qui le istruzioni: http://www.liberliber.it/sostieni/ 2 Al Ser. mo Principe Leopoldo di Toscana. r Racconto istorico della vita del Sig. -

Saturn Dispute”
An indirect convergence between the Accademia del Cimento and the Montmor Academy: the “Saturn dispute” Giulia Giannini, Università degli Studi di Milano Introduction The purpose of the present chapter is to examine an indirect (albeit significant) point of contact between the Florentine academy, later known as the Accademia del Cimento, and the so-called Montmor Academy: their role in the “Saturn dispute”. In particular, this essay intends to demonstrate how, despite fragmentary evidence and often interrupted exchanges, the issue of the planet’s strange appearances offers a unique standpoint from which to assess the interests and the ways in which the two societies operated, as well as the nature of their relations. The two academies were active between 1657 and 1666-7, in Florence and Paris, respectively. The first occasional meetings at the house of Henri Louis Habert de Montmor (1600-1679) can be dated back to the period between 1654 and 1656.1 However, it is only from 1657–when the academy approved its own statutes–that the beginning of the Parisian circle can be dated with certainty. The Cimento, on the other hand, never had official rules or statutes.2 The dating of its meetings can be determined thanks to the diaries kept by its academicians, and also through the only publication produced by the Florentine academy: the Saggi di naturali esperienze (1667). This book – signed by the “accademici del Cimento” and by the “Saggiato segretario”, Lorenzo Magalotti– attested that an ‘academy’, sponsored by Prince Leopoldo de’ Medici (1617-1675), was ‘founded in the year 1657’.3 Even less information is available regarding the cessation of their activities. -

Nicolaus Steno on Solutes and Solvents in Time- Related Structural Changes of Muscles, Fossils, Citation: T
Firenze University Press www.fupress.com/substantia Nicolaus Steno on Solutes and Solvents in Time- Related Structural Changes of Muscles, Fossils, Citation: T. Kardel (2021) Nicolaus Steno 1 on Solutes and Solvents in Time-Relat- Landscapes and Crystals, his Galilean Heritage ed Structural Changes of Muscles, Fossils, Landscapes and Crystals, his Galilean Heritage. Substantia 5(1) Suppl.: 43-57. doi: 10.36253/Substan- Troels Kardel tia-1277 D.Med.Sci.(CPH), retired general physician and lecturer in internal medicine and general Copyright: © 2021 T. Kardel. This is an practice. DK-2840 Holte, Denmark open access, peer-reviewed article E-mail: [email protected] published by Firenze University Press (http://www.fupress.com/substantia) and distributed under the terms of the Abstract. In Part One of the Specimen of Elements of Myology, a book in three parts pub- Creative Commons Attribution License, lished in Florence 1667, Nicolaus Steno described the changes taking place between muscle which permits unrestricted use, distri- relaxation and contraction in a two-stage geometrical model based on anatomical obser- bution, and reproduction in any medi- vations in man and animals. The ‘new myology’ was rejected by G.A. Borelli in 1680 and um, provided the original author and outright ridiculed by J. Bernoulli in 1694. The anatomical correctness and predictive val- source are credited. ue was rightfully acknowledged only towards the Millennium. In Part Two, the Canis …, Data Availability Statement: All rel- Steno gave a detailed anatomical description of a giant shark’s head with focus on the like- evant data are within the paper and its ness of its teeth and the so-called tongue stones, or “glossopetrae”, dug from the ground. -

Short History of the Accademia Del Cimento
SHORT HISTORY OF THE ACCADEMIA DEL CIMENTO Founded in 1657 by Prince Leopold de’Medici and his brother, Grand Duke of Tuscany Ferdinand II, the Accademia del Cimento was the first scientific society in Europe, preceding by several years the founding of the Royal Society of London and the Académie des Sciences of Paris. In fact, the Accademia was the most advanced result of a long evolution of Medici policies for the support of the sciences. From the time of Cosimo I, in the mid 16th century, the Medici had supported technical and scientific research; the policy achieved international success with the protection given to Galileo after the latter’s dedication of the moons of Jupiter to the dynasty. The Accademia was assigned the task of reinvigorating the Galileo inheritance which had become a problem for the Medici upon Galileo’s condemnation for Copernicanism by the Church in 1633. The declared aims of the Cimento were the further development and diffusion of Galilean experimental methodology. As suggested by its motto, Test and test again, the members dedicated themselves to the systematic experimental testing of proposed interpretations of natural phenomena, in contrast to the still accepted practice elsewhere of relying only on the authority of Aristotle. Those who actively participated in the work of the Accademia were Lorenzo Magalotti, Vincenzo Viviani, Giovanni Alfonso Borelli, Carlo Renaldini and Francesco Redi; among the better known correspondents were Christiaan Huygens, Robert Hooke, Gian Domenico Cassini, Athanasius Kircher and Henry Oldenburg. The meetings of the Accademia were held in the Grand Ducal Palace, the Palazzo Pitti, in rooms adjacent to the apartments of Prince Leopold, himself a refined collector of art and art objects and at the same time an assiduous promoter of the experimental sciences. -

Toscana Itinerari D’Autore
TOSCANA ITINERARI D’AUTORE Alla scoperta del genio attraverso scienziati, grandi personaggi storici, poeti e musicisti toscana ITINERARI D'AUTORE Alla scoperta del genio attraverso scienziati, grandi personaggi storici, poeti e musicisti Una guida che per la prima volta invita a scoprire poeti e musicisti, scienziati e religiosi, politici e rivoluzionari, grandi personaggi storici che nei secoli sono nati o vissuti in Toscana, lasciando tracce indelebili del loro passaggio e rendendo questa terra celebre in tutto il mondo. Seguendo le vite e le opere di questi geni, pagina dopo pagina, il viaggiatore ha l’opportunità di scoprire un'altra Toscana attraverso le loro invenzioni, le loro parole e la loro musica, nuovi percorsi che lo condurranno nelle città e nei bor- ghi, in luoghi famosi così come in angoli nascosti. Un nuovo modo per leggere il territorio anche per gli stessi residenti e per saperne di più sulle opere di grandi personaggi della storia ai quali sono state dedicate piazze e vie del nostro Paese. La Toscana è una terra che da sempre è fonte di ispirazione per grandi uomini e donne: attraverso le loro biografie, i luoghi dove hanno vissuto e operato, sup- portati da un ricco apparato iconografico, scopriamo con questa guida di viaggio un modo nuovo per capire la vera anima di questa terra straordinaria che conti- nua, secolo dopo secolo, a richiamare visitatori da tutto il mondo. ALCUNI LUOGHI DEGLI ITINERARI SONO SEGNALATI PER LA LORO RILEVANZA ** DA NON PERDERE * INTERESSANTE E PER NON PERDERE LA STRADA, OGNI SEZIONE È BEN -

Download an Entire Issue of a Journal Or Multiple Copies of Articles, and You May Use Content in the JSTOR Archive Only for Your Personal, Non-Commercial Use
UC Davis UC Davis Previously Published Works Title Etiquette, interdependence, and sociability in seventeenth-century science Permalink https://escholarship.org/uc/item/1qk78257 Journal Critical Inquiry, 22(2) ISSN 0093-1896 Author Biagioli, M Publication Date 1996 DOI 10.1086/448789 Peer reviewed eScholarship.org Powered by the California Digital Library University of California Etiquette, Interdependence, and Sociability in Seventeenth-Century Science Author(s): Mario Biagioli Source: Critical Inquiry, Vol. 22, No. 2 (Winter, 1996), pp. 193-238 Published by: The University of Chicago Press Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1343970 Accessed: 01/05/2010 00:54 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of JSTOR's Terms and Conditions of Use, available at http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp. JSTOR's Terms and Conditions of Use provides, in part, that unless you have obtained prior permission, you may not download an entire issue of a journal or multiple copies of articles, and you may use content in the JSTOR archive only for your personal, non-commercial use. Please contact the publisher regarding any further use of this work. Publisher contact information may be obtained at http://www.jstor.org/action/showPublisher?publisherCode=ucpress. Each copy of any part of a JSTOR transmission must contain the same copyright notice that appears on the screen or printed page of such transmission. JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. -

On the Life of Galileo. Viviani's Historical Account and Other Early
This is a self-archived version of an original article. This version may differ from the original in pagination and typographic details. Author(s): Pekonen, Osmo Title: On the Life of Galileo. Viviani’s Historical Account and Other Early Biographies Edited by Stefano Gattei Year: 2020 Version: Published version Copyright: © 2020 The Author Rights: CC BY 4.0 Rights url: https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Please cite the original version: Pekonen, Osmo (2020). On the Life of Galileo. Viviani’s Historical Account and Other Early Biographies Edited by Stefano Gattei. Mathematical Intelligencer, Early online. DOI: 10.1007/s00283-020-09974-0 All the texts are given both in their original language (Italian, Latin, or French) and on facing pages in English, On the Life painstakingly translated and meticulously annotated by Gattei. The more laudatory texts contain poems by people of Galileo. Viviani’s such as Francesco Stelluti, Giovan Battista Marino (a sonnet in Italian), and Guillaume Colletet (a sonnet in French), Historical Account among others. All the authors are carefully introduced, and their initial intentions and later influence properly dis- and Other Early cussed. Many of the prevailing misconceptions about Galileo can be traced to the earliest texts, including those Biographies by the well-meaning Viviani. Edited by Stefano Gattei Aiming at absolute comprehensiveness, Gattei also dis- cusses some failed biographical projects by other PRINCETON UNIVERSITY PRESS, 2019, 348 PP., $49.95, ISBN 978-0-691- seventeenth-century authors such as Martin Vogel and 17489-1 Antonio Baldigiani. Then there is the elusive case of the REVIEWED BY OSMO PEKONEN Englishman Thomas Salusbury (c.