Lady Whistledown En Sevilla
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Los Bridgerton, La Serie Más Vista De Toda La Historia De Netflix
Image not found or type unknown www.juventudrebelde.cu Image not found or type unknown Los Bridgerton tendrá segunda temporada. Autor: Fotograma de la película Publicado: 28/01/2021 | 11:16 am Los Bridgerton, la serie más vista de toda la historia de Netflix La plataforma digital asegura que, según sus estadísticas, 82 millones de cuentas las visto a 28 días de su estreno, superando a otros fenómenos de popularidad del servicio «streaming» como The Witcher, Lupin, Gambito de Dama o incluso Stranger Things Publicado: Jueves 28 enero 2021 | 11:23:36 am. Publicado por: Juventud Rebelde Netflix aseguró este miércoles en un comunicado de prensa que Los Bridgerton, el último éxito televisivo de Shonda Rhimes, ha sido visto por 82 millones de cuenta en sus primeros 28 días tras su fantástico estreno en las Navidades, lo que la posiciona como la serie más vista en la historia del gigante digital. En el caso de los datos de audiencia de Netflix es recomendable andar con pies de plomo, ya que el método que usa la plataforma para definir un visionado resulta muy controvertido: basta con que un usuario vea un contenido concreto durante dos minutos para que se contabilice, advierte la agencia Efe, aunque reconoce que, por muy dudoso que sea la manera de Netflix a la hora de presentar sus éxitos, Los Bridgerton se ha situado por encima de otros fenómenos como del servicio de «streaming» como The Witcher, Lupin, Gambito de Dama o incluso Stranger Things. La semana pasada, Netflix confirmó que habrá una segunda temporada de Los Bridgerton por medio de la misteriosa narradora de la serie, Lady Whistledown. -

International Covenant on Civil and Political Rights
UNITED NATIONS CCPR Distr. International covenant on GENERAL civil and political rights CCPR/C/MEX/5 24 September 2008 ENGLISH Original: SPANISH HUMAN RIGHTS COMMITTEE CONSIDERATION OF REPORTS SUBMITTED BY STATES PARTIES UNDER ARTICLE 40 OF THE COVENANT Fifth periodic report MEXICO∗ ∗∗ [17 July 2008] ∗ In accordance with the information transmitted to States parties regarding the processing of their reports, the present document was not formally edited before being sent to the United Nations translation services. ∗∗ Annexes may be consulted in the files of the Secretariat. GE.08-44226 (EXT) CCPR/C/MEX/5 page 2 CONTENTS Paragraphs Page Acronyms 5 I. Introduction 1 - 33 7 II. Article 1: Self-determination and free disposition of natural wealth 34 - 37 15 A. Legislative advances 38 - 45 16 B. Judicial decisions 46 20 C. Judicial decisions 47 20 III. Article 2: Establishment of the rights enshrined in the covenant 20 A. Legislative advances 48 - 57 20 B. Judicial decisions 58 - 67 22 C. Institutional measures 68 - 74 25 IV. Article 3: Equality between men and women in the enjoyment of Rights under the covenant 75 - 76 26 A. Legislative advances 77 - 108 27 B. Judicial decisions 109 - 112 33 C. Institutional measures 113 - 136 34 V. Article 4: States of exception 137 - 138 44 A. Legislative advances 139 - 141 44 B. Judicial decisions 142 - 146 45 C. Institutional measures 147 - 149 46 VI. Article 6: Right to life 150 - 151 47 A. Legislative advances 152 - 156 47 B. Judicial decisions 157 - 160 48 C. Institutional measures 161 - 177 49 VII. Article 7: Combating torture and other cruel, inhuman 178 - 180 or degrading treatment or punishment 52 A. -
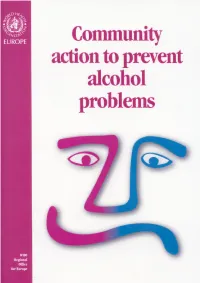
E63694.Pdf (5.127Mb)
FIRST SECTION Experiences of the Lahti project Marja Holmila Introduction The Lahti Project is a multi component community action programme aimed at the prevention of alcohol related harms. The project site is the city of Lahti in Finland. The project relies to a great extent on the work of local professionals. It includes work in developing local alcohol policy discussion, education and information, health care intervention for heavy drinkers, youth work, support for family members and server training. Formative, process and outcome evaluation research are being conducted in order to assess the impact of the project (Holmila 1992; 1995). The programme is an experimental one, and its purpose is to obtain information about the feasibility and possibilities of local prevention. For that reason research has an important role in the project. The programme started during the autumn of 1992, and was mostly finished by the end of 1994, even if some parts are still being continued. The final report is currently being written, and will contain description of the processes, research results of the community's life- styles, responses to alcohol use and evaluation of the project (Holmila 1996). This paper will not be a comprehensive presentation of the Lahti project. The paper gives a short summary of the project’s main features, and discusses in more detail some issues related to the process of working and the relations between research and action. Starting the project The initiative to start Lahti project came from several sources simultaneously. When the wish to start such action had developed independently both in the city of Lahti, among alcohol educators and among researchers, the project began without difficulties. -

As Writers of Film and Television and Members of the Writers Guild Of
July 20, 2021 As writers of film and television and members of the Writers Guild of America, East and Writers Guild of America West, we understand the critical importance of a union contract. We are proud to stand in support of the editorial staff at MSNBC who have chosen to organize with the Writers Guild of America, East. We welcome you to the Guild and the labor movement. We encourage everyone to vote YES in the upcoming election so you can get to the bargaining table to have a say in your future. We work in scripted television and film, including many projects produced by NBC Universal. Through our union membership we have been able to negotiate fair compensation, excellent benefits, and basic fairness at work—all of which are enshrined in our union contract. We are ready to support you in your effort to do the same. We’re all in this together. Vote Union YES! In solidarity and support, Megan Abbott (THE DEUCE) John Aboud (HOME ECONOMICS) Daniel Abraham (THE EXPANSE) David Abramowitz (CAGNEY AND LACEY; HIGHLANDER; DAUGHTER OF THE STREETS) Jay Abramowitz (FULL HOUSE; MR. BELVEDERE; THE PARKERS) Gayle Abrams (FASIER; GILMORE GIRLS; 8 SIMPLE RULES) Kristen Acimovic (THE OPPOSITION WITH JORDAN KLEEPER) Peter Ackerman (THINGS YOU SHOULDN'T SAY PAST MIDNIGHT; ICE AGE; THE AMERICANS) Joan Ackermann (ARLISS) 1 Ilunga Adell (SANFORD & SON; WATCH YOUR MOUTH; MY BROTHER & ME) Dayo Adesokan (SUPERSTORE; YOUNG & HUNGRY; DOWNWARD DOG) Jonathan Adler (THE TONIGHT SHOW STARRING JIMMY FALLON) Erik Agard (THE CHASE) Zaike Airey (SWEET TOOTH) Rory Albanese (THE DAILY SHOW WITH JON STEWART; THE NIGHTLY SHOW WITH LARRY WILMORE) Chris Albers (LATE NIGHT WITH CONAN O'BRIEN; BORGIA) Lisa Albert (MAD MEN; HALT AND CATCH FIRE; UNREAL) Jerome Albrecht (THE LOVE BOAT) Georgianna Aldaco (MIRACLE WORKERS) Robert Alden (STREETWALKIN') Richard Alfieri (SIX DANCE LESSONS IN SIX WEEKS) Stephanie Allain (DEAR WHITE PEOPLE) A.C. -

Dragon Con Progress Report 2021 | Published by Dragon Con All Material, Unless Otherwise Noted, Is © 2021 Dragon Con, Inc
WWW.DRAGONCON.ORG INSIDE SEPT. 2 - 6, 2021 • ATLANTA, GEORGIA • WWW.DRAGONCON.ORG Announcements .......................................................................... 2 Guests ................................................................................... 4 Featured Guests .......................................................................... 4 4 FEATURED GUESTS Places to go, things to do, and Attending Pros ......................................................................... 26 people to see! Vendors ....................................................................................... 28 Special 35th Anniversary Insert .......................................... 31 Fan Tracks .................................................................................. 36 Special Events & Contests ............................................... 46 36 FAN TRACKS Art Show ................................................................................... 46 Choose your own adventure with one (or all) of our fan-run tracks. Blood Drive ................................................................................47 Comic & Pop Artist Alley ....................................................... 47 Friday Night Costume Contest ........................................... 48 Hallway Costume Contest .................................................. 48 Puppet Slam ............................................................................ 48 46 SPECIAL EVENTS Moments you won’t want to miss Masquerade Costume Contest ........................................ -
Luis Gerardo Méndez Filma Serie Para Paramount
2E Expreso Comparte las noticias en Facebook Expresoweb Miércoles 14 de Abril de 2021 Síguenos en Twitter @Expresoweb / Instagram @Expresomx Consulta más contenidos en expreso.com.mx/estelar.html Hoy edita esta sección Elsa Johnston STELAR ¿Tienes algo que comentar? [email protected] Maluma diseña para marca de lujo francesa AGENCIA REFORMA FOTOS: ESPECIAL/ EXPRESO MIAMI, EU a lu m a se Luis Gerardo Méndez participa en la serie del cineasta Juan José Campanella. convi r tió en el pri- mer artista Mlatino, y el segundo en el mundo, en trabajar Luis Gerardo en el diseño de una línea de ropa de edi- ción limitada en cola- boración con la casa de Méndez filma serie alta costura parisina Balmain. Con “Maluma X Balmain”, el artista, de 27 años, sigue así a para Paramount la estrella estadouni- dense Beyoncé, quien AGENCIA REFORMA FOTOS: ESPECIAL/ EXPRESO en 2018 lanzó su colec- CIUDAD DE MÉXICO ción con la exclusiva marca y que estuvo El mexicano Luis Gerar- inspirada en los dise- do Méndez está que no ños de sus presenta- cabe en ningún lado de ciones en el icónico la emoción y es que final- festival de Coachella. mente se le cumplió uno En el caso de Malu- Maluma es el primer latino y el segundo artista (sólo de sus grandes sueños: ma, su colección está detrás de Beyoncé) en colaborar para Balmain. trabajar con el cineas- inspirada en el Miami ta argentino Juan José de la década de los 90 y de goma negros con do- mil), respectivamente, y Campanella. fusiona la estética del rado por mil 150 dólares un blazer negro de rayas El realizador, famo- colombiano con la del (unos 23 mil); un conjun- blancas por 2 mil 295 dó- sos por su cinta de culto director creativo de to de bermuda y camisa lares (más de 46 mil). -

VERY Pioneerlocalcom
EVERY DAY VERYDAYpioneerlocaLcom PUBLICATTON * Si 25 DECEMBER 18, 2008 * APIONEER PRESS MOVIES SPORTS 24/7 COVERAGE ENTERTAINING IDEAS Reel Time blog with Heard in the Halls Daily news from Musings on pop Bruce Ingram athletics blog Your Local Source culture and thearts NILES THIS WEEK MEI?ALDSPFCIAT0R.-.. Y DIVERSIONS CASUAL CLASSiCS Mandy Patinkin performs in Skokie. PAGE B7 BELL'S 'BOWERY' Des Pialnes actress Susan Moniz starsin breakfast Dec. 6 at Hiles Park VS Isabella lacob, 3, greetsSanta during a holiday Marriott musicaL SEASON y uso wLuMs/pIoMEERtss District. PAGE 3.oo PAGE Bl GREETINGS SERVLNG OUR READERS SINCE 1951* YOUR LOCAL SOURCE Check outOakton OE-tTO9lIS311t'I fromeveryangle. _I_s Ñoio M0969 J_10 3tifld 3iI .- begin January 20, 2009. 4.$3:i:J ,;ie- U1fl 31H Spring Classes 1:900000003 0609# and register online ci00-Zi:*:sio1 PApplywww.oakton.edu :1IIa1(to1:-1 Community ÇoI1eg Des PtainesSkokie847.635.1629 Thuradap Oseembee 15,00DB A Piueeer Presa Pabtivuaiue I 3 2 Thursday, December18, 2008 APioneor Press Pubtireiiun MANAGINGEDITOR,Moro Albeñu Maximum Listing Exposure 24/7/365: News ngeoNeetu@plolreerlsecel,eom1(847) 4067259 Cooti000flystniviiogtoprouidetioarnnostc000pteteoolineodgertiriiogforourtistiogs, Baird&Waroerlvwdeve!opedo 24/7: powerful presence oir tire cornpurioo wabsites of oeortyloocity ned sriborrboe pobticot ions. We olor borneos the Annunzio: Letterhead taken away from Blase Check out Stete Boond of Etantions. aeprecedeoted reuno of tire Internet by tendiog our listings to looiott redo of bonnily tool fluked sites across the web. Endorsement by eharmuru, the outage did gated the motter end Saturday at 'irylolee Ragte, pioneer(ocal.com nut pay ter the postage spelce soith Poltern, who a Ritas 0050esoost puri' Serve ROorm, Mnkrsureyeocicoorerhereatestuteflnvottvotprovidesthe nrostcotvoprehenriseoivbioeodvertisiugeuposure to ormrket ex-mayor cafled and want neu vruyiu- raid he dido'i boom cheat sornad by Praybyto. -

Ebooks and Audiobooks Purchased for Matawan
ELIBRARYNJ - EBOOKS AND AUDIOBOOKS PURCHASED FOR MATAWAN-ABERDEEN CARDHOLDERS March 1, 2021 Creator Title Format Lisa Gardner Before She Disappeared: A Novel Ebook James McBride Deacon King Kong: A Novel Ebook Kristin Hannah Firefly Lane: Firefly Lane Series, Book 1 Ebook Robert Kolker Hidden Valley Road: Inside the Mind of an American Family Ebook Taylor Adams No Exit: A Novel Ebook Julia Quinn Romancing Mister Bridgerton (with 2nd Epilogue): Bridgerton Series, Book 4 Ebook Kristin Hannah The Four Winds: A Novel Ebook Kristin Hannah, Julia Whelan The Four Winds: A Novel (unabridged) Audiobook Nancy Johnson The Kindest Lie: A Novel Ebook Ashley Audrain The Push: A Novel Ebook Walter Tevis, Amy Landon The Queen's Gambit Audiobook February 1, 2021 Creator Title Format Barack Obama A Promised Land Ebook Barack Obama, Barack Obama A Promised Land Audiobook Danielle Steel All That Glitters: A Novel Ebook Julia Quinn Bridgerton Collection, Volume 1: Bridgerton Series, Books 1-3 Ebook Tana French In the Woods: Dublin Murder Squad Series, Book 1 Ebook Douglas Stuart Shuggie Bain: A Novel (Booker Prize Winner) Ebook Ken Follett, John Lee The Evening and the Morning Audiobook Matt Haig The Midnight Library: A Novel Ebook Nicholas Sparks The Return Ebook Tana French, Roger Clark The Searcher: A Novel (unabridged) Audiobook Lily King Writers & Lovers: A Novel Ebook January 1, 2021 Creator Title Format Barack Obama A Promised Land Ebook Barack Obama, Barack Obama A Promised Land Audiobook Julia Quinn Bridgerton Collection: Volume 1: Bridgerton Series, Books 1-3 Ebook Robert Kolker, Sean Pratt Hidden Valley Road: Inside the Mind of an American Family (unabridged) Audiobook Lucy Foley, Jot Davies, Chloe Massey, et.The al. -

Petition to Protect the Monarch Butterfly (Danaus Plexippus Plexippus) Under the Endangered Species Act
BEFORE THE SECRETARY OF THE INTERIOR © Jeffrey E. Belth PETITION TO PROTECT THE MONARCH BUTTERFLY (DANAUS PLEXIPPUS PLEXIPPUS) UNDER THE ENDANGERED SPECIES ACT Notice of Petition Sally Jewell, Secretary U.S. Department of the Interior 1849 C Street NW Washington, D.C. 20240 [email protected] Dan Ashe, Director U.S. Fish and Wildlife Service 1849 C Street NW Washington, D.C. 20240 [email protected] Douglas Krofta, Chief Branch of Listing, Endangered Species Program U.S. Fish and Wildlife Service 4401 North Fairfax Drive, Room 420 Arlington, VA 22203 [email protected] Monarch ESA Petition 2 PETITIONERS The Center for Biological Diversity (“Center”) is a nonprofit, public interest environmental organization dedicated to the protection of imperiled species and the habitat and climate they need to survive through science, policy, law, and creative media. The Center is supported by more than 775,000 members and activists throughout the country. The Center works to secure a future for all species, great or small, hovering on the brink of extinction. The Center for Food Safety (“CFS”) is a nonprofit public interest organization established in 1997 whose mission centers on protecting public health and the environment by curbing the adverse impacts of industrial agriculture and food production systems on public health, the environment, and animal welfare, and by instead promoting sustainable forms of agriculture. As particularly relevant here, CFS is the leading nonprofit working on the adverse impacts of genetically engineered crops and neonicotinoid pesticides. CFS and its over half-a-million members are concerned about the impacts of industrial agriculture on biodiversity generally, and on monarch butterflies specifically. -

Our Journey Continues for Christ Forever
THE ORANGE CATHOLIC FOUNDATION —— mission True to our vision and mission and through the inspiration of the Holy Spirit, the independent Orange Catholic Foundation works in collaboration with members of our diocese to raise, manage, grow, and grant entrusted funds supporting all aspects of the Catholic faith following each donor’s intent. The Diocese of Orange is the 10th largest diocese in the United States with more than 1.2 million Catholics. The Foundation supports the continued growth of our diocese, our ministries, and our 62 parishes and centers and all 34 Catholic elementary schools. 10th LARGEST DIOCESE IN THE UNITED STATES stewardship and fundraising As the philanthropic arm of the Diocese of Orange, the Orange Catholic 1.2 Foundation manages the following funds and programs: MILLION CATHOLICS • For Christ Forever Capital Campaign • Pastoral Services Appeal (PSA) • Endowment Funds 62 PARISHES & CENTERS • Donor Advised Funds • Planned Giving Programs • Wills and Trusts Weeks • Conference on Business & Ethics 34 • Parish Stewardship Education CATHOLIC ELEMENTARY SCHOOLS The Orange Catholic Foundation (OCF) is a 501(c)(3) charitable corporation and an autonomous pious foundation. 7 CATHOLIC HIGH SCHOOLS 2 | orange catholic foundation 2013 annual report table of contents —— Letter from our Chairman and Executive Director 4 Letter from Bishop Kevin Vann 5 Board of Directors 6 Stewardship 7 2013 Grant Distribution 8 OCF Making a Difference 9 Planned Giving 13 Light of Christ Society 14 How to Give 16 What to Support 17 Financial Statements 18 For Christ Forever 20 christ cathedral guild 22 Donor Recognition 24 an historic journey —— Dear Friends, It is with a deep sense of joy and gratitude that we reflect on the impact the Orange Catholic Foundation (OCF) has made on the Diocese of Orange in 2013. -

STREAMING GIANTS BATTLE for LATIN AMERICA 3 BUSINESS Streaming Giants Battle for Latin America
JUNE’ 20 ISSUE #5 Streaming giants battle for SOCIETY Latin America Latin American productions get the global Subscriptions to such services are limelight bypassing movie theaters surpassing those of pay TV as the ARTICLE region attracts new platforms vying For Latin American music, quarantine is for a market that will reach 110 all about live-streaming performances million consumers in 2025 EDITORIAL The contest for Latin America's audiences intensifies LABS is a business news website about Latin America, focused on economics, business, technology and society. By providing deep and accurate content about the he streaming war is raging on and Latin economic and technological America is shaping up to be one of its landscape of Latin America, both T main battlefields. Big media companies in Portuguese and English, we help readers understand the region’s are increasingly keeping a close eye to the mar- particularities. ket due to its sheer size and potential for rapid growth. Latin America's video streaming sub- scriptions will more than double by 2025. MASTHEAD Within the next few months, the industry is Thiago Romariz expected to surpass traditional pay-TV in the Head of PR and Content at LABS region for the first time in number of subscrip- [email protected] tions. And much of this growth will come from Fabiane Ziolla Menezes new platforms landing in Latin America – Disney+ Editor-in-Chief of LABS is scheduled to arrive later this year and HBO [email protected] Max in 2021. Incumbents Netflix and Amazon Prime Video will surely step up their efforts – and João Paulo Pimentel Editor at LABS investments – to keep their viewership bases. -

Businesslicense49 Based on Business Licenses
BusinessLicense49 Based on Business Licenses ACCOUNT NUMBER LEGAL NAME DOING BUSINESS AS NAME 358129 GREEN WORKS LLC GREEN WORKS LLC 430903 MIDWEST MERCHANTS 7-ELEVEN #18473E GROUP, INC. 423028 JAY UMIYA INC. JAY UMIYA INC. 412690 Lock Up Juneway LLC The Lock Up Storage Centers 472686 Babito's Bites LLC Babito's Bites 315895 MINDFUL EVOLUTION, MINDFUL EVOLUTION, INC. INC. 411656 TMKS INC. CHINA GOURMET 472717 Beauty Nova Corporation Beauty Nova Corporation 466262 TEE MART DECORATED none APPAREL LLC 313311 FLANGELATO, LLC FLANGELATO, LLC dba TASTE FOOD & WINE 358610 TAPIA'S PIZZERIA, INC. TAPIA'S PIZZERIA, INC. 472755 Prime Meridian Prime Meridian Bookkeeping LLC Bookkeeping LLC 299612 LAPDOG, INC. R PUBLIC HOUSE 36746 STINDLE, INC. POITIN STIL 471589 ROGERS PARK WINGS, WINGSTOP RESTAURANT INC. Page 1 of 1216 10/01/2021 BusinessLicense49 Based on Business Licenses ADDRESS WARD LICENSE DESCRIPTION 1316 W FARGO AVE 3 305 49 Regulated Business License 1404 W PRATT BLVD 1 49 Tobacco 7029 N CLARK ST 1ST 49 Tobacco 1832 W JUNEWAY TER 49 Limited Business License 1728 W ESTES AVE 3 E 49 Regulated Business License 1769 1/2 W GREENLEAF AVE 49 Limited Business License 7100 N CLARK ST 1 49 Retail Food Establishment 1751 W HOWARD ST 103 49 Limited Business License 1441 W MORSE AVE STORE 49 Limited Business License 1500-1524 W JARVIS AVE 49 Special Event Liquor 2349 W HOWARD ST 1 49 Retail Food Establishment 6539 N NEWGARD AVE 1 N 49 Regulated Business License 1508 W JARVIS AVE 49 Special Event Liquor 1502 W JARVIS AVE 1 49 Special Event Liquor 7003