Escuela Nacional De Antropología E Historia
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

World Bank Document
The Norwegian Trust Fund for Private Sector and Infrastructure (NTFPSI) Grant TF093075 - P114019: Central America. Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Infrastructure and Small Scale Private Sector Development for Coastal Cities of Honduras and Nicaragua – Supporting Responsible Tourism Strategies for Poverty Reduction FIRST PHASE Public Disclosure Authorized Final Report Consulting Team: Walter Bodden Liesbeth Castro-Sierra Mary Elizabeth Flores Armando Frías Italo Mazzei Alvaro Rivera Irma Urquía Lucy Valenti César Zaldívar The George Washington University: Carla Campos Christian Hailer Jessie McComb Elizabeth Weber January 2010 1 y Final Report Infrastructure and Small Scale Private Sector Development for Coastal Cities of Honduras and Nicaragua – Supporting Responsible Tourism Strategies for Poverty Reduction First Phase Table of Contents 1 BACKGROUND ........................................................................................................................................................... 8 2 OBJECTIVE .................................................................................................................................................................. 9 3 INTRODUCTION ........................................................................................................................................................ 10 4 HONDURAN COASTAL CITIES OVERVIEW .............................................................................................................. -

Analisis Del Contexto Miskito UE-OIM LQ
Análisis del contexto miskito en torno a las condiciones de vida, la discriminación, estigma y xenofobia desde las dinámicas migratorias y las prácticas sociales de su comunidad Esta publicación ha sido elaborada con la conanciación de la Unión Europea en el marco del proyecto 'Promoviendo la convivencia pacíca en la respuesta a Covid-19 para migrantes, refugiados y otras poblaciones vulnerables en Centroamérica y el Caribe'. El contenido de esta publicación es responsabilidad exclusiva de OIM y en ningún caso se debe considerar que reeja opinión ocial de la Unión Europea. La OIM agradece a Ayuda en Acción, MOPAWI y CASM por su colaboración en la identicación y convocatoria de actores clave para el desarrollo de los grupos focales. Editor: Organización Internacional para las Migraciones Unidad de Información - Misión para El Salvador, Guatemala y Honduras Sitio web: https://mic.iom.int © 2021 Organización Internacional para las Migraciones Todos los derechos reservados. Cita sugerida: Organización Internacional para las Migraciones (2021). Análisis del contexto miskito en torno a las condiciones de vida, la discriminación, estigma y xenofobia desde las dinámicas migratorias y las prácticas sociales de su comunidad. Análisis del contexto miskito en torno a las condiciones de vida, la discriminación, estigma y xenofobia desde las dinámicas migratorias y las prácticas sociales de su comunidad CONTENIDOS Introducción..................................................................................................................................................................7 -

HONDURAS 5 Tropical Cyclone Gracias a Dios Department TC20201116HND Imagery Analysis: 25 November 2020 | Published 26 November 2020 | Version 1.0
HONDURAS 5 Tropical Cyclone Gracias a Dios Department TC20201116HND Imagery analysis: 25 November 2020 | Published 26 November 2020 | Version 1.0 84?40'0"W 84?20'0"W 84?0'0"W 83?40'0"W 83?20'0"W Map location Lagun a de B rus O Cartine H O N D U R A S Brus Laguna Tegucigalpa \! N " 0 NICARAGUA ' 0 4 ? N " 5 0 1 ' 0 4 ? 5 1 Satellite detected waters in Gracias a Dios department of Honduras as of 25 November 2020 B R U S L A G U N A This map illustrates satellite-detected surface waters in C A R I B B E A N S E A Gracias a Dios department of Honduras as observed from a Sentinel-1 image acquired on 25 November 2020 Ahuas at 05:30 Local time. Within the analyzed area of about 15,000 km2, a total of about 330 km2 of lands appear to A H U A S be flooded. Based on Worldpop population data and the detected surface waters, about 3,000 people are potentially exposed or living close to flooded areas. Lag un a d e C This is a preliminary analysis and has not yet been ar at N as " c 0 a ' validated in the field. Please send ground feedback to 0 2 ? N " 5 0 UNITAR-UNOSAT. 1 ' 0 2 ? 5 Important Note: Flood analysis from radar images may 1 underestimate the presence of standing waters in built- up areas and densely vegetated areas due to H O N D U R A S Puerto Lempira backscattering properties of the radar signal. -

Honduras P1186-04 Opario Le
REPORT No. 121/09 PETITION 1186-04 ADMISSIBILITY OPARIO LEMONTE MORRIS ET AL. (MISKITU DIVERS) HONDURAS November 12, 2009 I. SUMMARY 1. On November 5, 2004, the Inter-American Commission on Human Rights (hereinafter “the Inter-American Commission,” “the Commission,” or “the IACHR”) received a complaint submitted by the Asociación de Miskitos Hondureños de Buzos Lisiados (AMHBLI: Association of Disabled Honduran Miskitu Divers); the Asociación de Mujeres Miskitas Miskitu Indian Mairin Asla Takanka (MIMAT: Association of Miskitu Women); and the Almuk Nani Asla Takanka Council of Elders, respectively, represented by Arquímedes García López, Cendela López Kilton, and Bans López Solaisa, all in representation of the Miskitu indigenous people of the department of Gracias a Dios (hereinafter “the petitioners”) [1] , against the State of Honduras (hereinafter “Honduras,” “the State,” or “the Honduran State”), to the detriment of the divers who are members of the Miskitu people (hereinafter the “alleged victims” or the “Miskitu divers”). The petition alleges that the State has failed to supervise the working conditions of persons who have been and are employed in underwater fishing in the department of Gracias a Dios, who are subject to labor exploitation, which has caused a situation of such proportions and gravity that it endangers the integrity of the Miskitu people, as thousands have suffered multiple and irreversible physical disabilities, and many have died. 2. In the petition, it is alleged that the State is responsible for violating the -
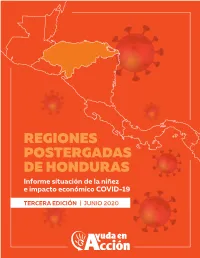
INFORME 3 RPH AYUDA EN ACCION.Cdr
REGIONES POSTERGADAS DE HONDURAS Informe situación de la niñez e impacto económico COVID-19 TERCERA EDICIÓN | JUNIO 2020 REGIONES POSTERGADAS DE HONDURAS Informe situación de la niñez e impacto económico COVID-19 Este es la tercera edición del informe que publica Ayuda Menonita (CASM), la Fundación en Acción Comunitaria de en Acción acerca del monitoreo que hace del impacto que Honduras (FUNACH), el Organismo Cristiano de tiene la COVID19 en la situación de protección de la niñez Desarrollo Integral de Honduras (OCDIH) y TechnoServe e impacto socioeconómico en familias de 35 municipios (TNS). La información tiene un corte al día 15 de junio del de siete departamentos donde tiene presencia junto a 2020. sus cuatro socios locales: La Comisión de Acción Social PRESENCIA TERRITORIAL DEL CONSORCIO Y SUS PROGRAMAS DE DESARROLLO Departamento Municipios Consorcio Colón Iriona, Balfate y Santa Fe AeA y CASM Gracias a Dios Juan Francisco Bulnes, Brus Laguna, Puerto Lempira, AeA y CASM Ahuás y Wampusirpi. Yoro Yoro, Yorito, Sulaco y Victoria AeA y FUNACH Lempira San Francisco, Erandique y Santa Cruz AeA y OCDIH Choluteca Orocuina, Morolica, El Triunfo, Apacilagua, Marcovia, Pespire, AeA/TNS Aramecina y Choluteca. Valle San Lorenzo, Amapala, Alianza, Goascorán, Nacaome, AeA/TNS y San Francisco de Coray La Paz San Juan, Guajiquiro, Mercedes de Oriente, Caridad, AeA/TNS Lauterique y San Antonio del Norte. GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN La información es gestionada mediante consultas temprana agrícola, productos agropecuarios no directas a los actores territoriales, entre ellos; los comercializados por la restricción en la movilidad y los gobiernos municipales, personas claves de los comités de ciclos productivos afectados por la extensión de la emergencia departamental, municipal y local, familias, cuarentena. -

Micro-Strati Cation for Malaria Transmission Risk
Micro-Stratiƒcation for Malaria Transmission Risk in a High Burden Area of Honduras José Orlinder Nicolas Secretaria de Salud de Honduras Denis Escobar ( [email protected] ) Universidad Nacional Autónoma de Honduras: Universidad Nacional Autonoma de Honduras https://orcid.org/0000-0002-1188-2569 Engels Banegas Secretaria de Salud de Honduras José Ramón Valdez Global Communities Rosa Elena Mejía Torres Pan American Health Organization Prabhjot Singh Pan American Health Organization Research Keywords: Malaria, Micro-area, Epidemiology, Honduras, Gracias a Dios. DOI: https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-418870/v1 License: This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Read Full License Page 1/17 Abstract Background As Malaria cases are continuously reported across the globe, epidemiological and integral approaches should be considered for an optimal stratiƒcation on endemic areas for elimination goal. In Central America, a 75% reduction in malaria incidence has been reported between 2000 and 2015, similarly, in Honduras, more than 75% of total cases in 2016 were concentrated in 7 municipalities, mainly in Gracias Dios department. Achieve malaria elimination in Honduras demands the implementation of strategies to identify main hotspots. Methods Based on WHO guidelines, local malaria epidemiological data from case-based surveillance system of the Ministry of Health between January and December 2016 were analysed. Furthermore, on ƒeld evaluations were carried out in Puerto Lempira municipality, Gracias a Dios department to an analysis validation. Finally, a set of epidemiological components were generated and proposed together with risk- factor description and proposed actions for health system improvement. Results On 2016, Gracias a Dios reported 61% of total malaria cases in Honduras; based on our analysis, 12 micro-areas were identiƒed, including epidemiological, entomological, and socio-demographic information from local technicians. -

Combined Sixth to Eighth Periodic Reports Submitted by Honduras Under Article 9 of the Convention, Due in 2017*
United Nations CERD/C/HND/6-8 International Convention on Distr.: General 20 December 2017 the Elimination of All Forms English of Racial Discrimination Original: Spanish English, French and Spanish only Committee on the Elimination of Racial Discrimination Combined sixth to eighth periodic reports submitted by Honduras under article 9 of the Convention, due in 2017* [Date received: 10 November 2017] * The present document is being issued without formal editing. GE.17-22912 (E) 040618 050618 CERD/C/HND/6-8 I. Introduction 1. The Committee on the Elimination of Racial Discrimination reviewed the previous report of Honduras (CERD/C/HND/1-5) at its 2267th and 2268th meetings, held on 4 and 5 February 2014. At its 2288th meeting, held on 19 February 2014, it adopted its concluding observations on that report (CERD/C/HND/CO/1-5). In paragraph 30 of those concluding observations, the Committee recommended that the State party should submit its combined sixth to eighth periodic reports in a single document by 9 November 2017, and the Government of Honduras therefore submits the present combined reports in accordance with its commitments. 2. The report describes the legislative, judicial and administrative measures adopted during the period 2014–2017 to give effect to the provisions of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination. 3. This report was prepared in accordance with the general guidelines on the form and content of reports to be submitted by States parties under article 9 (1) of the Convention. It includes information on the implementation of the recommendations made to Honduras in the Committee’s concluding observations. -
Gracias a Dios
BetterNDPBA solutions. Guatemala Final Report: Authors Fewer disasters. Safer world. Gracias a Dios Honduras National Disaster Preparedness Baseline Assessment1 Department Profile NDPBA Honduras Report: Department Profile Department: Gracias a Dios Department Capital: Puerto Lempira Area: 16,997 km2 Once part of the Mosquito Coast, Gracias a Dios is the easternmost department in northern Honduras. The department is relatively isolated and sparsely populated, containing extensive pine savannas, swamps, and rainforests. Gracias a Dios has the highest poverty rate in Honduras, and lowest access to piped water and sanitation. 98,337 89.4% 16.0% 74.5 yrs 27.7% Population Population in Illiterate Adult Average Life Household Access (2017) Poverty Population Expectancy to Piped Water Municipality Population Ahuas 8,694 Brus Laguna 13,801 Juan Francisco Bulnes 6,428 Puerto Lempira 53,131 Villeda Morales 10,365 Wampusirpi 5,919 Multi-Hazard Risk Rank: Very High (1 of 18) Lack of Resilience Rank: Very High (1 of 18) RVA Component Scores Table 1. Department scores and ranks (compared across departments) for each index. Multi-Hazard Multi-Hazard Risk Lack of Resilience Vulnerability Coping Capacity Exposure Very High Very High Low Very High Very Low Score Rank (of 18) Score Rank (of 18) Score Rank (of 18) Score Rank (of 18) Score Rank (of 18) 0.573 1 0.696 1 0.326 12 0.639 1 0.247 18 2 NDPBA Honduras Report: Department Profile Multi-Hazard Exposure (MHE) Multi-Hazard Exposure1 Rank: 12 of 18 Departments (Score: 0.326) Table 2. Estimated ambient population2 exposed to each hazard (2014). 100% 0% Cyclone 85,471 People Seismic 0 People The highest percentage 1% 66% of inland flood exposure in the country 967 People 56,150 People Drought Inland Flood 8% 52% 6,548 People 44,844 People Landslide Coastal Flood Case Study: Remote Territory MHE Gracias a Dios is the second largest department in Raw MHE Honduras, but the least densely populated with less than six people per km2. -

A Cultural Historical Geography of Schools in the Honduran Muskitia
A CULTURAL HISTORICAL GEOGRAPHY OF SCHOOLS IN THE HONDURAN MUSKITIA By Taylor A. Tappan Submitted to the graduate degree program in the Department of Geography & Atmospheric Science and the Graduate Faculty of the University of Kansas in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts. ________________________________ Chairperson Peter H. Herlihy ________________________________ Jerome E. Dobson ________________________________ Stephen L. Egbert Date Defended: 14 December 2015 The Thesis Committee for Taylor A. Tappan certifies that this is the approved version of the following thesis: A CULTURAL HISTORICAL GEOGRAPHY OF SCHOOLS IN THE HONDURAN MUSKITIA ________________________________ Chairperson Peter H. Herlihy Date approved: 14 December 2015 ii ABSTRACT In the geographically isolated Honduran Muskitia region, schools have represented a contested space through which both the Honduran government and Miskitu communities have struggled for territorial identity. Schools are functional spaces through which social interaction strengthens Miskitu cultural boundaries, norms, and identities. The historical development of education in this isolated indigenous region is paradoxical in that early state initiatives were designed to provide education for Miskitu communities while simultaneously excluding their indigenous cultural identities. However, schools’ historical impact on Miskitu territoriality has received little attention from scholars. The primary objective of this research is to understand 1) the origin and diffusion of schools in the Muskitia region; and 2) the impact of schools on Miskitu territoriality. This thesis brings into question whether the geographic inaccessibility of Muskitia and recurrent state failures to provide baseline education there ultimately contributed to the preservation of Miskitu language and territorial identity. My research aims to fill a gap in existing cultural historical scholarship by examining schools as contested spaces of linguistic identity through which the Miskitu v. -

Instituto Hondureño De Turismo Departamento De Gracias a Dios
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS No. Municipio 1 Ahuas 2 Brus Laguna 3 Juan Francisco Bulnes 4 Puerto Lempira 5 Ramón Villeda Morales 6 Wampusirpe Gracias a Dios, la capital es Puerto Lempira, es un departamento de los 18 departamentos del territorio hondureño, En su mayoría el territorio es conocido como la Mosquitía, pero en la lengua miskita es conocida como Muskitia. Emplazado en el extremo nororiental del país, este departamento limita al Norte con el mar Caribe; al sur con la república de Nicaragua; al Este con el dominio marítimo Antillano y con Nicaragua; y al oeste con los departamentos de Colón y Olancho. Tiene una superficie total de 16.997 kms ² cuadrados, entre los 14°; 37´ y 15° 59´de latitud Norte y los 83° 09´y 85° 00 de longitud Oeste, en 2005, tenía una población estimada de 76.278, Oeste). La gran llanura hondureña: Mosquitía El relieve de Gracias a Dios (anteriormente conocido como la comarca de La Mosquitía), está conformado por una vasta planicie costera y por un sector más reducido, al oeste, de mayor altitud: las abruptas montañas de Colón, Warunta y del Río Plátano, perteneciente a la Cordillera Centroamericana; su sector marítimo está compuesto por las Islas del Cisne y los Cayos y Bancos al oriente del departamento, hasta Serranilla y Bajos. En las tierras bajas costeras, el clima es tropical lluvioso de selva, y en el interior reina el bosque tropical húmedo. Los principales ríos son el Patuca, Coco o Segovia, Plátano (en cuyo entorno se extiende la Reserva de la Biósfera de igual nombre), Sicre, Warunta, Mocorón o Ibantara, Nakunta y Cruta, y las Lagunas Caratasca, Tansin, Warunta, Cohunta Laguntara, Tilbalaca, Brus y Laguna Ébano. -

Departamento De Gracias a Dios
DEPARTAMENTO DE GRACIAS A DIOS No. Municipio Gracias a Dios, la capital es Puerto Lempira, es un 1 Ahuas departamento de los 18 departamentos del territorio 2 Brus Laguna hondureño, En su mayoría el territorio es conocido como la Mosquitia, pero en la lengua miskita es 3 Juan Francisco Bulnes conocida como Muskitia. Emplazado en el extremo nororiental del país, este departamento limita al 4 Puerto Lempira Norte con el mar Caribe; al sur con la república de Nicaragua; al Este con el dominio marítimo 5 Ramón Villeda Morales Antillano y con Nicaragua; y al oeste con los 6 Wampusirpe departamentos de Colón y Olancho. Tiene una superficie total de 16.997 kms ² cuadrados, entre los 14°; 37´ y 15° 59´de latitud Norte y los 83° 09´y 85° 00 de longitud Oeste, en 2005, tenía una población estimada de 76.278, Oeste). La gran llanura hondureña: Mosquitia El relieve de Gracias a Dios (anteriormente conocido como la comarca de La Mosquitia), está conformado por una vasta planicie costera y por un sector más reducido, al oeste, de mayor altitud: las abruptas montañas de Colón, Warunta y del Río Plátano, perteneciente a la Cordillera Centroamericana; su sector martímo está compuesto por las Islas del Cisne y los Cayos y Bancos al oriente del departamento, hasta Serranilla y Bajos. En las tierras bajas costeras, el clima es tropical lluvioso de selva, y en el interior reina el bosque tropical húmedo. Los principales ríos son el Patuca, Coco o Segovia, Plátano (en cuyo entorno se extiende la Reserva de la Biósfera de igual nombre), Sicre, Warunta,Mocorón o Ibantara,Nakunta y Cruta, y las Lagunas Caratasca, Tansin, Warunta, Cohunta Laguntara, Tilbalaca, Brus y Laguna Ébano. -

Informe Final Regiones 9 Y 10 2017
1. Puerto Lempira 2. Ahuas 3. Brus Laguna 4. Juan Fco. Bulnes 5. Villeda Morales 6. Wampusirpiuare Fuente:ww.zonu.com/mapas_honduras/Mapa_Departamento_Gracias_Dios_Honduras .htm CONTENIDO SIGLAS Y ACRONIMOS INTRODUCCION OBJETIVO 1: UNA HONDURAS SIN POBREZA EXTREMA, EDUCADA Y SANA CON SISTEMA CONSOLIDADOS DE PREVISIÓN SOCIAL. Pobreza y Extrema Programa Bono Vida Mejor Comunidad de Kaukira, Puerto Lempira Municipio de Wampusirpi Municipio de Ahuás Municipio de Brus Laguna Coordinación Bono Vida Mejor Programa Vida Mejor Kaukira Municipio de Puerto Lempira Programa Crédito Solidario Salud Region Sanitaria de Salud Asociación Miskita Hondureña de Buzos Lisiados (AMHBLI) Unidad de Salud Brus Laguna Unidad de Salud Mocoron Educación Dirección Departamental de Educación de Gracias a Dios Dirección Distrital de Educación Brus Laguna Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) OBJETIVO 2: UNA HONDURAS DESARROLLÁNDOSE EN DEMOCRACIA, CON SEGURIDAD Y SIN VIOLENCIA. Fuerza de Tarea Conjunta General Policarpo Paz García Dirección Regional de Migración Centros de Alcance Por Mi Barrio Unidad Departamental Policial Policía Comunitaria Ahuás Gobernación Departamental de Gracias a Dios Centro Penal de Puerto Lempira Moskitia Asla Takanka (MASTA) Organización de Reservistas Misquita Ministerio Público Registro Nacional de las Personas OBJETIVO 3: UNA HONDURAS PRODUCTIVA, GENERADORA DE OPORTUNIDADES Y EMPLEOS DIGNOS, QUE APROVECHA DE MANERA SOSTENIBLE SUS RECURSOS NATURALES Y REDUCE AL MINIMO SU VULNERABILIDAD AMBIENTAL. Aeropuerto de Puerto Lempira Oficina Regional ICF Grupo de Mujeres Cosechadoras y Productoras del Marañón Emprendimiento Local “Artesania Damny” Dirección Regional de Pesca (DIGEPESCA) Mujeres Microempresarias de Corte y Confección Reunión con la Organización Mosquitia Pawisa Aslika (mopawi) Reunión Asociación Norma I Love Centro de Eco Turismo de Mistruk Programa Marino Costero Mi Ambiente OBJETIVO 4: UNA HONDURAS CON UN ESTADO MODERNO, TRANSPARENTE, RESPONSABLE, EFICIENTE Y COMPETITIVO.