Hijos De Dune Dune - 3
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Chapterhouse: Dune Frank Herbert April 1985 Those Who Would Repeat
Chapterhouse: Dune Frank Herbert April 1985 Those who would repeat the past must control the teaching of history. -Bene Gesserit Coda When the ghola-baby was delivered from the first Bene Gesserit axlotl tank, Mother Superior Darwi Odrade ordered a quiet celebration in her private dining room atop Central. It was barely dawn, and the two other members of her Council -- Tamalane and Bellonda -- showed impatience at the summons, even though Odrade had ordered breakfast served by her personal chef. "It isn't every woman who can preside at the birth of her own father," Odrade quipped when the others complained they had too many demands on their time to permit of "time-wasting nonsense." Only aged Tamalane showed sly amusement. Bellonda held her over-fleshed features expressionless, often her equivalent of a scowl. Was it possible, Odrade wondered, that Bell had not exorcised resentment of the relative opulence in Mother Superior's surroundings? Odrade's quarters were a distinct mark of her position but the distinction represented her duties more than any elevation over her Sisters. The small dining room allowed her to consult aides during meals. Bellonda glanced this way and that, obviously impatient to be gone. Much effort had been expended without success in attempts to break through Bellonda's coldly remote shell. "It felt very odd to hold that baby in my arms and think: This is my father," Odrade said. "I heard you the first time!" Bellonda spoke from the belly, almost a baritone rumbling as though each word caused her vague indigestion. She understood Odrade's wry jest, though. -

The Working Planetologist Speculative Worlds and the Practice of Climate Science
Chapter 2: The Working Planetologist Speculative Worlds and the Practice of Climate Science Katherine Buse In a 2010 editorial in the journal Nature, the climate scientist and Executive Direc- tor of the International Geosphere–Biosphere Programme, Sybil Seitzinger, ar- gues that scientists ought to be more centrally involved in international policy dis- cussions about sustainable development. “In Frank Herbert’s 1965 science-fiction classic Dune,” she writes, “the number-one position on the planet is held not by a politician, but by a planetary ecologist” (Seitzinger 2010: 601). Seitzinger invokes Herbert’s novel here to make a pointed comparison. In Dune, the inhabitants of the planet Arrakis are engaging in a long-term terraforming project that neces- sitates the oversight of a planetary ecologist. But here on Earth, we too have been making such changes, “altering, in profound and uncontrolled ways, key biologi- cal, physical and chemical processes of ecosystems.” For Seitzinger, grappling re- sponsibly with these processes requires a global, far-sighted perspective that she finds lacking in most Earth politicians. She advises that, while the governments of Earth have not yet considered appointing a planetary ecologist, “perhaps it is time to take the idea seriously.” And she is dead serious, both as a worried scientist and policy analyst, and also as a reader of Dune. Although she discusses the novel explicitly only in the first and last sentences of her editorial, Seitzinger does not invoke Dune merely to provide a bit of ‘science communication’ flavor to entertain Nature’s interdisciplinary read- ership. After all, the perspective she takes in the editorial is profoundly similar to Frank Herbert’s vision in Dune: both pragmatic and theoretical, it subsumes socio-political concerns as components of a planetary ecological model. -

The Dune Campaign, Chapter One Outline
The Dune Campaign, Chapter One Outline Introduction (2,200 words) This chapter begins with the introduction of the campaign to the GM. The entire thing is synopsized and advice is given on how to run things smoothly and generally do a good job. Sidebars and Adventurons are described. Then the adventure begins. The players have been dispatched, from Caladan, in the first wave of occupation. They sweep the Imperial Palace for spies and moles. They then greet the second wave and begin sweeping the city of Arrakeen for Harkonnen saboteurs. Finally the Duke and his family arrive while the players—following leads gathered in the first two parts—journey to the Shield Wall in pursuit of the leaders of the Harkonnen Underground. This outline presumes it’s possible for the characters to die over the course of the adventure. The threat of failure and death should be real. Dune is not a human- friendly setting. There are no clerics to raise you. Players who make it to the end feel as though their characters have survived an ordeal. They wonder if other players in other campaigns made it “this far.” Chapter One – Clearing The Way (19,800 words) Act One – Securing the Palace at Arrakeen (7,000 words) 1) Assignment (700 words) Here the players are introduced to each other and their masters. Selected because of their devotion to the Duke and their special skills, the players are essentially a commando squad. While each is only 1st level, each has special skills: Mentat, Bene Gesserit, Suk, Swordmaster, to allow Thufir to build a team that can serve House Atreides during its long rule of Dune. -

Frank Herbert's Dune
D U N E Part One by John Harrison Based on the novel by Frank Herbert Revisions 11/15/99 © 1999 New Amsterdam Entertainment, Inc. Converted by duneinfo.com 1. A1 FADE IN: A black void where... A PLANET slowly emerges. Forming in orange/gold mists. Desolate, monochromatic contours. No clouds. Just a thin cover of cirrus vapor. And somewhere... A mechanical voice...lecturing with monotonous precision. VOICE ....Arrakis...Dune...wasteland of the Empire. Wilderness of hostile deserts and cataclysmic storms. Home to the monstrous sandworm that haunts the vast desolation. The only planet in the universe where can be found...the SPICE. Guardian of health and longevity, source of wisdom, gateway to enhanced awareness. Rare and coveted by noble and commoner alike. The spice! Greatest treasure in the Empire... And now...ANOTHER VOICE. Not mechanical. BARON HARKONNEN And so it begins. The trap is set. The prey approaches... Suddenly the planet becomes transparent. It's a HOLOGRAM! And there behind it... The face of BARON VLADIMIR HARKONNEN. Staggeringly obese. Staring with intimidating intensity at the 3D globe suspended in front of him. The calm of his voice is frightening. BARON HARKONNEN A glorious winter is about to descend on House Atreides and all its heirs. The centuries of humiliation visited upon my family will finally be avenged. Behind him... MALE VOICE (RABBAN) BUT ARRAKIS WAS MINE. ANOTHER VOICE (FEYD) Shut up, Rabban! The Baron turns. REVEALING... 2. 1 EXT. BARON'S SUITE...HARKONNEN PALACE - NIGHT ...his NEPHEWS...GLOSSU RABBAN...AKA "the Beast"...his fat sweaty face twisted with rage. -

Terror Ecology: Secrets from the Arrakeen Underground
Terra‐&‐Terror Ecology: Secrets from the Arrakeen Underground Nandita Biswas Mellamphy Western University, Canada It is […] vital to an understanding of Muad'Dib’s religious impact that you never lose sight of one fact: the Fremen were a desert people whose entire ancestry was accustomed to hostile landscapes. Mysticism isn’t difficult when you survive each second by surmounting open hostility […]. With such a tradition, suffering is accepted […]. And it is well to note that Fremen ritual gives almost complete freedom from guilt‐feelings. This isn’t necessarily because their law and religion were identical, making disobedience a sin. It is likely closer to the mark to say they cleansed themselves of guilt easily because their everyday existence required brutal (often deadly) judgments which in a softer land would burden men with unbearable guilt. Dune I (576‐77) This world, which is the same for all, no one of gods or men has made. But it always is, was, and will be an ever‐living Fire, igniting and extinguishing in equal measure. Heraclitus Fragments (DK B30) [F]orm is nothing but holes and cracks […] with a nature that has no hardness or solidity. Ancient Buddhist saying. Frank Herbert’s science‐fiction classic Dune1 is a literary work about political, religious, military and ecological design: a design in which Dune’s desert‐planet is, like fire, a perpetually self‐consuming political, religious, military and ecological topos and in which human beings— among other things like water, sand‐worms and religious doctrines—are the fodder that fuels what could be called the ‘Great Ecology’ of planetary regeneration and desertification. -

The Blackness of Liet-Kynes: Reading Frank Herbert's Dune Through
religions Article The Blackness of Liet-Kynes: Reading Frank Herbert’s Dune Through James Cone Peter Herman Theology & Religious Studies, Marymount University, Arlington, VA 22207, USA; [email protected] Received: 1 August 2018; Accepted: 17 September 2018; Published: 18 September 2018 Abstract: Frank Herbert’s landmark science fiction novel Dune has received numerous sequels, prequels, and film treatments. Detailing the saga of humanity’s far future beyond our present solar system, the work plays successfully with religious, political, and ecological themes. This essay deals with the social/theological implications of two figures within the story-world of Dune: Its protagonist and visible hero, Paul Atreides/Muad’Dib and the lesser figure of the “Imperial Planetologist” Dr. Kynes, also known to the Fremen as “Liet”. By reading these two figures through the theology of James Cone, we discover that the obvious hero is not a messianic figure but a demonic one. Further, it is the lesser character of Liet-Kynes who actually fulfills the messianic role in Cone’s theological system. This essay is preceded by and makes use of Jeremy Ian Kirk’s work with the film Avatar that provides similar analysis. Where Kirk’s principal concern is with the ethical considerations of Avatar, this essay will more closely bear on Cone’s dynamic of redemption and conversion, specifically his notion of dying to white identity to be reborn in blackness. Keywords: theology; whiteness; black liberation; liberation theology; soteriology; salvation 1. Introduction Frank Herbert’s six Dune novels provide an amazing and detailed view of a possible future for the human race among the stars.1 The world-building in which he engaged spans thousands of years and billions of miles in his speculative future version of our known universe.2 Religion, specifically the often cynical manipulations of the Bene Geserit Sisterhood, plays a role in the narrative. -

Feminism, Technology and Cyborg's in Frank Herbert's Dune
Women of the Future: Gender, Technology, and Cyborgs in Frank Herbert’s Dune Mémoire Carrie Lynn Evans Maîtrise en littératures d’expression anglaise Maître ès arts (M.A.) Québec, Canada © Carrie Lynn Evans, 2016 Résumé Cette thèse défend les mérites d’une lecture cyborgienne de l’œuvre de science- fiction de Frank Herbert, Dune, où la vision particulière des sciences et technologies nous permet d’interpréter plusieurs personnages en tant que réitération Nouvelle Vague du cyborg. Publié en 1965, Dune introduit des personnages féminins atypiques pour cette époque compte tenu de leurs attributs tels qu’une capacité intellectuelle accrue, une imposante puissance de combat et une immunité manifeste contre la faiblesse émotionnelle. Cependant, le roman reste ambivalent en ce qui concerne ces femmes : en dépit de leurs qualités admirables, elles sont d’autre part caractérisées par des stéréotypes régressifs, exposants une sexualité instinctive, qui les confinent tout au mieux aux rôles de mère, maitresse ou épouse. Finalement, dans le roman, elles finissent par jouer le rôle du méchant. Cette caractérisation se rapproche beaucoup de celle du cyborg femelle qui est d’usage courant dans les productions de science fiction pour le grand public des décennies plus récentes. Par conséquent, cette thèse défend qu’une lecture cyborgienne de Dune complète et accroisse une analyse sexospécifique, car cette approche comporte une théorisation essentielle des réactions à l’égard de la technologie qui, selon Evans, sont entretissées dans la réaction patriarcale de ce roman à l’égard des femmes. Bien que ces créatures fictives ne soient pas encore communes à l’époque de la rédaction de Dune, Jessica et certains autres personnages du roman peuvent néanmoins être considérés comme exemples primitifs des cyborgs, parce qu’ils incarnent la science et la technologie de leur culture et qu’ils possèdent d’autres éléments typiques du cyborg. -

Foundation and Dune
Mythmoot III: Ever On Proceedings of the 3rd Mythgard Institute Mythmoot BWI Marriott, Linthicum, Maryland January 10-11, 2015 Foundation and Dune or, Hari Seldon and the Golden Path Neil A. Ottenstein and Phillip Menzies Introduction The idea of there being a similarity between the Dune novels by Frank Herbert and Foundation series by Isaac Asimov became apparent during one of the Mythgard Academy classes on Dune led by Corey Olsen. During this class we examined in great detail what Paul Atreides was experiencing when his ability to see the future started to surface in his consciousness. In describing the mechanics of Paul’s view of the future it became clear that Paul was not “seeing” the future in any kind of mystical way. This view of seeing the future reminded some participants in the class of Psychohistory as put forward by Hari Seldon in the Foundation series. In this series Psychohistory was entirely based upon science and mathematics once again totally unrelated to mysticism or magic in any way. This paper will look at these two methods of foretelling or predicting the future by describing and comparing what was experienced by Paul and the Psychohistorians. It will also examine the mechanics of “seeing” the future. We are able to do this because these abilities were rational based on science, mathematics, observation and extrapolation and totally explainable unlike magic or metaphysical forces. Both novels also described limitations to seeing the future by showing that some things were not able to be seen and anticipated. We will examine this by venturing into the sequel Foundation and Empire. -

La Balisette De Gurney Halleck Des Atréides
La Balisette de Gurney Halleck des Atréides Page. 1 1 Background Le but de ce scénario est de faire trouve la balisette de Gurney Halleck des Atréides à Gurney Halleck le Beau de Norwold. La balisette se trouve sur Dune, dans un autre espace-temps. Le seul lien qui relie les deux personnages est leur nom, et un génie , Grand Vizir de Al-Akbar. Ce dernier connait la légende du premier et la renommée du second. Gurney Halleck le Beau, ayant déjà rencontré le Grand Vizir pour un aventure précédente, il se trouve déjà dans les appartements du vizir. Les autres personnages sont également dans les appartements du vizir. Sauf peut-être le nain Lort qui apparaitra si quelqu’un veut bien frotter une lampe à huile. 1.1 L’employeur de tous les scénarii Rudra est à l’origine des informations trouvées par Gurney Halleck le Beau. Son passage au niveau 23 est une récompense personnelle de son dieu. Rudra a guidé Gurney sur la découverte du livre dans sa bibliothèque parlant de son homonyme Gurney des Atréides. Rudra donnera toutes les chances possibles à son pouvoir de connaissance légendaire pour trouver son chemin vers Al-Akbar, et pour la mission suivante. Rudra a ‘’donné’’ les infos nécessaires au grand Vizir afin de lui permettre de guider les aventuriers. Rudra guidera également Gurney dans sa quête pour trouver les cordes manquantes, ainsi que l’arc de Rudra. 1.2 Décomposition du scénario - Trouver le lien permettant de se rendre sur Dune et de trouver la balisette de Gurney Halleck des Atréides. -

Darseth Irasema Fernández Bobadilla
UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD AJUSCO “LA TELENOVELA COMO FACTOR IMPORTANTE DE LA EDUCACIÓN EN LAS FAMILIAS MEXICANAS (1958-2000)” T E S I N A PARA OBTENER EL TITULO DE: LICENCIADO EN PEDAGOGÍA P R E S E N T A : DARSETH IRASEMA FERNÁNDEZ BOBADILLA ASESOR: DAVID CORTÉS ARCE MÉXICO D.F., 2004 INDICE Pág. INTRODUCCIÓN 1 CAPÍTULO I CONCEPTOS 4 1.1. EDUCACIÓN 4 1.2. FAMILIA 5 1.3. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 6 1.3.1. Televisión 7 1.4. TELENOVELA 10 CAPÍTULO II 1951-1960. LOS INICIOS (GUTIERRITOS) 12 2.1. CONTEXO SOCIO-POLÍTICO 12 2.2. PRINCIPALES TELENOVELAS TRANSMITIDAS EN MÉXICO 16 2.3. INFLUENCIA DE GUTIERRITOS EN LA EDUCACIÓN FAMILIAR DE ESA DÉCADA 20 CAPÍTULO III 1961-1970. ENTRE LA HISTORIA Y LAS ROSAS (SIMPLEMENTE MARÍA) 23 3.1. CONTEXTO SOCIO POLÍTICO 23 3.2. PRINCIPALES TELENOVELAS TRANSMITIDAS EN MÉXICO 28 3.3. INFLUENCIA DE SIMPLEMENTE MARIA EN LA EDUCACIÓN FAMILIAR DE ESA DÉCADA 32 CAPÍTULO IV 1971-1980. DE LA INOCENCIA A LA MARGINACIÓN (MUNDO DE JUGUETE) 36 4.1. CONTEXTO SOCIO-POLÍTICO 36 4.2. PRINCIPALES TELENOVELAS TRANSMITIDAS EN MÉXICO 41 4.3. INFLUENCIA DE MUNDO DE JUGUETE EN LA EDUCACIÓN FAMILIAR DE ESA DÉCADA 47 CAPÍTULO V 1981-1990. EMBRUJO Y SEDUCCIÓN (QUINCEAÑERA) 50 5.1. CONTEXTO SOCIO-POLÍTICO 50 5.2. PRINCIPALES TELENOVELAS TRANSMITIDAS EN MÉXICO 52 5.3. INFLUENCIA DE QUINCEAÑERA EN LA EDUCACIÓN FAMILIAR DE ESA DÉCADA 59 CAPÍTULO VI 1991-2000. DE LA ONDA AL CAMBIO (MIRADA DE MUJER) 62 6.1. CONTEXTO SOCIO-POLÍTICO 62 6.2. -
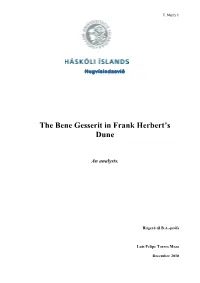
The Bene Gesserit in Frank Herbert's Dune
T. Meza 1 Hugvísindasvið The Bene Gesserit in Frank Herbert’s Dune An analysis. Ritgerð til B.A.-prófs Luis Felipe Torres Meza December 2010 T. Meza 2 Háskóli Íslands Hugvísindasvið Enska The Bene Gesserit in Frank Herbert’s Dune An Analysis. Ritgerð til B.A.-prófs. Luis Felipe Torres Meza Kt.: 250786-3959 Leiðbeinendur: Matthew Whelpton og Valgerður Guðrún Bjarkadóttir December 2010 T. Meza 3 Abstract. The following is a work of literary analysis involving Frank Herbert’s Dune, which is the first published tome of what later became known as the Dune Chronicles. The Chronicles comprise six books authored by Frank Herbert many of which are referred to here, but this work centres only on Dune. This literary analysis focuses on the Bene Gesserit, an organization of women which plays a large part in the development of Herbert’s novel. The main objective of the discussion is to describe this conglomerate of characters and analyse it as one single collective character with its own story and its own characteristics in order to expand the understanding of Dune. Although much work about this science fiction novel exists today, the implications of the Bene Gesserit have not been adequately discussed. There are critics who condemn Herbert’s depiction of women in his universe based on the comparison of power between the novel’s protagonist hero, Paul Atreides and his Bene Gesserit counterparts. Another important tendency in Dune criticism is the inaccurate view that limits the understanding of the Bene Gesserit as a religious organization, although Dune itself provides readers with evidence to the contrary. -

2015 Championship Problem
The Andrews Kurth Moot Court National Championship January 21-24, 2015 2015 Competition Problem ROYAL HARKONNEN OIL COMPANY, Petitioner v. UNITED STATES, Respondent 1 1 IN THE SUPREME COURT OF THE UNITED STATES No. C15-1701-1 OCTOBER TERM 2014 ROYAL HARKONNEN OIL COMPANY, Petitioner v. UNITED STATES, Respondent ORDER GRANTING WRIT OF CERTIORARI PER CURIAM: The petition for a writ of certiorari to the United States Court of Appeals for the Fourteenth Circuit is hereby granted. IT IS ORDERED that the above-captioned matter be set down for argument in the 2015 term of this Court, said argument to be limited to the following issues: I. Is Harkonnen Oil’s payment of taxes to the Republic of Arrakis a creditable foreign tax credit under 26 U.S.C. § 901 or 26 U.S.C. § 903? II. Did the IRS properly deny Harkonnen Oil's claimed foreign tax credit for all tax payments to Inter-Sietch Fremen Independence League? **Discussion of the above issues should not include any analysis of the Foreign Corrupt Practices Act. UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE FOURTEENTH CIRCUIT ROYAL HARKONNEN OIL | COMPANY | | Petitioner | | Case No. 15-1701 v. | | UNITED STATES | | Respondent | Decided October 1, 2014 Before Judges Wright, Herbert, and Layton. Wright, Circuit Judge, for the Court. Petitioner, Royal Harkonnen Oil Company, files this appeal from the denial of a tax refund entered by the United States District Court for the Central District of New Tejas in favor of respondent, the United States. For the reasons stated below, we affirm. I. BACKGROUND FACTS A.