El Simbolismo Fascista En Chipilo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Abstracts 1A
Transnational Italies: Mobility, Subjectivities and Modern Italian Cultures Conference, The British School at Rome, 26-28 October 2016-10-24 ABSTRACTS 1A - “Moving Borders, Moving Identities” Panel submitted by Eden McLean, Borut Klabjan, Vanni D’Alessio, Maura Hametz Chair: Loredana Polezzi Panel Overview Transnational studies have traditionally concerned themselves with the movement of goods, ideas, and people along and across borders, but not with the movement of the borders themselves. This panel seeks to position the movement of borders as a vital component of any conversation about what it means to be transnational, particularly in Europe’s era of the world wars. The four papers proposed here use case studies from the multiethnic—and transnational— borderlands of northeastern Italy (Trieste, Fiume/Rijeka, the Carso, and Alto Adige) to explore questions of Italian identity, citizenship, and state formation in the first half of the twentieth century. In the years directly following World War I, Italy sought to “redeem” the Italian identity of the populations living in the territories it acquired from the former Austro-Hungarian Empire. As the following papers will show, it sought to do so by imposing an official definition of Italian-ness on resident populations through the simultaneous processes of modifying language, education, and public space and subverting the presence of alternative national or ethnic affiliations. All of these efforts worked not only to transform the cultural landscape of these borderlands, but also to establish the very definition of what it meant to be Italian, at least on the edges of the Italian nation-state. Borut Klabjan, European University Institute and University of Primorska [email protected] “’Italianize it!’ National Homogenization in Interwar Trieste/Trst/Triest” After World War I, newly acquired borderlands played a key role in the national symbolism of post-war Italy. -

Lucia Sbrighiel Aumento De
DOI 10.14672/0.2018.1495 LUCIA SBRIGHI EL AUMENTO DE LAS UNIONES MIXTAS EN CHIPILO, MÉXICO: ACTITUDES Y PERCEPCIÓN IDENTITARIA EN UNA COMUNIDAD INMIGRANTE DE ORIGEN ITALIANO Benemérita Universidad Autónoma de Puebla Resumen Este trabajo estudia el impacto del reciente aumento de las uniones mixtas en Chipilo, comunidad inmigrante bilingüe de origen italiano en México que ha logrado conservar su identidad étnica, dialecto y tradiciones por más de seis generaciones. Explora las actitudes de la comunidad hacia este fenómeno social y su repercusión a nivel discursivo en la percepción identitaria por medio de algunas entrevistas de enfoque etnográfico. Los resultados del estudio también permiten delinear el perfil actual de Chipilo y vislumbrar el futuro de la comunidad. palabras clave: Chipilo, México, uniones mixtas, identidad, comunidad inmigrante Abstract The Increase in Mixed Unions in Chipilo, Mexico: Attitudes and Identity Perception in an Italian Immigrant Community This paper analyses the impact of the recent increase in mixed unions in Chipilo, a bilingual, Italian immigrant small town in Mexico, which has preserved its own ethnic identity, dialect and traditions over six generations. Through in- depth interviews carried out with an ethnographic approach, attitudes towards this social phenomenon and its effect on discourse and identity perception are discussed from the internal perspective of the community. The results also allow to outline Chipilo’s profile today and envisage the future of its community. keywords: Chipilo, Mexico, mixed unions, identity, immigrant community CUADERNOS AISPI 12 (2018): 191-214 Recibido: 11 de noviembre de 2018 ISSN 2283-981X Aceptación definitiva: 24 de noviembre de 2018 CUADERNOS AISPI 12/2018 LUCIA SBRIGHI • EL AUMENTO DE LAS UNIONES MIXTAS EN CHIPILO, MÉXICO 1. -

Pragmatic Uses of Negation in Chipileño Spanish (Mexico)
languages Article Pragmatic Uses of Negation in Chipileño Spanish (Mexico) Olga Tararova Department of Languages and Cultures, The University of Western Ontario, London, ON N6A 3K7, Canada; [email protected] Received: 5 May 2020; Accepted: 8 July 2020; Published: 13 July 2020 Abstract: This paper discusses two negation types (standard negation (SN), negative doubling (ND)) in Chipileño Spanish, a variety that has emerged as a result of contact between Spanish and Veneto (an Italo-Romance language) in Mexico. In Veneto, negation can be formed in two ways: preverbally (SN) and as a negative doubling (ND). Based on sporadic observation, bilingual speakers of Spanish and Veneto transfer a final no while speaking Spanish, a language that does not allow repetition of the same negator in the postverbal position. Using both a spontaneous and a controlled tasks, the results show two possibilities: preverbal negation only (no vino ‘[S/he] did not come’) and sentence final (no me gusta no ‘I do not like’) in both tasks. This study compares the findings from Chipileño Spanish to the other Romance varieties that exhibit similar cases of negation, while discussing its scope and relevance to discourse-pragmatic factors. Keywords: negative doubling; negation; Chipileño Spanish; pragmatics 1. Introduction According to Zeijlstra(2007), “a universal property of natural language is that every language is able to express negation ::: but it differs to quite a large extent as to how each language expresses this negation” (498). The word ‘extent’ refers to cross-linguistic variation in the form of the negative element, the position of the negative element, and its interpretation. -

Barnes, Hilary & Michnowicz, Jim
This draft may differ slightly from the final version. Please cite the published version: Barnes, Hilary & Michnowicz, Jim. 2015. “Broad focus declaratives in Veneto-Spanish bilinguals: Peak alignment and language contact”. Studies in Hispanic and Lusophone Linguistics, 8(1). 35-57. Broad focus declaratives in Veneto-Spanish bilinguals: Peak alignment and language contact Hilary Barnes and Jim Michnowicz College of Charleston and North Carolina State University Abstract This paper examines peak alignment in Veneto-Spanish bilinguals in the small community of Chipilo, Mexico. We have two goals: First, to provide a description of the peak alignment patterns present in bilingual Chipilo Spanish. As Chipilo Spanish is in contact with a northern Italian variety (Veneto), we hypothesize that changes in peak alignment from monolingual norms, specifically regarding early peak alignment, may be due to transfer from Veneto. Second, we seek to compare the present data, based on controlled speech, to the results of a previous study on semi-spontaneous speech in Chipilo Spanish, contributing to the literature that compares methodologies in intonation research (see Face 2003). Our results show that bilinguals demonstrate early peaks in controlled speech, although to a lesser extent than in semi-spontaneous speech. We attribute this to contact with Veneto and a strong sense of ethnolinguistic identity that leads speakers to maintain features of a Chipileño variety of Spanish. 1. Introduction This paper contributes to a line of research examining peak alignment in contact varieties of Spanish. Numerous studies have shown variability across Spanish dialects with respect to F0 peak alignment in stressed syllables in broad focus declaratives (McGory & Díaz-Campos 2002, Sosa 1999, among others). -

The Case of Chipilo, Mexico
University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics Volume 23 Issue 2 Selected Papers from New Ways of Article 13 Analyzing Variation (NWAV 45) 11-2017 Negative Alternations in Bilingual Speech: The Case of Chipilo, Mexico Olga Tararova University of Toronto Follow this and additional works at: https://repository.upenn.edu/pwpl Recommended Citation Tararova, Olga (2017) "Negative Alternations in Bilingual Speech: The Case of Chipilo, Mexico," University of Pennsylvania Working Papers in Linguistics: Vol. 23 : Iss. 2 , Article 13. Available at: https://repository.upenn.edu/pwpl/vol23/iss2/13 This paper is posted at ScholarlyCommons. https://repository.upenn.edu/pwpl/vol23/iss2/13 For more information, please contact [email protected]. Negative Alternations in Bilingual Speech: The Case of Chipilo, Mexico Abstract In the present study, I investigate the phenomenon of negative doubling (e.g., no fui no ‘I did not go NEG’) in Mexico, in the town of Chipilo, a bilingual Italo-Mexican community, which has preserved Veneto, a minority language for over 100 years. It is predicted that Italo-Mexican bilinguals have transferred a second final no from Veneto, a language, which exhibits negative doubling, into Spanish, a language that does not allow a repetition of the same negator prosodically in the sentence final position. This study analysed the data of 117 participants (Chipilenos, mixed groups, and monolingual speakers) classified into two sex groups, two age groups (18-34, 35-70), and four ethnicity groups in order to examine the frequency of negative doubling in Spanish and investigate which social and linguistic factors favour the distribution of the phenomenon. -

Negative Alternations in the Bilingual Speech: the Case of Chipilo, Mexico
Negative alternations in the bilingual speech: The case of Chipilo, Mexico Olga Tararova, University of Toronto In standard Spanish, negation is preverbal, as in (1) Yo no hablo italiano (‘I do not speak Italian’); the presence of a postverbal marker no is considered ungrammatical in declarative sentences. However, in Veneto (a Northern Italian dialect), both markers are used in some specific contexts, as in (2) Mi no parle talian no (‘I do not speak Italian NEG’). According to sporadic observations reported in previous literature ([1]-[4]), many lexical, prosodic, and morphological features have been transferred from Veneto into Spanish in the bilingual community of Chipilo, Mexico, which has preserved its minority language for 135 years and today represents a case of a stable bilingual diaspora. Given the fact that the negative doubling (ND) construction is not present in the speech of monolingual Spanish speakers, I hypothesized that the construction in (2) had been transferred into the Spanish of bilingual speakers, resulting in instances of ND as in (3) Yo no hablo italiano no (‘I do not speak Italian NEG’), used to reinforce initial negation. I investigated the frequency of use of ND, according to the following social factors: sex, age (18-34, 35-70), and parents’ ethnicity. Responses were coded for the following linguistic factors: previous constituent, use of other negators, and negation in the preceding context, which were shown to influence the use of ND in [5] and [6]. Given the infrequent occurrences of morphosyntactic structures in spontaneous speech, I implemented both spontaneous and controlled tasks to elicit speech production with focus on ND. -

Capítulo I Marco Contextual La Población De Chipilo Historia Las
Capítulo I Marco Contextual La población de Chipilo Historia Las migraciones, atribuidas a la propia supervivencia de la especie humana, son parte de la historia del hombre. Uno de los rasgos característicos de la historia italiana contemporánea es justamente la migración, la cual no sólo fue un fenómeno asociado a la miseria, sino ocasionado también porque la sociedad rural no se podía bastar a sí misma y no podía quedarse sin comunicación con el exterior y en un ambiente auto-delimitado. El siglo XIX se caracterizó por la migración de masas campesinas europeas. En Italia, el trabajo agrícola era principalmente un trabajo de emigrantes. Los campesinos italianos eran capaces de desarrollar distintas labores y oficios incluso, a los emigrantes se les confiaba la restauración agrícola y pastoral de grandes áreas semidesérticas. La emigración que se originó en Italia en el siglo XIX tuvo diferentes motivos, etapas y destinos debido a los problemas sociales y económicos como la distribución de la propiedad, enfermedades endémicas, falta de una estructura agrícola adecuada y fenómenos meteorológicos, entre otros. (Zilli Manica, 1982) En México, el fenómeno migratorio se remonta a las culturas prehispánicas, sin embargo se intensifica en el siglo XIX cuando los gobernantes mexicanos pensaban que México era un país con grandes extensiones de tierra fértil que esperaba ser explotada y aprovechada, estaban convencidos de que la liberación del trabajo y la propiedad privada significarían un desarrollo para el país. México vivía un desarrollo social burgués más anhelado que real; el país estaba en la etapa del afrancesamiento y los indígenas eran marginados en la vida social de la nación, de modo que poblar el campo mexicano con campesinos europeos se consideraba la mejor decisión. -
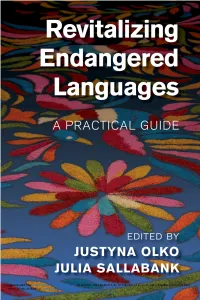
Revitalizing Endangered Languages
Downloaded from https://www.cambridge.org/core. IP address: 170.106.40.219, on 30 Sep 2021 at 21:18:31, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/terms. https://www.cambridge.org/core/product/ADCBBA31190F259BA13525C769E92A9A Downloaded from https://www.cambridge.org/core. IP address: 170.106.40.219, on 30 Sep 2021 at 21:18:31, subject to the Cambridge Core terms of use, available at https://www.cambridge.org/core/terms. https://www.cambridge.org/core/product/ADCBBA31190F259BA13525C769E92A9A Revitalizing Endangered Languages Of the approximately 7,000 languages in the world, at least half may no longer be spoken by the end of the twenty-first century. Languages are endangered by a number of factors, including globalization, education pol- icies, and the political, economic, and cultural marginalization of minority groups. This guidebook provides ideas and strategies, as well as some background, to help with the effective revitalization of endangered languages. It covers a broad scope of themes including effective planning, benefits, well- being, economic aspects, attitudes, and ideologies. The chapter authors have hands-on experience of language revitalization in many countries around the world, and each chapter includes a wealth of examples, such as case studies from specific languages and language areas. Clearly and accessibly written, it is suitable for nonspecialists as well as for academic researchers and students interested in language revitalization. This book is also available as Open Access on Cambridge Core. justyna olko, director of the Center for Research and Practice in Cultural Continuity at the University of Warsaw, is engaged in revitalizing the Nahuatl language in Mexico and works with activists supporting other endangered languages, especially in the area of Poland. -

The Dialects of Veneto: Towards a Common Spelling
Corso di Laurea magistrale in Scienze del Linguaggio Tesi di laurea The dialects of Veneto: towards a common spelling Relatore Chiar.mo Prof. Nicola Munaro Correlatori Chiar.ma Prof.essa Geraldine Ludbrook Chiar.mo Dott. Michele Brunelli Laureanda Giulia Zanin Matricola 837441 Anno Accademico 2015/2016 Alla mia famiglia Ai miei amici All’Associazione Italiana Soccorritori di Marostica 1 Abstract In recent decades a general revaluation of dialects has occurred, both in the academic environment and outside. Especially at local and regional level, dialects are considered as part of the cultural heritage of the region. Real dialectal literature exists and this fact raises the issue of how dialect can be expressed in writing, since it is not codified, contrary to standard Italian language. The aim of this thesis is that of suggesting a common spelling of Veneto dialects, taking into consideration the suggestions made previously by other authors. Starting from a general presentation of Veneto dialects and from detection of their characteristic sounds, focusing on those which are problematic to transcribe, I will continue analysing the orthographies proposed over the years: the spelling proposed by Ruzante, Marin Sanudo, Carlo Goldoni, and Giuseppe Boerio, the Grafia Veneta Unitaria suggested by the Regional Council of Veneto in 1995, the alphabets adopted by some present-day authors who come from the Vicentino and the Paduan area, and the dictionaries written by four authors from Polesine, Belluno and Treviso. Then data gathered from some websites are presented, more specifically Michele Brunelli’s online grammar manual of Veneto, the spelling used to write articles in the magazine Quàtro Ciàcoe and in the journal Raixe Venete and the Grafia Veneta Riformata proposed by Paolo Pegoraro. -

Peak Alignment in Semi-Spontaneous Bilingual Chipilo Spanish
Peak Alignment in Semi-spontaneous Bilingual Chipilo Spanish Hilary Barnes and Jim Michnowicz College of Charleston and North Carolina State University 1. Introduction* This paper examines pre-nuclear F0 peak alignment in semi-spontaneous Chipilo Spanish, an understudied contact variety of Spanish in Mexico. Numerous studies have shown variability across Spanish dialects with respect to F0 peak alignment in stressed syllables in broad focus declaratives (Sosa 1999; McGory & Díaz-Campos 2002; among others). Many varieties of Spanish display a pre- nuclear L+>H* pattern, with the peak falling in the post-tonic syllable (Face 2003; O’Rourke 2004; McGory & Díaz-Campos 2002; Hualde 2005; see de-la-Mota, Butragüeño & Prieto 2010 specifically for Mexico City, and Willis 2005 for Puebla, Mexico). In addition to monolingual varieties of Spanish, peak alignment has been studied in a number of contact varieties, including Spanish in contact with English (Alvord 2006), Quechua (O’Rourke 2005), Basque (Elordieta 2003), and the former language contact situation in Buenos Aires with Italian (Colantoni &Gurlekian 2004; Colantoni 2011). Unlike most monolingual varieties of Spanish, some contact varieties show a pre-nuclear L+H* pattern, where the peak occurs in the tonic syllable (Elordieta 2003 for Basque Spanish; O’Rourke 2004, 2005 for Cuzco Spanish; Colantoni 2011, Colantoni & Gurlekian 2004 for Buenos Aires Spanish). Importantly, the L+H* pattern does exist in non-contact varieties, but is most often associated with narrow/contrastive focus or emphatic speech (Face 2001). The current paper aims to contribute to this line of research by reporting on peak alignment patterns in a variety of Mexican Spanish in contact with Veneto, a northern Italian language, in the small bilingual community of Chipilo, in the state of Puebla, Mexico. -

Historia, «¿Conomía
HISTORIA, «¿CONOMÍA Y TRANFORMACIÓN DE LA IDENTIDAD ÉTNICA ENTRE LOS INMIGRANTES ITALIANOS EN MÉXICO' RELACIONES 71, VERANO 19 9 7, VOL. XVIII James H. McDonald UNIVERSIDAD DE TEXAS-SAN ANTONIO ? I ' Con frecuencia, la identidad étnica ha sido caracteriza- 'í da como un rasgo fundamental e irreductible de un ' - 'v ;, ' grupo, o bien como una variable que los individuos manipulan para alcanzar algún fin económico o político. Ambos puntos de vista tratan a la etnicidad como una constante. El primero sostiene que la identidad étnica está fundada en un conjunto de símbolos y mi tos primordiales (Isaacs, 1975). El segundo sugiere que la etnicidad, como categoría cognitiva cargada de símbolos afectivos, se mantiene constante en todas las situaciones; lo que cambia son las situaciones mismas. De ahí que los individuos utilicen la etnicidad para hacer recla mos en defensa de sí mismos y de sus recursos (Berreman, 1972). Los dos enfoques reducen la etnicidad a una constante; a un estado inmutable. Gran parte de la literatura reciente sobre el tema está centrada en al gún aspecto de resurgimiento étnico. En ella predomina una perspecti va instrumentalista o una primordialista, o bien una combinación de ambas. El enfoque de Verdery (1985) es, sin embargo, diferente. Este au tor centra su atención en el ocaso de la etnicidad pero sin suscribirse a la perspectiva sobre la etnicidad, popularizada por la sociología, en la que ésta queda a menudo subsumida en la categoría de asimilación. De hecho, Verdery encuentra que así entendido, el enfoque sociológico carece de valor explicativo y de sofisticación analítica. -

THE CASE of a EUROPEAN LANGUAGE in MEXICO Caribbean Studies, Vol
Caribbean Studies ISSN: 0008-6533 [email protected] Instituto de Estudios del Caribe Puerto Rico Barnes, Hilary LANGUAGE IDEOLOGIES IN AN IMMIGRANT LANGUAGE SETTING: THE CASE OF A EUROPEAN LANGUAGE IN MEXICO Caribbean Studies, vol. 45, núm. 1-2, enero-diciembre, 2017, pp. 21-41 Instituto de Estudios del Caribe San Juan, Puerto Rico Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=39256056003 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative LANGUAGE IDEOLOGIES IN AN IMMIGRANT LANGUAGE SETTING... 21 LANGUAGE IDEOLOGIES IN AN IMMIGRANT LANGUAGE SETTING: THE CASE OF A EUROPEAN LANGUAGE IN MEXICO Hilary Barnes ABStrACT This paper investigates language ideologies and language use in a small Veneto-Spanish bilingual community in central Mexico, founded by immigrants from Northern Italy. In this contact situation, a European language has been in contact with Spanish, as well as other minority languages spoken in the state of Puebla. This article will draw from data collected through both sociolinguistic questionnaires and qualitative interviews to show that language maintenance and high prestige are due in part to positive attitudes and the use of Veneto as an identity marker. Keywords: language maintenance, language attitudes, Veneto, Mexico, language contact RESUMEN Este estudio investiga las ideologías lingüísticas y el uso de la lengua en una pequeña comunidad bilingüe de veneto-español, ubicada en el área central de México, fundada por inmigrantes del norte de Italia.