Las Dimensiones Populares De La Revolución ‘Abbásida
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Quantum Chemical Computational Methods Have Proved to Be an Essential Tool for Interpreting and Predicting the Vibrational Spect
37314 Leila Orang/ Elixir Lang. & Testing 89 (2015) 37314-37316 Available online at www.elixirpublishers.com (Elixir International Journal) Language and Testing Elixir Lang. & Testing 89 (2015) 37314-37316 The role of Suhair Al-Qalamavi on Egypt Literature Revolution Leila Orang Department of Arabic Language, University of Payame Noor, Iran. ARTICLE INFO ABSTRACT Article history: Egypt is pioneer on all fields of literature especially on translation and issuing western Received: 20 November 2015; thoughts among intellectuals and scientists. In fact, most historians believe that France Received in revised form: emperor "Napeleon BonaParte" attack to Egypt provoked "Arab Spring" that started from 25 December 2015; Egypt. Narrating and proceeding children’s literature prepare the ground for developing Accepted: 31 December 2015; the covert talents among authors. Suhair Al-Qalamavi was a symbol of Arab educated woman and a pioneer on advocating Egyptian women rights .Having entered to the Keywords university, she was favored by most of the professors at Cairo University, especially Dr. Suhair Al-Qalamavi, Taha Hossein. Her voluble language on stories made readers fallow the scenario and Narrative, satisfied the addressers to perceive the texts easily. As a literal critic, Al-Qalamavi was Translation, writing for Cairo’s prominent press. She studied the works of many great scholars as Contemporary Literature, "Taha Hossein", "Mohammad Heikal", "Mohammad Abduh, etc. and criticized some of Egypt. them . The present study intends to study the literary role of great Egyptian women as Suhair Al-Qalamavi as a pioneer based on their activities and literary works, to show the equal role of men and women in Islamic Society. -

Bibliography
Bibliography Archival Sources Ars¸ivi, Bas¸bakanlık Osmanlı (BOA) FO 195/237; 1841 FO 248/114 India Offi ce G/29/27. In Arabic Afghani, Ahmad al-. Sarab fi Iran: Kalima Sari‘a hawla al-Khumayni wa-Din al-Shi‘a, n.p., 1982. ‘Alawi, Hasan al-. Al-Shi‘a wal-Dawla al-Qawmiyya fi al-‘Iraq 1914–1990, n.p., 1990. Alusi, Shukri al-. al-Misk al-Adhfar, Baghdad: al-Maktaba al-‘Arabiyya, 1930. Alusi, Shihab al-Din Mahmud al-. Al-Tibyan fi Sharh al-Burhan, 1249/1833. Amin, Muhsin al-. A‘yan al-Shi‘a, Sidon, vol. 40, 1957. Bahr al-‘Ulum, Muhammad Sadiq. “Muqaddima,” in Muhammad Mahdi b. Murtada Tabataba’i, Rijal al-Sayyid Bahr al-‘Ulum al-Ma‘ruf bil-Fawa’id al-Rijaliyya, Najaf: n.p, 1967. Din, Muhammad Hirz al-. Ma ‘arif al-Rijal fi Tarajim al-‘Ulama’ wal-Udaba’, Najaf, vol. 1, 1964–1965. Dujayli, Ja‘far (ed.). Mawsu‘at al-Najaf al-Ashraf, Beirut: Dar al-Adwa’, 1993. Fahs, Hani. Al-Shi‘a wal-Dawla fi Lubnan: Malamih fi al-Ru’ya wal-Dhakira, Beirut: Dar al-Andalus, 1996. Hamdani al-. Takmilat Ta’rikh al-Tabari, Beirut: al-Matba‘at al-Kathulikiyya, 1961. Hawwa, Sa‘id. Al-Islam, Beirut: Dar al-Kutub, 1969. ———. Al-Khumayniyya: Shudhudh fi al-‘Aqa’id Shudhudh fi al-Mawaqif, Beirut: Dar ‘Umar, 1987. ———. Hadhihi Tajribati wa-Hadhihi Shahadati, Beirut: Dar ‘Umar, 1988. Husri, Sati‘ al-. Mudhakkirati fi al-‘Iraq, 1921–1941, Beirut: Manshurat dar al- Tali‘a, 1967. Ibn Abi Ya‘la. Tabaqat al-Hanabila, Cairo: Matba‘at al-Sunna al-Muhammadiyya, 1952. -

Arabic Language and Literature 1979 - 2018
ARABIC LANGUAGEAND LITERATURE ARABIC LANGUAGE AND LITERATURE 1979 - 2018 ARABIC LANGUAGE AND LITERATURE A Fleeting Glimpse In the name of Allah and praise be unto Him Peace and blessings be upon His Messenger May Allah have mercy on King Faisal He bequeathed a rich humane legacy A great global endeavor An everlasting development enterprise An enlightened guidance He believed that the Ummah advances with knowledge And blossoms by celebrating scholars By appreciating the efforts of achievers In the fields of science and humanities After his passing -May Allah have mercy on his soul- His sons sensed the grand mission They took it upon themselves to embrace the task 6 They established the King Faisal Foundation To serve science and humanity Prince Abdullah Al-Faisal announced The idea of King Faisal Prize They believed in the idea Blessed the move Work started off, serving Islam and Arabic Followed by science and medicine to serve humanity Decades of effort and achievement Getting close to miracles With devotion and dedicated The Prize has been awarded To hundreds of scholars From different parts of the world The Prize has highlighted their works Recognized their achievements Never looking at race or color Nationality or religion This year, here we are Celebrating the Prize›s fortieth anniversary The year of maturity and fulfillment Of an enterprise that has lived on for years Serving humanity, Islam, and Muslims May Allah have mercy on the soul of the leader Al-Faisal The peerless eternal inspirer May Allah save Salman the eminent leader Preserve home of Islam, beacon of guidance. -

Journal of American Science, 2011;7(5)
Journal of American Science, 2011;7(5) http://www.americanscience.org Critical Viewpoint toward Shaykhiyya Concerning the Coincidence of Hurqalya and the Imaginal World Yaser Salari1 1 PhD student, Department of Islamic Philosophy and Theology, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran [email protected] Abstract: The Shaykhis believed, that between the physical world and the spiritual world, there exists an intermediary world called Hurqalya (from the Greek word Huvarkalya) or the world of archetypal images (Alame' Mithal). From the Shaikhi's point of view, the first corporal form will annihilate completely after death and there will have no there return in the Intermediately World and the Resurrection Day, while the corps astral body will remain rotundas, away from any annihilation and destruction. The first body of man will accompany the soul only to the end of the Intermediately World, and while the first Israfil's Blowing of trumpet is heard it will be annihilated too. But the second body as the soul carrier will always accompany the soul and it will never be separated from it, except the time of the Blowing after the second Blowing of the Trumpet in the Resurrection Day, the soul will join the second corps along with the second body, and therefore the spiritual and the corporal resurrection of Sheikhiet will occur. In this paper, the critical viewpoint toward Shaykhiyya is discussed concerning the coincidence of Hurqalya and the Imaginal World. The imaginal world in the spiritual topography of a domain that can only be seen by those who have turned away from the sensus communis and rely on spiritual hermeneutics (ta’wil), a profound issue which he discusses both in the al - Talwihat and Alwah- i imadi. -

The Political Economy of the New Egyptian Republic
ﺑﺤﻮث اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻓﻲ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ Hopkins The Political Economy of اﻹﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻴﺎﺳﻰ the New Egyptian Republic ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﻓﻰ ﻣﺼﺮ The Political Economy of the New Egyptian of the New Republic Economy The Political Edited by ﲢﺮﻳﺮ Nicholas S. Hopkins ﻧﻴﻜﻮﻻس ﻫﻮﺑﻜﻨﺰ Contributors اﳌﺸﺎرﻛﻮن Deena Abdelmonem Zeinab Abul-Magd زﻳﻨﺐ أﺑﻮ اﻟﺪ دﻳﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﳌﻨﻌﻢ Yasmine Ahmed Sandrine Gamblin ﺳﺎﻧﺪرﻳﻦ ﺟﺎﻣﺒﻼن ﻳﺎﺳﻤﲔ أﺣﻤﺪ Ellis Goldberg Clement M. Henry ﻛﻠﻴﻤﻨﺖ ﻫﻨﺮى إﻟﻴﺲ ﺟﻮﻟﺪﺑﻴﺮج SOCIAL SCIENCE IN CAIRO PAPERS Dina Makram-Ebeid Hans Christian Korsholm Nielsen ﻫﺎﻧﺰ ﻛﺮﻳﺴﺘﻴﺎن ﻛﻮرﺷﻠﻢ ﻧﻴﻠﺴﻦ دﻳﻨﺎ ﻣﻜﺮم ﻋﺒﻴﺪ David Sims دﻳﭭﻴﺪ ﺳﻴﻤﺰ Volume ﻣﺠﻠﺪ 33 ٣٣ Number ﻋﺪد 4 ٤ ﻟﻘﺪ اﺛﺒﺘﺖ ﺑﺤﻮث اﻟﻘﺎﻫﺮة ﻓﻰ اﻟﻌﻠﻮم اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أﻧﻬﺎ ﻣﻨﻬﻞ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻋﻨﻪ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺎرئ اﻟﻌﺎدى واﳌﺘﺨﺼﺺ ﻓﻰ ﺷﺌﻮن CAIRO PAPERS IN SOCIAL SCIENCE is a valuable resource for Middle East specialists اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ. وﺗﻌﺮض ﻫﺬه اﻟﻜﺘﻴﺒﺎت اﻟﺮﺑﻊ ﺳﻨﻮﻳﺔ - اﻟﺘﻰ ﺗﺼﺪر ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ١٩٧٧ - ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﻮث اﻟﺘﻰ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﺑﺎﺣﺜﻮن and non-specialists. Published quarterly since 1977, these monographs present the results of ﻣﺤﻠﻴﻮن وزاﺋﺮون ﻓﻰ ﻣﺠﺎﻻت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ. ,current research on a wide range of social, economic, and political issues in the Middle East وﺗﺮﺣﺐ ﻫﻴﺌﺔ ﲢﺮﻳﺮ ﺑﺤﻮث اﻟﻘﺎﻫﺮة ﺑﺎﳌﻘﺎﻻت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺬه اﻟﺎﻻت ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻰ ﻣﺪى ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ ﻟﻠﻨﺸﺮ. وﻳﺮاﻋﻰ ان ﻳﻜﻮن اﻟﺒﺤﺚ .and include historical perspectives ﻓﻰ ﺣﺪود ١٥٠ ﺻﻔﺤﺔ ﻣﻊ ﺗﺮك ﻣﺴﺎﻓﺘﲔ ﺑﲔ اﻟﺴﻄﻮر، وﺗﺴﻠﻢ ﻣﻨﻪ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻄﺒﻮﻋﺔ وأﺧﺮى ﻋﻠﻰ اﺳﻄﻮاﻧﺔ ﻛﻤﺒﻴﻮﺗﺮ (ﻣﺎﻛﻨﺘﻮش Submissions of studies relevant to these areas are invited. Manuscripts submitted should be أو ﻣﻴﻜﺮوﺳﻮﻓﺖ وورد). أﻣﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﻛﺘﺎﺑﺔ اﳌﺮاﺟﻊ، ﻓﻴﺠﺐ ان ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﺸﻜﻞ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ ﻛﺘﺎب ”اﻻﺳﻠﻮب ﳉﺎﻣﻌﺔ around 150 doublespaced typewritten pages in hard copy and on disk (Macintosh or Microsoft ﺷﻴﻜﺎﻏﻮ“ (The Chicago Manual of Style) ﺣﻴﺚ ﺗﻜﻮن اﻟﻬﻮاﻣﺶ ﻓﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺻﻔﺤﺔ، أو اﻟﺸﻜﻞ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻰ Word). -

A Study of the Effect of Al-Andalus and Mashriq Bilateral in the Production of Andalusian Creative Prose
International Journal of Innovation, Creativity and Change. www.ijicc.net Volume 13, Issue 8, 2020 A Study of the Effect of Al-Andalus and Mashriq Bilateral in the Production of Andalusian Creative Prose Hadi Taleb Mohsen Al-Ajilia, aCollege of Education for Human Sciences/ University of Babylon, Email: [email protected] The writers of Al-Andalus have considered al-Mashriq "the eastern part of the Arab world" as a homeland where they displaced from and reflected in the literary imagery of prose. Although the literary heritage of al-Mashriq "the Arabs" was considered as a model of literature, it has been exemplary throughout all the ages of Andalusian literature. The development of these cultural relationships between al- Andalus and al-Mashriq during the different ages of literature has a great effect in prose. The eastern part of the Arab world "al- Mashriq" was credited on al-Andalus throughout the ages of al-Mashriq culture. Until the late of the 3rd century, al- Andalusians "the Spanish people" started bragging, then begin with literary self-assertion, and they try to make a prose literary identity that concerns them. Then al-Andalusia through its location, geographical, and the social environment has acquired a great value represented by features of Arabic literature as well as the features of Andalus that have acquired from the new home. Intercultural literature between al-Mashriq and al-Andalus is one of the most important features of the late ages of Andalusian literature. The direct communication between al-Andalusian literati and al- Andalusian writers with the civilisation and the cultural literature of al- Mashriq, which has a great effect in creating the competitiveness favourably in prose that makes it bilateral and positive. -

18 Medidas.Indd
Número 17 - 18. Nueva época 1.er y 2.º semestre de 2018 AWRAQRevista de análisis y pensamiento sobre el mundo árabe e islámico contemporáneo AWRAQRevista de análisis y pensamiento sobre el mundo árabe e islámico contemporáneo DIRECCIÓN Pedro Martínez-Avial, director general de Casa Árabe CONSEJO DE REDACCIÓN Karim Hauser Elena González Nuria Medina Olivia Orozco Javier Rosón SECRETARÍA DE AWRAQ [email protected] WEB Y SUSCRIPCIÓN www.awraq.es EDITORES Casa Árabe. c/ Alcalá, 62. 28009 Madrid (España) www.casaarabe.es Nota: Los artículos de la parte central de este número de Awraq son resultado del encuentro multidisciplinar que tuvo lugar en la sede de Casa Árabe en Córdoba del 20 al 22 de septiembre de 2017, en colaboración con la Fundación Ramón Areces y bajo la dirección académica de Mònica Rius Piniés (Universidad de Barcelona) y Cristina de la Puente (CSIC), bajo el título «Ciencia en al- Ándalus». El presente volumen cuenta con la coordinación académica de la profesora de la sección de Estudios Árabes del Departamento de Filología Clásica, Románica y Semítica de la Universidad de Barcelona Mònica Rius-Piniés. Copyright © Casa Árabe © de los textos: sus autores. © de los anuncios: los anunciantes. Todos los derechos reservados. Gráfica: Hurra! Estudio ISSN: 0214-834X Depósito legal: M-40073-1978 Imprenta: Imprenta Tecé Número 17-18. Nueva época 1.er y 2.º semestre de 2018 CARTA DEL DIRECTOR 3 EL TEMA: CIENCIA EN AL-ÁNDALUS Introducción. Mònica Rius 5 La ciencia en al-Ándalus y su papel como puente entre la ciencia árabe y la europea. Julio Samsó 9 Los sabios de origen andalusí y su aportación a la ciencia otomana. -
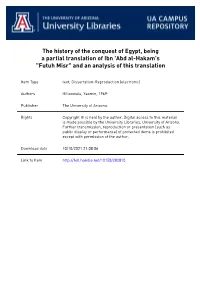
Proquest Dissertations
The history of the conquest of Egypt, being a partial translation of Ibn 'Abd al-Hakam's "Futuh Misr" and an analysis of this translation Item Type text; Dissertation-Reproduction (electronic) Authors Hilloowala, Yasmin, 1969- Publisher The University of Arizona. Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material is made possible by the University Libraries, University of Arizona. Further transmission, reproduction or presentation (such as public display or performance) of protected items is prohibited except with permission of the author. Download date 10/10/2021 21:08:06 Link to Item http://hdl.handle.net/10150/282810 INFORMATION TO USERS This manuscript has been reproduced from the microfilm master. UMI films the text directly fi-om the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are reproduced by sectiotiing the original, beginning at the upper left-hand comer and continuing from left to right in equal sections with small overlaps. Each original is also photographed in one exposure and is included in reduced form at the back of the book. -
![“Muawiyah Ibn Abu Sufyan, the Founder of Insulting and Putting Curse on Commander of the Faithful [AS]” Presenter: Hello To](https://docslib.b-cdn.net/cover/4636/muawiyah-ibn-abu-sufyan-the-founder-of-insulting-and-putting-curse-on-commander-of-the-faithful-as-presenter-hello-to-544636.webp)
“Muawiyah Ibn Abu Sufyan, the Founder of Insulting and Putting Curse on Commander of the Faithful [AS]” Presenter: Hello To
“Muawiyah ibn Abu Sufyan, the founder of insulting and putting curse on commander of the faithful [AS]” Presenter: Hello to all dear viewers of “Velayat” global channel worldwide, you’re watching “Habl al- Matin” program. On these days, many of Imam “Husayn” [AS]’s lovers are moving towards “Karbala”. Massive population of people will attend “Arbaeen” marching {Arbaeen, described as the world's largest annual pilgrimage, is a ritual that occurs 40 days after the day the third Shiite Imam Hussein bin Ali was slain by forces loyal to the second Umayyad caliph Yazid in A.D. 680} that many of them are Iranians. Our dear expert Ayatollah Qazwini is here discussing different matter, hell master. Ayatollah “Qazwini”: Hello to you and all dear and vulnerable viewers. I condole “Arbaeen” days to Imam “Mahdi” [AS] and all those who are interested in “Ahl al-Bayt” [AS]. I thank to all dears who attend “Arbaeen” massive marching from different countries such as: Iraq, Pakistan, Iran, Afghanistan, Portugal and other countries. Currently five hundred people from Portugal who are Non-Muslim have registered attending “Arbaeen” great marching. And also about one thousand people –Sunni Shia-Christian- from other European countries will attend it. According to statistics number of Iranians who participate in “Arbaeen” marching is 100% percent more than last year. The more Wahhabis talk in this regard, the more people’s love -Shia-Sunni- Non Muslim- towards Imam “Husayn” [AS] will be. ) َو ﻻ ی ِزی ُد الظَّالِ ِمی َن إِﻻَّ َخسارا( But to the harm doers it does not increase them, except in loss Sura Al-Isra’- verse 82 Mayer of “Karbala” has said that the number of pilgrims has increased by 27% compare to last year. -

All Rights Reserved
ProQuest Number: 10731409 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a com plete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. uest ProQuest 10731409 Published by ProQuest LLC(2017). Copyright of the Dissertation is held by the Author. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States C ode Microform Edition © ProQuest LLC. ProQuest LLC. 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106- 1346 SCHOOL OF ORIENTAL AND AFRICAN STUDIES (University of London) MALET STREET, LONDON, WC1 E 7HP DEPARTMENT OF THE NEAR AND MIDDLE EAST Telegrams: SOASUL. LONDON W.C.I Telephone: 01-637 2388 19 March 1985 To whom it may concern Miss Salah's thesis, "A critical edition of al-Muthul 1ala Kitab al-Muqarrab fi al-Nahw by Ibn 'Usfur al-Ishbil-i" , has this month been examined and accepted by the University of London for the degree of Ph.D. It is a well executed piece of text editing, and I consider it worthy of publication. H .T. - Norris Professor of Arabic and Islamic Studies in the University of London A CRITICAL EDITION of AL-MUTHUL CALA KITAB AL-MUQARRAB FI AL-NAHW by IBN CUSFUR AL-ISHBILI ^VOIJJMEKT ~ ' 1 v o l C/nUj rcccwed //; /.A /• *.' e^ f EDITED by FATHIEH TAWFIQ SALAH Thesis presented for the degree of Doctor of Philosophy In the University of London School of Oriental and African Studies 1985 DEDICATION to My late father Who, since my childhood, used to encourage me in my studies and who always used to support me by giving me a feeling of trust, confidence and strong hope of success. -

The History of Arabic Sciences: a Selected Bibliography
THE HISTORY OF ARABIC SCIENCES: A SELECTED BIBLIOGRAPHY Mohamed ABATTOUY Fez University Max Planck Institut für Wissenschaftsgeschichte, Berlin A first version of this bibliography was presented to the Group Frühe Neuzeit (Max Planck Institute for History of Science, Berlin) in April 1996. I revised and expanded it during a stay of research in MPIWG during the summer 1996 and in Fez (november 1996). During the Workshop Experience and Knowledge Structures in Arabic and Latin Sciences, held in the Max Planck Institute for the History of Science in Berlin on December 16-17, 1996, a limited number of copies of the present Bibliography was already distributed. Finally, I express my gratitude to Paul Weinig (Berlin) for valuable advice and for proofreading. PREFACE The principal sources for the history of Arabic and Islamic sciences are of course original works written mainly in Arabic between the VIIIth and the XVIth centuries, for the most part. A great part of this scientific material is still in original manuscripts, but many texts had been edited since the XIXth century, and in many cases translated to European languages. In the case of sciences as astronomy and mechanics, instruments and mechanical devices still extant and preserved in museums throughout the world bring important informations. A total of several thousands of mathematical, astronomical, physical, alchemical, biologico-medical manuscripts survived. They are written mainly in Arabic, but some are in Persian and Turkish. The main libraries in which they are preserved are those in the Arabic World: Cairo, Damascus, Tunis, Algiers, Rabat ... as well as in private collections. Beside this material in the Arabic countries, the Deutsche Staatsbibliothek in Berlin, the Biblioteca del Escorial near Madrid, the British Museum and the Bodleian Library in England, the Bibliothèque Nationale in Paris, the Süleymaniye and Topkapi Libraries in Istanbul, the National Libraries in Iran, India, Pakistan.. -

Islam and the Foundations of Political Power Ali Abdel Razek
eCommons@AKU In Translation: Modern Muslim Thinkers ISMC Series 1-1-2013 Islam and the Foundations of Political Power Ali Abdel Razek Maryam Loutfi Translator Abdou Filali-Ansary Editor Follow this and additional works at: http://ecommons.aku.edu/uk_ismc_series_intranslation Part of the Islamic World and Near East History Commons Recommended Citation Abdel Razek, A. , Loutfi, M. , Filali-Ansary, A. (2013). Islam and the Foundations of Political Power Vol. 2, p. 144. Available at: http://ecommons.aku.edu/uk_ismc_series_intranslation/1 IN TRANSLATION: MODERN MUSLIM THINKERS Established in London in 2002, the Aga Khan University, Institute for the Study of Muslim Civilisations aims to strengthen research and teaching about the heritages of Muslim societies as they have evolved over time, and to examine the challenges these societies face in today’s globalised world. It also seeks to create opportunities for interaction among academics, traditionally trained scholars, innovative thinkers and leaders, in an effort to o I promote dialogue and build bridges. s f l a P IN TRANSLATION: MODERN MUSLIM THINKERS m o Islam and the Series Editor: Abdou Filali-Ansary l a i This series aims to broaden current debates about Muslim realities which often ignore seminal t n works produced in languages other than English. By identifying and translating critical and i c innovative thinking that has engendered important debates within its own settings, the series d Foundations of a hopes to introduce new perspectives to the discussions about Muslim civilisations