Pianista Y Compositora
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Fernando Remacha Y La Poética Del 27 ( a Rt, Music and Semantics in Authors
Arte, música y semántica de autores. Un caso práctico: Fernando Remacha y la poética del 27 ( A rt, music and semantics in authors. A practical case: F e rnando Remacha and the poetry of 1927) Andrés Vi e rge, Marc o s C o n s e rvatorio Superior de Música Pablo Sarasate Agoitz, 9 bajo 31004 Iru ñ e a BIBLID [1137-4470 (2000), 12; 55-76] El criterio de que la música puede cumplir las funciones de una lengua o por lo menos parecerse a ella, ha sen - tado las bases para formular teorías que en parte se fundamentan en un análisis comparativo entre la lengua y el len - guaje musical. Pero independientemente de las teorías, los compositores siempre han asumido una poética concre t a respecto a este asunto. El presente artículo se propone analizar las raíces del problema desde el punto de vista de la experiencia estética, así como revisar algunas de las diferentes propuestas que en el transcurso de la historia se han dado. En concreto, atendiendo exclusivamente a la obra de Fernando Remacha, se revela de forma directa las con - tradicciones que en torno a este tema se pueden dar entre la teoría estética, la poética y la práctica compositiva. Palabras Clave: Lenguaje. Semántica. Expresión. Sentimiento. Poética. Generación del 27. Fernando Remacha. Rodolfo Halff t e r. Musikak hizkuntza baten funtzioak bete ditzakeelako usteak, edo gutxienez haren antzekoa izan daitekeelakoak, zenbait teoriaren oinarriak ezarri ditu. Teoria horiek, partez bederen, hizkuntzaren eta musika mintzairaren azterketa kon - paratiboan oinarritu dira. Teoria horietaz landara, alabaina, musikagileek beti bereganatu dute poetika jakin bat kontu honi buruz. -

Spanish Women Composers, a Critical Equation Susan Campos
Between Left-led Republic and Falangism? Spanish Women Composers, a Critical Equation Susan Campos Fonseca Director, Women’s Studies in Music Research Group Society for Ethnomusicology (SIBE), Spain A Critical Equation The nature of this research depends on the German concept Vergangenheitsbewältigung, a term consisting of the words Vergangenheit (past) and Bewältigung (improvement), equivalent to “critical engagement with the past.”1 This term is internationalized in the sense that it express the particular German problem regarding the involvement that the generations after Second World War had with the Nazis crimes. Germany forced itself to take a leading role in addressing critically their own history. Spain offered in this area for a long time a counterexample. The broader debate on the valuation of the recent past carried out both in politics and in public life only began at the turn of the century, for example in the legislative period from 2004 to 2008 with the “Ley de Memoria” (Memory Law), which sought moral and material compensation for victims of Civil War and Dictatorship.2 But the law is a consequence not a cause. 1 W. L. Bernecker & S. Brinkmann, Memorias divididas. Guerra civil y franquismo en la sociedad y la política españolas (1936-2008) (Madrid: ABADA Ed./Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, 2009). [Author’s translation.] 2 Ibid., 8. Therefore, I present this research as a work in progress,3 because today bio- bibliographies devoted to recover the legacy of Spanish women composers during this period show an instrumental absence of this type of analysis, and instead have favored nationalistic appreciations. -
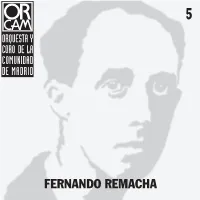
Programa Fernando Remacha
FERNANDO REMACHA PODEROSO SILENCIO.TRAYECTORIA VITAL Y MUSICAL DE FERNANDO REMACHA (1898-1984) ¡Poderoso silencio, poderoso silencio! Sube el mar hasta ya ahogarnos en su terrible estruendo silencioso! Blas de Otero Debemos a Álvaro Zaldívar la brillante analogía entre estos versos de Otero y la actitud de Remacha en la posguerra, cuando sobrevivía en la situación que se ha dado en llamar exilio interior. Al elegir este camino oscuro, frente a las posibilidades de la huida o de posturas de despreocupado esteticismo –pro- puesta ensimismada las llama Zaldívar, encontrando su paradigma en textos como El arte desde su esencia de Camón Aznar– Remacha acabaría encon- trando un lugar crucial en la música española del siglo XX, como intentare- mos establecer en este texto. Pero, a la vez, tendría que pagar un alto precio de aislamiento, un eclipsamiento de su figura que durante decenios le ha con- 3 denado a ser poco más que una cita marginal cuando se menciona al Grupo de Madrid o de los Ocho. “En realidad éramos cinco músicos: Salvador Bacarisse, Gustavo Pittaluga, Ro- dolfo Halffter, Julián Bautista y yo. Cada uno teníamos nuestra propia técnica. Nos veíamos con frecuencia en Foto Unión Radio”. Esto es lo que Remacha recordaba de la Generación del 27 cuando se le preguntó casi cincuenta años más tarde. No sabemos si el olvido de García Ascot, Mantecón y Ernesto Halffter –miembros también del Grupo de los Ocho– fue un despiste del pe- riodista, pero la nómina coincide con los cinco compositores de la fotografía tomada en 1931 en un despacho de Unión Radio. -

Julian Bautista
JULIAN BAUTISTA POR Roberto García Morillo PRONTO hará diez años que se encuentra radicado en la Ar gentina el prestigioso compositor español Julián Bautista, quien, a diferencia de Manuel de Falla (el que, desde su llegada al país has ta su muerte, en Alta Gracia, permaneció prácticamente al margen del movimiento musical del país, salvo algunas ocasionales apari ciones en público), ha intervenido de una manera activa y eficaz en el desenvolvimiento de nuestro arte, tanto por su labor de creador, que en los últimos tiempos ha superado un forzoso y lamentable compás de espera, como por su actuación en la Liga de Composi tores de la Argentina. Varias de sus producciones más significativas han sido interpretadas entre nosotros, como Tres ciudades, la Se gunda sonata concertata a quattro, y algunos fragmentos de su ballet Juerga, dados a conocer en 1943, en un concierto sinfónico dirigido por Juan José Casuo en el teatro Colón. Como señalé en un tra bajo aparecido en aquella fecha, que ahora reproduzco convenien temente ampliado, este estreno podría servir muy bien como pre texto-si la bondad de su música no lo justificase ya plenamente de por sí-para intentar un breve estudio sobre la personalidad artís• tica y caracteres de la obra de este talentoso compositor, estudio necesariamente incompleto, pues gran parte de su producción mu sical se perdió en los bombardeos de Madrid durante la guerra civil española-en que fué destruí da su casa. De manera que, para va rias de sus composiciones importan tes, me limitaré a reproducir las opiniones, bien autorizadas, por cierto, de un tercero-en este caso Rodolfo Halffter, quien le consagró un excelente artículo apa recido en la revista Música, de Barcelona, en Enero de 1938. -

Propuesta De Comunicación Para La Mesa
Joaquín Piñeiro / La recuperación de los compositores de la “Generación de la República” 197 La recuperación de los compositores de la “Generación de la República” durante la Transición en España The recovery of the composers of the " Generation of the Republic " during the Transition in Spain JOAQUÍN PIÑEIRO BLANCA Universidad de Cádiz (España) [email protected] Recibido: 18 de noviembre de 2017 Aceptado: 30 de diciembre de 2017 Resumen: El objetivo de este trabajo es el de analizar el modo en el que, durante el proceso de Transición en España, en el paso de la dictadura de Francisco Franco a la monarquía de Juan Carlos I, se desarrolló la recuperación de la obra de los compositores represaliados o exiliados por el franquismo como modo de fomentar la idea de cambio y la sensación de una vuelta a la normalidad política interrumpida por el golpe militar que dio fin a la II República. La generación de creadores a los que se va a prestar atención en este artículo son Rosa García Ascot, Ernesto Halftter, Rodolfo Halffter, Julián Bautista, Salvador Bacarisse, Gustavo Pittaluga, Fernando Remacha y Juan José Mantecón. Es decir, los integrantes del Grupo de los Ocho. El análisis se ha desarrollado con el apoyo de fuentes primarias, fundamentalmente hemerográficas, que dan cuenta de la actividad cultural practicada en el período que ha centrado la atención de esta investigación y que han ofrecido pistas acerca de la creciente presencia de estos autores en conciertos, grabaciones discográficas, actos de homenaje y exposiciones. Asimismo, con la utilización de fuentes secundarias, fundamentalmente las publicaciones en las que se ha estudiado a estos compositores y que suponen el estado de la cuestión del tema objeto de estudio. -

ERNESTO HALFFTER ESCRICHE (1905-1989)1 by Nancy Lee Harper ©2005
ERNESTO HALFFTER ESCRICHE (1905-1989)1 by Nancy Lee Harper ©2005 The name of Ernesto Halffter Escriche will forever be linked to that of his mentor, Manuel de Falla (1876-1946). Born during Spain's Silver Age2, he lived an intense intellectual life during a special and privileged cultural epoch. His extraordinary creativity and innate happiness3 saw him through the unusual peaks and valleys of his life. A great musician in his own right, he, like Falla, came from a mixed heritage: his being Prussian, Catalan, and Andalusian; Falla's being Valencian, Catalan, Italian, and Guatemalan. Like Falla, he had many brothers and sisters and received his first piano lessons from his mother. And like Falla, who had suffered in his youth when his father faced financial ruin, so too did Ernesto bear the impact of financial hardship imposed by his own father's misfortune. Falla and Halffter were both conductors and fine pianists. For both, contact with eminent composers in Paris had a decisive impact on their musical development and careers. Both left Spain for foreign lands because of the Spanish Civil War.4 Eventually, they both would return – Falla to be interred in the Cádiz Cathedral and Halffter to continue his own work and the legacy of Falla. Here the similarities end. Fiery Sagittarius, Falla was born in the southwest coastal city of Cádiz, while Ernesto, the earthy Capricorn, was born in mountainous Madrid. Falla, because of his ethical scruples, had to struggle with the perfection of each composition. Halffter was a natural, spontaneous talent who was enormously prolific as a composer. -

Música, Prensa Y Propaganda En Las Relaciones Entre Portugal Y Sevilla Durante La Guerra Civil
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Portal de Revistas Científicas Complutenses CUADERNOS DE MÚSICA IBEROAMERICANA. Vol. 29 enero-diciembre 2016, 111-135 ISSN: 1136-5536 OLIMPIA GARCÍA LÓPEZ Universidad de Cádiz Del Estado Novo al Nuevo Estado: música, prensa y propaganda en las relaciones entre Portugal y Sevilla durante la Guerra Civil española From the Estado Novo to the Nuevo Estado: Music, Press and Propaganda in the Relations between Portugal and Seville during the Spanish Civil War El presente artículo se centra en las relaciones musicales establecidas durante la Gue- rra Civil española entre el Estado Novo de Antonio de Oliveira Salazar y Sevilla, ciudad que fue tomada por el bando sublevado desde el inicio de este conflicto bélico que acabó no solo con la vida de cientos de miles de personas, sino también con formas de cultura, pensamiento e ideologías que fueron drásticamente sustituidas por las que imponía el Nuevo Estado. En los años que duró el conflicto, tanto en Portugal como en la capital an- daluza tuvieron lugar una serie de iniciativas que serán analizadas por el papel funda- mental que desempeñó la música en la creación de vínculos de amistad entre la dictadura salazarista y el nuevo Régimen franquista que se estaba configurando. Palabras clave: Sevilla, Andalucía, Portugal, Guerra Civil, franquismo, música y política, prensa. The present article focuses on the musical relations established during the Spanish Civil War between Antonio de Oliveira Salazar’s Estado Novo and Seville. The Spanish city was captured by the Nationalist faction at the beginning of the military conflict that not only wiped out hundreds of thousands of people, but forms of culture, ways of thinking and ideologies that were drastically replaced by those imposed by the Nuevo Estado. -

Federico Ibarra - a Case Study
Western University Scholarship@Western Electronic Thesis and Dissertation Repository 4-29-2019 11:00 AM Contexts for Musical Modernism in Post-1945 Mexico: Federico Ibarra - A Case Study Francisco Eduardo Barradas Galván The University of Western Ontario Supervisor Ansari, Emily. The University of Western Ontario Co-Supervisor Wiebe, Thomas. The University of Western Ontario Graduate Program in Music A thesis submitted in partial fulfillment of the equirr ements for the degree in Doctor of Musical Arts © Francisco Eduardo Barradas Galván 2019 Follow this and additional works at: https://ir.lib.uwo.ca/etd Part of the Musicology Commons, and the Music Performance Commons Recommended Citation Barradas Galván, Francisco Eduardo, "Contexts for Musical Modernism in Post-1945 Mexico: Federico Ibarra - A Case Study" (2019). Electronic Thesis and Dissertation Repository. 6131. https://ir.lib.uwo.ca/etd/6131 This Dissertation/Thesis is brought to you for free and open access by Scholarship@Western. It has been accepted for inclusion in Electronic Thesis and Dissertation Repository by an authorized administrator of Scholarship@Western. For more information, please contact [email protected]. Abstract This monograph examines the musical modernist era in Mexico between 1945 and the 1970s. It aims to provide a new understanding of the eclecticism achieved by Mexican composers during this era, using three different focal points. First, I examine the cultural and musical context of this period of Mexican music history. I scrutinize the major events, personalities, and projects that precipitated Mexican composers’ move away from government-promoted musical nationalism during this period toward an embrace of international trends. I then provide a case study through which to better understand this era, examining the early life, education, and formative influences of Mexican composer Federico Ibarra (b.1946), focusing particularly on the 1960s and 1970s. -

La Música De Julián Bautista Durante Su Exilio En Argentina
La música de Julián Bautista durante su exilio en Argentina. Confluencias en la modernidad hispanoamericana The music of Julián Bautista during his exile in Argentina. Confluences in Hispanic American modernity por Julio Ogas Universidad de Oviedo, España [email protected] Julián Bautista (1901-1961) se radica en Argentina luego de que Francisco Franco asumiera el poder en España. Su producción de concierto en esta etapa no es extensa, sin embargo las temáticas que aborda y las características estilísticas de la obras de este período ponen de manifiesto su proceso de adaptación al medio musical que lo acoge. En este trabajo, primero, se realiza un análisis del desarrollo de su estilo compositivo en este período y, posteriormente, se establecen algunas conexiones de este material con el entramado cultural y musical de Buenos Aires. Palabras clave: Julián Bautista, música argentina, neoclasicismo musical, música española, mo- dernidad hispanoamericana. Julian Bautista settles in Argentina after Francisco Franco claimed power in Spain. His concert production at this stage is not extensive, however the themes he addresses and the stylistic characteristics of the works of this period show his process of adaptation to the musical environment that welcomes him. In this paper, first, an analysis of the development of his compositional style is made in this period and, later, some connections of this material are established with the cultural and musical framework of Buenos Aires. Keywords: Julián Bautista, Argentinian music, musical neoclassicism, Spanish music, Hispano-American modernity. Julián Bautista Cachaza (1901-1961) es uno de los compositores que participa, en la década de 1930, en la conformación del llamado Grupo de los Ocho o Grupo de Madrid1. -

Fernando Remacha Y Su Tiempo Por Bartomeu Jaume
NOTA DE PRENSA MÚSICA Concierto de piano Fernando Remacha y su tiempo por Bartomeu Jaume Lunes, 29 de marzo de 2004 A las 19:30 h Pabellón Central / Residencia de Estudiantes El próximo lunes 29 de marzo, a las siete y media de la tarde, el pianista Bartomeu Jaume ofrecerá el concierto Fernando Remacha y su tiempo en la Residencia de Estudiantes, con motivo de la exposición Roma y la tradición de lo nuevo. Diez artistas en el Gianicolo (1923-1927), que puede verse hasta en 11 de abril en el pabellón Transatlántico de la Residencia. El programa de concierto estará dedicado al compositor Fernando Remacha y algunos músicos de la Generación del 27 como Rodolfo Halffter, Óscar Esplá y Joan María Thomás. FERNANDO REMACHA (Tudela, 1898-Pamplona, 1984). Tras realizar sus primeros estudios en Pamplona, asiste en Madrid a las clases de composición de Conrado del Campo, donde conoce a Gustavo Bacarisse y Julián Bautista. En su primera producción destaca el ballet La maja vestida (1919), el poema sinfónico Alba (1922) o las Tres piezas para piano (1923. La creación musical de esta época se caracteriza por un vivo debate estético que propicia el ambiente cultural de un Madrid cosmopolita y pluridisciplinar, en el que se asiste a una doble integración en el clima general del progreso intelectual del país y las corrientes renovadoras que recorrían Europa. En 1928 Remacha obtiene la beca de la Academia de España en Roma, donde permanecerá hasta 1927. Esta estancia será la ocasión de su maduración definitiva, donde conoce el magisterio de Gian Francesco Malpiero. -

El Exilio Musical De España Y Su Legado En Las Americas
EL EXILIO MUSICAL DE ESPAÑA Y SU LEGADO EN LAS AMERICAS por Angel Gil-Ordóñez* Durante los años 20 y 30 de este siglo España vivió una de sus más gloriosas épocas musicales. Una generación de compositores, intérpretes y musicólogos irrumpe en el mundo cultural, generando un movimiento renovador sin precedente que se manifestó en todos los ámbitos de la sociedad española. En estos años se estimula la creacion musical, la música española se integra a las corrientes de vanguardia del momento y adquiere presencia en el ámbito musical de Europa. Desde el Siglo de Oro, nunca compositores e intérpretes estuvieron tan relacionados con pintores y literatos, y la música comenzó a ocupar el lugar que le correspondía por derecho en la vida cultural española. Incluso, a principios de los treinta, la nueva clase política la elevó a preocupación de estado. Sin embargo, a finales de los 30, la Guerra Civil trunca este movimiento, que reaparecerá disperso en diversas partes del mundo, representado por la mayor parte de sus integrantes, obligados al exilio. Este concierto busca ser un vivo homenaje a los músicos españoles exiliados con su música, sus raices y sus sueños, así como a sus alumnos y colaboradores en las Americas, continente que les acogió con una gran generosidad. Un movimiento renovador y restaurador En las primeras décadas de este siglo se consolida la propuesta iniciada el siglo anterior por la llamada “generación del 98”, representada en lo musical por el compositor Felipe Pedrell, de abordar un nacionalismo musical auténtico, cuya fuente de inspiración fuera tanto el folklore autóctono como la música culta medieval, los polifonistas clásicos y los clavecinistas. -

Tres Piezas Para Piano De Fernando Remacha
TERCER CONGRESO GENERAL DE HISTORIA DE NAVARRA NAFARROAKO KONDAIRAREN HIRUGARREN BATZARRE OROKORRA Pamplona, 20-23 septiembre de 1994 Área II. CORRIENTES ARTÍSTICAS Ponencia II. LA HISTORIA MUSICAL DE NAVARRA EN EL CONTEXTO EUROPEO TRES PIEZAS PARA PIANO DE FERNANDO REMACHA. MARCOS ANDRÉS VIERGE 2 TRES PIEZAS PARA PIANO DE FERNANDO REMACHA MARCOS ANDRÉS VIERGE l tema central del TERCER CONGRESO GENERAL de HISTORIA DE NAVARRA lleva por título “Navarra y Europa”, y en esta comunicación ÿ pretendo demostrar que la personalidad y la obra del compositor tudelano, Fernando Remacha (1898-1984) se sitúa dentro de una trayectoria musical que coincide tanto en estilo como en voluntad con la de aquellos músicos europeos que tienen importancia en la música del siglo XX, especialmente en su primera mitad. Bien es cierto que sobre todo voy a referirme al Remacha de las Tres Piezas para piano, lo que delimita la proyección europea del músico navarro a un momento y a una obra muy concreta. Sin embargo, quiero apuntar antes de entrar en el análisis de la obra citada, algunas cuestiones que reflejan el hecho de que Remacha siempre es un compositor con talante europeo a pesar de las circunstancias por las que tiene que pasar. De sobra es sabido que la Generación del 27, en la que se incluye Remacha, vió interrumpida su trayectoria por los acontecimientos bélicos que se iniciaron justo cuando los músicos de esta Generación comenzaban a tener un mayor protagonismo en la vida musical del país. Fernando Remacha, ya para esas fechas había viajado a París e incluso había estrenado una obra, La Maja Vestida en la capital musical europea del momento, un ballet que había escrito para que lo interpretara la bailadora más preciada en España de aquellos momentos: Antonia Merced, “la Argentina”1.