Quién Llegó a La Luna?
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

El Primer Viaje a China En Una Máquina Del Tiempo. Luces Y Sombras En El Anacronópete De Enrique Gaspar Y Rimbau Rachid Lamarti Tamkang University
ISSN: 2519-1268 Issue 8 (Spring 2019), pp. 1-27 DOI: http://dx.doi.org/10.6667/interface.8.2019.68 El primer viaje a China en una máquina del tiempo. Luces y sombras en El anacronópete de Enrique Gaspar y Rimbau rachid lamarti Tamkang University Abstracto Nadie discute a Herbert George Wells (1866-1946) como uno de los precursores de la moderna literatura de ciencia ficción. Su celebérrima La máquina del tiempo, además, le otorgó en 1895 el blasón de inventor literario de la máquina del tiempo. Sin embargo, contra la opinión general, la patente de esa invención no pertenece (al menos en exclusiva) a H. G. Wells. En 1887, es decir, ocho años antes de La máquina del tiempo, se publicó en Barcelona El anacronópete de Enrique Gaspar y Rimbau (1842-1902). Este artículo se centra en dos de las anticipaciones de El anacronópete: la pionera fabulación de una máquina de retroceder en el tiempo y el primer viaje a China a bordo de una máquina así. También analiza las causas por las que El anacronópete no ganó altura, así como la nula visión de futuro de Enrique Gaspar: ¿por qué a las puertas de hacer historia recogió el paso y volvió a la fila? Palabras clave: El anacronópete, Enrique Gaspar y Rimbau, ciencia ficción, viaje en el tiempo, máquina del tiempo, primer viaje a China en una máquina del tiempo. © Rachid Lamarti Este trabajo está licenciado bajo una licencia Creative Commons Attribution-NonCommer- cial-ShareAlike 4.0 International License. http://interface.ntu.edu.tw/ 1 ISSN: 2519-1268 Issue 8 (Spring 2019), pp. -

La Diversidad En Ctim!
Calendario escolar 2020 - 2021 ¡CELEBREMOS LA DIVERSIDAD EN CTIM! ¡CELEBRE LA DIVERSIDAD EN CTIM CON SUS ESTUDIANTES! ¡Bienvenidos al 3er calendario anual de First Book para celebrar la cultura, la diversidad y la inclusión todo el año! Para el año escolar 2020-2021, First Book y Aerospace Industries Association (AIA) les presentan los pioneros en el campo de la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (CTIM) a educadores y estudiantes. En los Estados Unidos, las carreras de CTIM se están volviendo más integrales en nuestra sociedad. Desde la inteligencia artificial y los vuelos espaciales, hasta los avances médicos y la exploración del óceano, las oportunidades en CTIM les dan a los estudiantes nuevas y emocionantes maneras de pensar sobre sus talentos, intereses y futuras carreras. En este calendario, usted verá los días festivos, religiosos y fechas relevantes a la cultura, historia o inclusión en los campos CTIM de cada mes. Trabajamos intencionalmente para celebrar a las personas en comunidades marginadas, cuyo ingenio, perseverancia y talentos no siempre son conocidos, pero cuyo impacto ha sido significativo y transformador. Los invitamos a que aprendan más sobre la gente y los eventos que los inspiran. Visite www.fbmarketplace.org/free-resources para más recursos que le ayudarán a usted celebrar con sus estudiantes sobre la cultura, la diversidad y la inclusión todo el año! Nota: Nota: En cada fecha en la que se habla de figuras notables, usted verá una (n), que indica la fecha de nacimiento, o una (a), que indica un acontecimiento innovador relacionado a esa persona y sus logros. © 2020 First Book. -
![Explorando El Espacio [Material Para El Alumno]](https://docslib.b-cdn.net/cover/2411/explorando-el-espacio-material-para-el-alumno-1122411.webp)
Explorando El Espacio [Material Para El Alumno]
Cuadernos de Trabajo Explorando el espacio [Material para el alumno] Cuadernillo para el docente PROPUESTA DE ENSEÑANZA INTEGRADA “Explorando el espacio” AUTORES: Leliwa Susana Coordinadora Pedagógica Ortiz M. Florencia Área Lengua Graciela Gaitán Área Ciencias Sociales Javier Martin Área Ciencias Naturales Explorando el espacio : cuadernillo para alumnos / Susana Dalia Leliwa ... [et.al.]. - 1a ed. - Córdoba : Universidad Nacional de Córdoba, 2010. 34 p. ; 27x21 cm. ISBN 978-950-33-0826-4 1. Astronomía. I. Leliwa, Susana Dalia CDD 520 Fecha de catalogación: 03/11/2010 GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA Equipo técnico Área Tecnología Educativa. Facultad de Filosofía y Humanidades. UNC GOBERNADOR RECTORA Cr. Juan Schiaretti Dra. Silvia Carolina Scotto Programa de Educación a Distancia MINISTRO DE EDUCACIÓN VICERRECTORA Lectura y corrección de materiales Prof. Walter M Grahovac Dra. Hebe Golderhersch Mgter. Nora Alterman; Lic Ana Ambroggio SECRETARIA DE EDUCACIÓN SECRETARIO ACADÉMICO Diseño grá co Prof. Delia M Provinciali Dr. Gabriel Bernardello Agustín Massanet, Nicolás Pisano, Daniela Perello DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR SUBSECRETARÍA DE GRADO Prof. y Lic Leticia Piotti Dra. María del Carmen Lorenzatti Coordinación Académica Gonzalo Gutiérrez DIRECTORA PROGRAMA DE ARTICULACIÓN Mariana Torres Lic. Ana María Carullo DIRECTOR PROGRAMA DE PLANEAMIENTO E INNOVACIÓN ACADÉMICA Dr. Juan Pablo Abratte 5 Explorando el espacio Material para alumnos Presentación pero reconociendo la diversidad y las diferencias -

De La Odisea a La Ciencia Ficción* Jules Verne
Jules Verne: de la odisea a la ciencia ficción* Jules Verne: from the Odyssey to Science Fiction JAVIER RODRÍGUEZ PEQUEÑO Universidad Autónoma de Madrid. Campus Universitario de Cantoblanco. Carretera de Colmenar Km. 15. 28049 Madrid [email protected] ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0092-3820 Recibido: 22-1-2018. Aceptado: 28-2-2018. Cómo citar: Rodríguez Pequeño, Javier, “Jules Verne: de la odisea a la ciencia ficción”, Castilla. Estudios de Literatura 9 (2018): 1-19. DOI: https://doi.org/10.24197/cel.9.2018.1-19 Resumen: El artículo pretende recordar el importante papel que jugó Jules Verne en la moderna literatura fantástica. Sus Viajes extraordinarios modernizan la odisea clásica y, gracias a la incorporación de la ciencia y a la importancia que concede a la verosimilitud dentro de lo fantástico, crea la ciencia ficción, al tiempo que crea una literatura fantástica basada no el terror, como era común en su época, sino en la fascinación. La utopía es un género muy antiguo, pero no le sucede lo mismo a la distopía, que debe mucho también al escritor de Nantes. Palabras clave: Jules Verne; odisea moderna; literatura fantástica; ciencia ficción; distopía. Abstract: This article tries to remember the important role played by Jules Verne in modern fantastic literature. His Extraordinary Voyages modernizes the classic odyssey and, thanks to the incorporation of science and the importance it attaches to verisimilitude in the fantastic literature, creates science fiction, while creating a fantastic literature based not on terror, as was common in his time, but on fascination. Utopia is a very old genre but it does not happen the same to dystopia, which owes much to the writer of Nantes. -
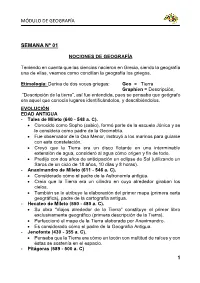
Módulo De Geografía 1 Semana Nº 01
MÓDULO DE GEOGRAFÍA SEMANA Nº 01 NOCIONES DE GEOGRAFÍA Teniendo en cuenta que las ciencias nacieron en Grecia, siendo la geografía una de ellas, veamos como concilian la geografía los griegos. Etimología: Deriva de dos voces griegas: Geo = Tierra Graphien = Descripción, “Descripción de la tierra”, así fue entendida, pues se pensaba que geógrafo era aquel que conocía lugares identificándolos, y describiéndolos. EVOLUCIÓN EDAD ANTIGUA - Tales de Mileto (640 - 548 a. C). Conocido como Sopho (sabio), formó parte de la escuela Jónica y se le considera como padre de la Geometría. Fue observador de la Osa Menor, instruyó a los marinos para guiarse con esta constelación. Creyó que la Tierra era un disco flotante en una interminable extensión de agua, consideró al agua cómo origen y fin de todo. Predijo con dos años de anticipación un eclipse de Sol (utilizando un Saros de un ciclo de 18 años, 10 días y 8 horas). - Anaximandro de Mileto (611 - 546 a. C). Considerado cómo el padre de la Astronomía antigua. Creía que la Tierra era un cilindro en cuyo alrededor giraban los cielos. También se le atribuye la elaboración del primer mapa (primera carta geográfica), padre de la cartografía antigua. - Hecateo de Mileto (550 - 480 a. C). Su obra “Viajes alrededor de la Tierra” constituye el primer libro exclusivamente geográfico (primera descripción de la Tierra). Perfeccionó el mapa de la Tierra elaborada por Anaximandro. Es considerado cómo el padre de la Geografía Antigua. - Jenofonte (430 - 355 a. C). Pensaba que la Tierra era cómo un tocón con multitud de raíces y con éstas se sostenía en el espacio. -

Lista De Libros Para La Feria Editorial Anaya
LISTA DE LIBROS PARA LA FERIA EDITORIAL ANAYA COLECCIÓN NOVELAS GRAFICAS ( NIÑAS Y NIÑOS ) PVP $ 31.500 DTO FERIA 20% PV FERIA $ 25.000 LA GUERRA DE LOS MUNDOS DR. JEKKYL 20.000 LEGUAS VIAJE SUBMARINO EL SABUESO BASKERVILLE LA MAQUINA DEL TIEMPO DRACULA FRANKESTEIN EL HOMBRE INVISIBLE JINETE SIN CABEZA MAGO DE OZ ALICIA EN EL PAIS MARAVILLAS PERSEO Y LA MEDUSA HERCULES PINOCHO EL JOROBADO DE NOTRE DAME ALADINO Y LA LAMPARA MAGICA ANA FRANK LA ILIADA LA ODISEA COLECCIÓN KYLIE JEAN ( NIÑAS ) PVP $ 31.500 DTO FERIA 20% PV FERIA $ 25.000 REINA DE LA FIESTA REINA DE LA MODA REINA DEL BAILE REINA DE LOS CUPCAKES COLECCIÓN CORAZON DE PRINCESA ( NIÑAS ) PVP $ 31.500 DTO FERIA 20% PV FERIA $ 25.000 PRINCESA TANIA ESTA TRISTE PRINCESA AMANDA ESTA ASUSTADA PRINCESA ESTEFANIA ESTA ENOJADA PRINCESA FLORA ESTA FELIZ COLECCIÓN YA SOY GRANDE ( NIÑAS Y NIÑOS ) PVP $ 31.500 DTO FERIA 20% PV FERIA $ 25.000 MARCELINO DUERME SOLO FEDERICO CEPILLA SUS DIENTE PIPO DEJA LA CHUPETA LITO APRENDE A COMPARTIR COLECCIÓN LAS AVENTURAS DE TINTIN 24 LIBROS DIFERENTES ( NIÑAS Y NIÑAS ) PVP $ 50.000 DTO FERIA 20% PV FERIA $ 40.000 COLECCIÓN CONEJOS RABIDS ,MILENIUN Y ASANS CREED ( NIÑAS Y NIÑOS ) PVP $ 40.000 DTO FERIA 20% PV FERIA $ 32.000 LISTA DE PRECIOS CANGREJO EDITORES LTDA. - EDICIONES Y DISTRIBUCIONES DIPON LTDA. FERIA DEL LIBRO - COLEGIO ABRAHAM LINCOLN V/R CON TITULOS CANGREJO V/R UNIT DCTO. CANTOS DE VIDA Y ESPERANZA 14.500 12.000 CARTA AL PADRE 14.500 12.000 CUENTO DE NAVIDAD 19.500 16.000 DON SEGUNDO SOMBRA 26.500 22.000 EDIPO -

Influencia De Las Fases Lunares En La Producción Agrícola
8 9 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN – TARAPOTO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA Influencia de las fases lunares en la producción agrícola Informe de ingeniería para optar el título profesional de Ingeniero Agrónomo AUTOR: Henry Pezo Araujo ASESOR: Ing. Dr. Jaime Walter Alvarado Ramírez Tarapoto – Perú 2012 10 UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN MARTÍN – TARAPOTO FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS ESCUELA PROFESIONAL DE AGRONOMÍA Influencia de las fases lunares en la producción agrícola Informe de ingeniería para optar el título profesional de Ingeniero Agrónomo AUTOR: Henry Pezo Araujo Sustentado y aprobado el día 19 de diciembre de 2012 ante el honorable jurado: ……………………………………………………….. …………………………………………………. Ing. M.Sc. César Enrique CHAPPA SANTA MARÍA Ing. Marvin BARRERA LOZANO Presidente Secretario ……………………………………………………….. …………………………………………………. Ing. Jorge Luis PELÁEZ RIVERA Ing. Dr. Jaime Walter ALVARADO RAMIREZ Miembro Asesor 11 12 13 vi Dedicatoria Con todo el amor, respeto y el cariño A Mis padres, Antonio Flores Paredes y Marina Torres Pezo que gracias a ellos me formaron con la humildad y sabiduría para yo ser un hombre de bien en la sociedad. Muchas gracias. A mis hermanos Elizabeth, Weider, Ángel, Elia, María, Gilma y Marianith: que gracias a su cariño y respeto me dan las ganas de seguir a delante. A las personas que marcaron e influenciaron en mi vida, a mi novia Rosmary Rivero Rodríguez y mis amigos Henry, William, Herwin, Jack quienes siempre me dieron ese apoyo incondicional para llegar a la cima del éxito. vii Agradecimiento A Dios, por guardarme la vida en esta tierra; a mis padres por la formación y el apoyo moral, económico e incondicional e hicieron realidad que este trabajo de investigación se culmine satisfactoriamente. -

El Tópico El Hombre En La Luna En Las Literaturas Cultas Y Populares
UNIVERSIDAD DE GRANADA Departamento de Filología Griega EL TÓPICO EL HOMBRE EN LA LUNA EN LAS LITERATURAS CULTAS Y POPULARES por Alfonso Alcalde-Diosdado Gómez Directores de la tesis: Doctores Jesús García González y Mariano Benavente Barreda Granada Curso 2001-2002 Editor: Editorial de la Universidad de Granada Autor: Alfonso Alcalde Diosdado Gómez D.L.: GR. 2600-2009 ISBN: 978-84-692-3849-3 Tesis doctoral de la Universidad de Granada C a p í t u l o 1 PRESENTACIÓN: MOTIVACIÓN Y BIBLIOGRAFÍA La llegada del hombre a la Luna se consumó hace unos pocos años, cuando el veinte de agosto de 1969 dos astronautas estadounidenses, Neil Armstrong y Edwin Aldrin, embarcados en una misión de nombre divino, Apolo, cogieron el módulo espacial Eagle y pisaron el fascinante astro vecino, en el Mare Tranquillitatis1. Dos seres humanos llegaban por primera vez en la realidad, pero en la ficción esta visita se había repetido en numerosas ocasiones, más de las que la mayoría conoce o supone. Esta ficción forma parte de la historia de la humanidad y también parte de la historia de la literatura. La literatura clásica grecolatina es la primera que se planteó en Occidente que el hombre podía llegar a la Luna. El viaje extraterrestre que realiza Luciano de Samósata en el siglo II d. C. impresiona a cualquiera. Para el lector moderno no entendido, las Historias verdaderas pueden parecer un relato actual de ficción científica; un relato un poco extraño, pero propio de nuestros tiempos. El diálogo Icaromenipo también es muy interesante, aunque puede parecer menos actual. -

Una Noche De Viajes Extraordinarios
Todo viaje extraordinario quedaría incompleto sin la bitácora de su travesía. En esta ocasión pensamos que nuestros visitantes podían transformarse en cronistas por una noche e involucrarse activamente inspirados por el personaje de la periodista Nelly Bly. Nos propusimos escuchar a nuestro público, implementando una modalidad participativa que les ofrecía vivir la Noche de Viajes Extraordinarios como una experiencia única. Se realizó una convocatoria de Cronistas cuyo objetivo era construir entre todos una bitácora, enriquecida con la creatividad y la subjetividad de cada participante. Un relato desde la mirada del otro, que diera cuenta de las voces de los visitantes. Agradecemos mucho la participación de Lía Molinari, quien fue la “Jefa de cronistas” acompañando y guiando a los cronistas en los días previos y durante toda esa noche. También agradecemos a todos y cada uno de los cronistas por sus aportes. Sus registros nos permiten escuchar, leer, mirar y experimentar las sensaciones de aquellos que nos visitan cada Noche de los Museos. Este es el resultado, los invitamos a recorrer las producciones poéticas y periodísticas de nuestros cronistas que constituyen sin duda, el viaje más extraordinario. Dueño del mundo Una noche en el Museo de Física Sábado 11 de noviembre 2017. La Plata ulio Verne tuvo tres barcos: El Saint Michel, el Saint Michel II y el Saint Michel III. Dicen que una vez escapó en barco, dejando plantada una Jreunión familiar y se fue a Escocia, y luego a Noruega y Dinamarca. Antes, cuando era muy pequeño, a los 11 años, dicen que también había querido escapar, como grumete, en un barco que iba a la India, queriendo comprar perlas a su prima Caroline. -

Elvira Atenayhs Castro Briones
UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO ESCUELA NACIONAL DE ARTES PLÁSTICAS POSGRADO EN ARTES VISUALES Bestiario extraterrestre. Análisis iconográfico de personaje de película estadounidense de ciencia ficción. Tesis que para obtener el grado de maestro en Artes Visuales con orientación en diseño y comunicación visual presenta Elvira ATENAYHS Castro BRIONES Director de tesis Mtra. Elia del Carmen Morales González México D.F., diciembre 2011 A Marifer ✝ bestiario Introducción 7 Capítulo 3 57 Análisis iconográfico edición anexa) Bestiario extraterrestre Capítulo 1 13 3.1 Premisas sobre el análisis Imagen, iconografía y teoría de la imagen de la imagen 59 Introducción 3.2 Método de Panofsky 59 Bestiario (historia resumida) 1.1 Imágenes cotidianas 15 3.3 Aplicación del método Tipología básica 1.2 Sobre las imágenes visuales 16 de análisis iconográfico Bestias en la ciencia ficción 1.3 Opciones de análisis 18 (Panosfky - Villafañe) 63 Ciencia ficción recorrido 1.4 Teoría general de la imagen 20 3.4 La película (entorno) 64 histórico resumido 1.5 A favor de la imaginación 23 3.5 Personaje Trípode 65 Películas con personajes extraterrestres 3.6 La guerra de los mundos La guerra de los mundos de Wells índice H. G. Wells, literatura y pulps 67 Trípode 3.7 Línea gráfica del tiempo •Evolución gráfica (transición del personaje) •Primeras apariciones (pulps) Capítulo 2 27 70 •El trípode en el cine (versiones) Ciencia ficción y cine 3.8 Aplicación del análisis •El trípode de Spielberg iconográfico al personaje 77 •El trípode (bestía-kraken-trípode) 2.1 Ciencia ficción y extraterrestres 29 •Otros elementos zoomorfos en el trípode 2.2 Ciencia ficción y fantasía 31 •Presentación de la bestia Trípode 2.3 Entorno histórico 32 Conclusiones 117 •Versiones varias 2.4 Historia del género 37 Bibliografía 123 •Nuevas versiones (las más actuales) 2.5 Extraterrestres 40 2.6 Inicios del género Índice de imágenes 129 de ciencia ficción 49 intro- Introducción ducción Introducción El valor de una imagen puede ser infinito o puede de la expresión cinematográfica. -

Unidad De Integracion Familiar Relacion De Libros Para Prestamo a Los Servidores Publicos Titulo El Soldadito De Plomo Cenicient
UNIDAD DE INTEGRACION FAMILIAR RELACION DE LIBROS PARA PRESTAMO A LOS SERVIDORES PUBLICOS TITULO EL SOLDADITO DE PLOMO CENICIENTA VAMOS AL CAMPAMENTO ¿QUE VOY A SER DE GRANDE? UNA GRATA SORPRESA EL PAIS DEL SOL LA PEQUEÑA LULU Y SU EXPLOSION DE PINTURA SIGUE LOS PASOS DE UN INSECTO EL NIÑO Y EL GLOBO HERCULES Y LAS MANZANAS DE ORO EL ACERTIJO DE LA ESFINGE ¿POR QUE EL CONEJO TIENE LAS OREJAS TAN LARGAS? EL GAVILAN NO QUIERE A LAS GALLINAS EL TRAJE NUEVO DEL EMPERADOR LOS MUSICOS DE BREMEN EL TEATRO EL MERCADO CRISTOBAL Y EL COLON LAS DOCE PRINCESAS DANZARINAS DINOSAURIOS MI AMIGO EL MANATI JAKE LA GAVIOTA VERDE PLUVIO RECORRE LAS ISLAS GALAPAGOS LA LEYENDA DEL MAIZ EL CHAPULIN- LEYENDA CHONTAL RODOLFO EL RENO DE LA NARIZ ROJA EL LAGO DE LA LUNA EL MAR PROFUNDO ¿A DONDE VAS, TOMAS? MOTITAS ¿QUE VOY A SER DE GRANDE? CONSTRUYE UNA BRUJULA IMAGENES CON PAPEL 1 SOMOS TUS PULMONES SOY TU CEREBRO SOY TU ESTOMAGO SALVADOR DALI JORGE WASHINGTON CHARLES CHAPLIN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DON QUIJOTE DE LA MANCHA LAS LEYES DE REFORMA Y EL IMPERIO LA CIVILIZACION MAYA AGENDA DE JUEGOS FORMAS PARA COLOREAR CUENTACUENTOS TODO CABE EN UN JARRITO CASCANUECES (LIBRO Y CD) ESTEBAN Y EL ESCARABAJO EL FESTEJO DE LAS CALAVERAS SINFONIA NATURAL CANCIONES PARA LLAMAR AL SUEÑO RUFUS EL HOMBRE DE LA LUNA LA GITANA DE LAS FLORES EL DRAGON Y LA MARIPOSA MAXI AVENTURERO SEGUIREMOS SIENDO AMIGOS EL MISTERIO DE ARQUIMIDES EL LUGAR MAS BONITO DEL MUNDO KIPP Y LA OFRENDA DEL DIA DE MUERTOS FLORENTINO EL GUARDADOR DE SECRETOS EL HOMBRE DEL IZTAC LA MARAVILLOSA GRANJA -

ED482735.Pdf
DOCUMENT RESUME ED 482 735 SE 068 424 AUTHOR Fraknoi, Andrew, Ed.; Schatz, Dennis, Ed. TITLE El Universo a Sus Pies: Actividades y Recursos para Astronomia (Universe at Your Fingertips: An Astronomy Activity and Resource Notebook). INSTITUTION Astronomical Society of the Pacific, San Francisco, CA. SPONS AGENCY National Science Foundation, Arlington, VA. ISBN ISBN-1-58381-199-0 PUB DATE 2002-00-00 NOTE 457p.; For English version, see SE 058 359. CONTRACT ESI-990-18922 AVAILABLE FROM PROJECT ASTRO, Astronomical Society of the Pacific, 390 Ashton Avenue, San Francisco, CA 94112. Tel: 415-337-1100; Fax: 415-337-5205; e-mail: [email protected]; Web site: http://www.astrosociety.org. PUB TYPE Books (010) Reports Descriptive (141) LANGUAGE Spanish EDRS PRICE EDRS Price MF01/PC19 Plus Postage. DESCRIPTORS *Astronomy; Earth Science; Elementary Secondary Education; Interdisciplinary Approach; Lesson Plans; *Science Activities; *Science Curriculum; Space Sciences; Teaching Guides; Units of Study ABSTRACT The goal of this resource notebook is to provide activities selected by astronomers and classroom teachers, comprehensive resource lists and bibliographies, background material on astronomical topics, and teaching ideas from experienced astronomy educators. Activities are grouped into several major areas of study in astronomy including lunar phases and eclipses, the sun and the seasons, the planets, the scale of the solar system, comets and meteors, star-finding and constellations, stars, galaxies and the universe, space exploration and the Search for Extra-Terrestrial Intelligence (SETI), tools of the astronomer, debunking pseudoscience, and astronomy in different cultures. An extensive glossary and a section that provides interdisciplinary teaching ideas are included.(DDR) Reproductions supplied by EDRS are the best that can be made from the ori inal document.