La Justicia De Los Errantes
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Brief Summer of Anarchy: the Life and Death of Durruti - Hans Magnus Enzensberger
The Brief Summer of Anarchy: The Life and Death of Durruti - Hans Magnus Enzensberger Introduction: Funerals The coffin arrived in Barcelona late at night. It rained all day, and the cars in the funeral cortege were covered with mud. The black and red flag that draped the hearse was also filthy. At the anarchist headquarters, which had been the headquarters of the employers association before the war,1 preparations had already been underway since the previous day. The lobby had been transformed into a funeral chapel. Somehow, as if by magic, everything was finished in time. The decorations were simple, without pomp or artistic flourishes. Red and black tapestries covered the walls, a red and black canopy surmounted the coffin, and there were a few candelabras, and some flowers and wreaths: that was all. Over the side doors, through which the crowd of mourners would have to pass, signs were inscribed, in accordance with Spanish tradition, in bold letters reading: “Durruti bids you to enter”; and “Durruti bids you to leave”. A handful of militiamen guarded the coffin, with their rifles at rest. Then, the men who had accompanied the coffin from Madrid carried it to the anarchist headquarters. No one even thought about the fact that they would have to enlarge the doorway of the building for the coffin to be brought into the lobby, and the coffin-bearers had to squeeze through a narrow side door. It took some effort to clear a path through the crowd that had gathered in front of the building. From the galleries of the lobby, which had not been decorated, a few sightseers watched. -

Durruti En El Laberinto
La majoria de llibres de Virus editorial es troben sota llicències lliures i per la seva lliure descàrrega. Però els projectes autoges- tionaris i alternatius, com Virus editorial, necessiten un impor- tant suport econòmic. En la mesura que oferim bona part del nostre treball pel comú, creiem important crear també formes de col·laboració en la sostenibilitat del projecte. Subscriu-t’hi!! La mayoría de libros de Virus editorial se encuentran bajo li- cencias libres y para su libre descarga. Pero los proyectos au- togestionarios y alternativos, como Virus editorial, necesitan de un importante apoyo económico. En la medida en que ofrecemos buena parte de nuestro trabajo para lo común, creemos impor- tante crear también formas de colaboración en la sostenibilidad del proyecto. ¡Subscríbete! https://www.viruseditorial.net/es/editorial/socios Miquel Amorós Durruti en el laberinto Virus editorial Creative Commons LICENCIA CREATIVE COMMONS autoría - no derivados - no comercial 1.0 - Esta licencia permite copiar, distribuir, exhibir e interpretar este texto, siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: Índice Autoría-atribución: se deberá respetar la autoría del texto y de su traducción. Siem- pre habrá de constar el nombre del autor/a y del traductor/a. No comercial: no se puede utilizar este trabajo con fines comerciales. No derivados: no se puede alterar, transformar, modificar o reconstruir este texto. Los términos de esta licencia deberán constar de una manera clara para cualquier uso o distribución del texto.Estas conciciones sólo se podrán alterar con el permiso expreso del autor/a. Este libro tiene una licencia Creative Commons Attribution-NoDerivs-NonCommercial. -

Pistolerismo Y Violencia Sindical En Barcelona (1917-1923)
133 Pistolerismo y violencia sindical en Barcelona (1917-1923) Juan Cristóbal Marinello Bonnefoy1 La época del pistolerismo en Barcelona se refiere al período comprendido, apro- ximadamente, entre la huelga general de agosto de 1917 y el golpe de Estado de Primo de Rivera en septiembre de 1923. Durante estos años, la violencia de los conflictos sociales y políticos superó todo lo conocido con anterioridad en la siempre turbulenta vida de la Ciudad Condal. El pistolerismo se caracterizó por la formación de grupos organizados de «pistoleros» —es decir, especialistas en el ejercicio de la violencia—, aunque en realidad fue un fenómeno dinámico que sufrió importantes variaciones en el tiempo, tanto desde el punto de vista de la intensidad de la violencia como de los actores involucrados. El presente artículo se centrará en reconstruir las diferentes fases del pistolerismo, con el objetivo de ofrecer una panorámica general de su evolución y de los factores que contri- buyeron a dichas transformaciones. Un aspecto que destaca inmediatamente con respecto a la época del pisto- lerismo es la dimensión de la tragedia que se vivió en Barcelona a lo largo de estos años y que convirtió la ciudad en uno de los puntos más violentos en el tumultuoso panorama de la Europa de la posguerra. Como se puede apreciar en las estadísticas recopiladas por Albert Balcells (tablas 1 y 2), durante estos años alrededor de 1.000 personas se vieron afectadas por la violencia derivada de los llamados «atentados sociales», de las cuales 267 fallecieron y 583 resultaron heridas. El anarcosindicalismo fue uno de los sectores más golpeados por la vio- lencia, aunque las agresiones afectaron a un amplio abanico de categorías, entre las que destacan empresarios, encargados, agentes de la autoridad, miembros del Sindicato Libre y simples viandantes, agrupados bajo la categoría «Otros». -
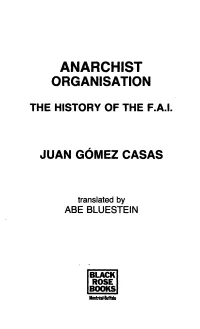
Anarchist Organisation
ANARCHIST ORGANISATION THE HISTORY OF THE F.A.I. JUAN G6MEZ CASAS translated by ABE BLUESTEIN BLACK ROSE BOOKS Montreal-Buffalo TABLE OF CONTENTS TRANSLATOR'S NOTE 9 ACKNOWLEDGEMENTS 11 INTRODUCTION 13 Chapter One: ANTECEDENTS OF THE ALLIANCE OF SOCIAL DEMOCRACY IN SPAIN 21 Fanelli in Madrid and Barcelona 26 The Founding Nucleus in Madrid 27 The Marxist "Alliance" 32 Thomas Gonzalez Morago and the Local Federation of the International in Madrid 36 Chapter Two: THE C.N.T. AND ANARCHISM UP TO THE PRIMO DE RIVERA DICTATORSHIP 47 Creation of the C.N.T 50 Anarchosyndicalism and Anarchism 54 The Congress at the Comedia Theatre and the Start of Terrorism 58 Creation of the National Federation of Anarchist Groups ... 63 Chapter Three: ANARCHISM AND ANARCHOSYNDICAL ISM DURING THE PRIMO DE RIVERA DICTATOR SHIP AND UP TO THE SECOND REPUBLIC 69 Existence Underground, Crisis, and Theoretical/Tactical Debates 75 Arango and Santillan and La Protesta 79 New Theoretical Debates. Attack by Maurin and Oscar Perez Solis 86 Organizational Activity up to the Establishment of the F.A.I 90 From the National Plenum in March to the Valencia Conference 97 Analysis of The Platform 101 Chapter Four: THE IBERIAN ANARCHIST FEDERATION 107 The Valencia Conference 113 Response to the F.A.I.—Los Solidarios 116 Fall of the Dictatorship 118 The Confederal (C.N.T.) Congress at the Madrid Conservatory 120 Reappearance of the Los Solidarios 122 Radicalization of Anarchosyndicalism 125 Anarchism and Treintismo 125 The Myth of the F.A.I 132 The F.A.I, and the Cycle of Insurrections 135 National Plenum of Regions 138 Revolutionary Strategy and Theory 148 The Problem of Libertarian Communism 156 National Plenum of F.A.I. -

The Spanish Civil War
This is a repository copy of The Spanish Civil War. White Rose Research Online URL for this paper: http://eprints.whiterose.ac.uk/128173/ Version: Accepted Version Book Section: Yeoman, J.M. orcid.org/0000-0002-0748-1527 (2018) The Spanish Civil War. In: Levy, C. and Adams, M., (eds.) The Palgrave Handbook of Anarchism. Palgrave Macmillan , pp. 429-448. ISBN 9783319756196 https://doi.org/10.1007/978-3-319-75620-2_25 Reuse Items deposited in White Rose Research Online are protected by copyright, with all rights reserved unless indicated otherwise. They may be downloaded and/or printed for private study, or other acts as permitted by national copyright laws. The publisher or other rights holders may allow further reproduction and re-use of the full text version. This is indicated by the licence information on the White Rose Research Online record for the item. Takedown If you consider content in White Rose Research Online to be in breach of UK law, please notify us by emailing [email protected] including the URL of the record and the reason for the withdrawal request. [email protected] https://eprints.whiterose.ac.uk/ The Spanish Civil War* James Michael Yeoman The Spanish Civil War of 1936–1939 was one of the most significant moments in the history of anarchism. The outbreak of the conflict sparked a revolution, in which women and men inspired by anarchist ideas took control of the streets of Barcelona and the fields of Aragon. For perhaps the first, and last, time in history, libertarian communism appeared to be imminent, if not already in effect. -

The History of a Heterogeneous Revolutionary Deployment, 1930-1938
CATALAN HISTORICAL REVIEW, 5: 101-116 (2012) Institut d’Estudis Catalans, Barcelona DOI: 10.2436/20.1000.01.73 · ISSN: 2013-407X http://revistes.iec.cat/chr/ Anarchism or anarchisms? The history of a heterogeneous revolutionary deployment, 1930-1938 Susanna Tavera* Universitat de Barcelona Received 17 May 2011 · Accepted 20 June 2011 Abstract This research embarks upon a study of anarchism during the Second Republic and the Spanish Civil War, while it also falls within the framework of the latest and most important historiographic contributions to this subject. It examines the distinction between anar- chist militancy and membership in the Single Unions of the National Confederation of Labour (CNT); the decisive and highly signifi- cant ties between the members and the local and regional spheres, especially in the Catalan-speaking countries and even Spain-wide; the role played by the press in the movement, which set great store by their ideological aversion to politics and simultaneously the meaning that the so-called libertarian “groupism” had to the FAI members, as well as to the members and anarcho-syndicalist leaders of the Single Unions. Finally, the study upholds that the anarcho-syndicalist leaders and/or anarchists belonged to “affinity groups” that were defined according to the jobs they assigned themselves, but with the assumption that they could join or belong to more than one group according to militant “friendships” and specialisations, which could be strictly union-related and could also include anar- chist or open cultural “action” – the latter including theatre, newspapers and infra-littérature. However, it should be noted that the heterogeneity of the forms of membership did not imply the existence of numerous “anarchisms”, since unity was ensured through varied forms of solidarity and coordination, and even through the so-called “honour trials”. -

Buenaventura Durruti Life
Buenaventura Durruti Revolutionary anarchist (1896-1836) Born in Leon, Spain on July 14, 1896. Died in Madrid, Spain on November 20, 1936. “It is we the workers who built these palaces and cities here in Spain and in America and everywhere. We, the workers, can build others to take their place. And better ones! We are not in the least afraid of ruins. We are going to inherit the earth; there is not the slightest doubt about that. The bourgeoisie might blast and ruin its own world before it leaves the stage of history. We carry a new world here, in our hearts. That world is growing this minute." Life Durruti started work aged 14 in a railway yard in Leon. In 1917 the Union General de Trabajadores (UGT) called a strike in which Durruti was an active and prominent participant. The Spanish Government brought in the Army to suppress the strike: they killed seventy people and injured more than five hundred workers. Two thousand of the strikers were imprisoned without trial or legal process. The Army had, in the words of one observer, 'saved the nation'. Durruti escaped to France. During his exile until 1920, Durruti worked in Paris as a mechanic. He was persuaded to go to Barcelona to organise the workers there. In Barcelona, with García Oliver and a number of other anarchists, he founded "Los Solidarios" (Solidarity). Members of this group attempted unsuccessfully to blow up Alfonso XIII the Spanish king. In 1923 the group were implicated in the assassination of the despised Archbishop Soldevila. Durruti and Oliver fled to Argentina. -

Buenaventura Durruti
BUENAVENTURA DURRUTI Nació en León, en julio de 1896, en el seno de una familia obrera. Cursó estudios elementales hasta los catorce años, edad en la que entró a trabajar como aprendiz de mecánico, en un taller regentado por un socialista en el que se formó y en el que conoció los fundamentos de la doctrina socialista. Especializado en el montaje de lavadoras mecánicas para el lavado del mineral en las minas, en 1913 se afilió a la UGT. Su participación en una huelga minera, en Matallana (León), le dio pronta fama de revolucionario. Trabajó luego como mecánico ferroviario. Con ocasión de la huelga revolucionaria de agosto de 1917, participó en actos de sabotaje y violencia, por lo que fue expulsado de la Compañía Ferroviaria y de la UGT, que lo acusaba de actos de indisciplina. Desertor también del ejército, por negarse a incorporarse a filas para cumplir el servicio militar, huyó a Francia. Allí se afilió a la CNT anarquista y, tras varias peripecias, cambios de residencia y viajes por León y Asturias —en los que llegó a ser detenido, como desertor, logrando huir de nuevo a Francia—, en 1920 se instaló en San Sebastián, donde trabajó en la construcción del casino Kursaal. Allí coincidió con el dirigente anarquista Manuel Buenacasa. Con él, y con otros militantes como Gregorio Suberviola, formó el grupo «Los Justicieros», partidarios de la «acción directa» como arma revolucionaria, que intentó organizar un atentado contra Alfonso XIII con ocasión de su visita a las obras del casino donostiarra. Descubierto el complot tuvo que huir a Barcelona. -

The Rival Durrutis: the Posthumous Cult of Personality of Buenaventura
CHRISTOPHER BANNISTER, PHD RESEARCHER, EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE The Rival Durrutis: The Posthumous Cult of Personality of Buenaventura Durruti, November, 1936 – June, 1937 Newcastle University MLitt Dissertation, submitted August 2009 6/29/2010 This is an extract from a Master’s thesis submitted in August 2009, the thesis was concerned with the posthumous cult of personality of Buenaventura Durruti during the Spanish Civil War and detailed the rise of the living cult and the perpetuation of the cult following the subject’s death. This extract details the cult in the period November 1936 to June 1937. Introduction On 22 November 1936 the anarchist working class of Barcelona took to the streets. No barricades were erected, as on this day as the city was not united by revolution, but in grief. The widespread mourning was for the funeral of Buenaventura Durruti, killed in the heroic defence of Madrid. Durruti was, according to press reports, tragically struck down by a snipers bullet as he inspected his troops at the front.11 By the evening of 21 November the city’s streets were impassable as the proletariat gathered to pay their respects to the one they called ‘our Durruti’.2 The funeral began at ten the following morning as the body left the headquarters of the anarchist union, the Confederación Nacional del Trabajo (National Confederation of Labour, CNT), and proceeded down the Via Layetana, renamed Via Durruti, in honour of the legendary anarchist.3 The procession was followed by hundreds of thousands of mourners, many carrying banners and flags celebrating the ‘hero of the people’ and ‘the fallen hero of liberty’.4 Those without totems raised their fists in the air and sang the anarchist hymn Hijos del pueblo, (sons of the people).5 As the cortège reached Las Ramblas the crowds swelled further, as people climbed trees to catch a glimpse of the body, the exact number of mourners was never recorded, but estimates put 1 Abel Paz, Durruti in the Spanish Revolution (Edinburgh: AK Press, 2007), p. -

'Against the State': a Genealogy of the Barcelona May Days (1937)
Articles 29/4 2/9/99 10:15 am Page 485 Helen Graham ‘Against the State’: A Genealogy of the Barcelona May Days (1937) The state is not something which can be destroyed by a revolution, but is a condition, a certain relationship between human beings, a mode of human behaviour; we destroy it by contracting other relationships, by behaving differently.1 For a European audience, one of the most famous images fixing the memory of the Spanish Civil War is of the street fighting- across-the-barricades which occurred in Barcelona between 3 and 7 May 1937. Those days of social protest and rebellion have been represented in many accounts, of which the single best known is still George Orwell’s contemporary diary account, Homage to Catalonia, recently given cinematic form in Ken Loach’s Land and Freedom. It is paradoxical, then, that the May events remain among the least understood in the history of the civil war. The analysis which follows is an attempt to unravel their complexity. On the afternoon of Monday 3 May 1937 a detachment of police attempted to seize control of Barcelona’s central telephone exchange (Telefónica) in order to remove the anarchist militia forces present therein. News of the attempted seizure spread rapidly through the popular neighbourhoods of the old town centre and port. By evening the city was on a war footing, although no organization — inside or outside government — had issued any such command. The next day barricades went up in central Barcelona; there was a generalized work stoppage and armed resistance to the Catalan government’s attempt to occupy the telephone exchange. -

1 Nota De Entrada Capítulo 1 Salvat Papasseit: Humo De Fábrica. Alaiz
NOTAS Nota de entrada La Star de 1914 manufacturada en Eibar. Capítulo 1 Salvat Papasseit: Humo de fábrica. Alaiz/Ascaso, Zambrano: “Acerca de los orígenes de la CNT en Badalona”. Kirchner: La influencia de la guerra en las industrias cata- lanas, p.25. Ben Ami: La dictadura, p. 14. Pestaña: Terrorismo en Barcelona, p. 100. Sanz: Pistolerismo, p. 106. Manent: Records d’un sindicalista llibertari català. Madrid: Ocho meses, pp. 9 y 10. Amichatis: “La ciudad de la juerga” y “Tercerolas, champa- ña, pantorrillas”. Fernando Pintado: “Perico en las Ramblas”, “El Gran Bohemio”. Solidaridad Obrera, 7 de mayo, 1918. Piera, p. 163. Huertas, p. 152, García Oliver: El Eco de los pasos. Capítulo 2 Manel Aisa: Efervescencia. Solidaridad Obrera, 16 de julio, 4 de diciembre, 1917, 21 de abril, 1918. Sastre y Sama, pp. 115, 117 y 126. Calderón y Romero: Memorias de un terrorista. Pestaña: Terrorismo, p. 100. Pestaña: Lo que aprendí, pp. 60, 120-121 y 173-175. Catalunya social, 1 de noviembre, 1924. León Ignacio, p. 13, sitúa el naci- miento del pistolerismo barcelonés en el ataque a Tapia. En Barcelona había antecedentes de atentados individuales en los últimos años; en 1912 hubo atentados en torno a los conflictos de los obreros del agua; y en 1914 el inspector Francisco Martorell montó una banda de confidentes que atentaron con- tra sindicalistas. En 1916 se producirían tres o cuatro atentados, pero parecían estar ligados directamente a los conflictos, actos inconexos, espontáneos, al calor de los enfrentamientos que produjeron el asesinato de dos encargados, de un director de fábrica apuñalado y otro encargado resultó herido. -

Anarchism and the City
on the streets and liberate the bourgeoisie from the threat of the unions.119 The support offered by the Lliga to Primo de Rivera high- lighted the contradictions of the bourgeois catalaniste project, compressed as it was between a militant working class and a Anarchism and the City central state that, while distant and backward, nevertheless re- Revolution and Counter-revolution in Barcelona, mained the ultimate guarantor of order. It also reveals how 1898–1937 the ‘social question’ always came well ahead of the ‘national question’ in the priorities of the Lliga. Yet the loyalty of Barcelona’s industrialists towards the Chris Ealham Madrid-based state was always conditional and, during the Primo de Rivera dictatorship, as occurred during the Restora- tion, leading groups within the Barcelona bourgeoisie moved from a position of support to a stance of controlled opposition towards their erstwhile knight protector. This estrangement can in part be attributed to the gulf between the catalaniste sentiments of a fraction of the bourgeoisie and Primo de Rivera’s centralising tendencies, as well as the failure of the dictator’s monetary policies to guarantee economic growth. Yet what is often ignored is the extent to which the bourgeois ‘men of order’ reacted against what they perceived as the failure of the dictatorship to satisfy their everyday security requirements.120 For all the efforts of both the bourgeoisie and the authorities to assert their control over the cityscape in the 1920s (witness the drive to dominate space symbolically via the architectural monumentalism of the dictatorship), the urban elite repudiated a regime that, it believed, had failed to preserve public order within the city.