Docstec 1919.Pdf
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Mexican-American Press and the Spanish Civil War”
Abraham Lincoln Brigades Archives (ALBA) Submission for George Watt Prize, Graduate Essay Contest, 2020. Name: Carlos Nava, Southern Methodist University, Graduate Studies. Chapter title: Chapter 3. “The Mexican-American Press and The Spanish Civil War” Word Count: 8,052 Thesis title: “Internationalism In The Barrios: Hispanic-Americans and The Spanish Civil War, 1936-1939.” Thesis abstract: The ripples of the Spanish Civil War (1936-1939) had a far-reaching effect that touched Spanish speaking people outside of Spain. In the United States, Hispanic communities –which encompassed Puerto Ricans, Cubans, Mexicans, Spaniards, and others— were directly involved in anti-isolationist activities during the Spanish Civil War. Hispanics mobilized efforts to aid the Spanish Loyalists, they held demonstrations against the German and Italian intervention, they lobbied the United States government to lift the arms embargo on Spain, and some traveled to Spain to fight in the International Brigades. This thesis examines how the Spanish Civil War affected the diverse Hispanic communities of Tampa, New York, Los Angeles, and San Francisco. Against the backdrop of the war, this paper deals with issues regarding ethnicity, class, gender, and identity. It discusses racism towards Hispanics during the early days of labor activism. It examines ways in which labor unions used the conflict in Spain to rally support from their members to raise funds for relief aid. It looks at how Hispanics fought against American isolationism in the face of the growing threat of fascism abroad. CHAPTER 3. THE MEXICAN-AMERICAN PRESS AND THE SPANISH CIVIL WAR During the Spanish Civil War, the Mexican-American press in the Southwest stood apart from their Spanish language counterparts on the East Coast. -

The Mexican Political Fracture and the 1954 Coup in Guatemala (The Beginnings of the Cold War in Latin America)
Culture & History Digital Journal 4(1) June 2015, e006 eISSN 2253-797X doi: http://dx.doi.org/10.3989/chdj.2015.006 The Mexican political fracture and the 1954 coup in Guatemala (The beginnings of the cold war in Latin America) Soledad Loaeza El Colegio de México [email protected] Submitted: 2 September 2014. Accepted: 16 February 2015 ABSTRACT: This article challenges two general assumptions that have guided the study of Mexican foreign policy in the last four decades. First, that from this policy emerges national consensus; and, secondly that between Mexico and the US there is a “special relation” thanks to which Mexico has been able to develop an autonomous foreign policy. The two assumptions are discussed in light of the impact on Mexican domestic politics of the 1954 US- sponsored military coup against the government of government of Guatemala. In Mexico, the US intervention re- opened a political fracture that had first appeared in the 1930’s, as a result of President Cárdenas’radical policies that divided Mexican society. These divisions were barely dissimulated by the nationalist doctrine adopted by the gov- ernment. The Guatemalan Crisis brought some of them into the open. The Mexican President, Adolfo Ruiz Cortines’ priority was the preservation of political stability. He feared the US government might feel the need to intervene in Mexico to prevent a serious disruption of the status quo. Thus, Ruiz Cortines found himself in a delicate position in which he had to solve the conflicts derived from a divided elite and a fractured society, all this under the pressure of US’ expectations regarding a secure southern border. -

Memorias De Don Adolfo De La Huerta Según Su Propio Dictado
MEMORIAS DE DON ADOLFO DE LA HUERTA SEGÚN SU PROPIO DICTADO TRANSCRIPCIÓN Y COMENTARIOS DEL L IC. ROBERTO GUZMÁN ESPARZA MEMORIAS DE DON ADOLFO DE LA HUERTA SEGÚN SU PROPIO DICTADO TRANSCRIPCIÓN Y COMENTARIOS DEL L IC. ROBERTO GUZMÁN ESPARZA Senado de la República Primera edición, Ediciones GUZMÁN, México, 1957 Reimpresión, Senado de la República, 2003 ISBN: 970-727-022-5 Impreso y hecho en México Printed and made in México ÍNDICE PRÓLOGO .................................................................................................. 9 PRIMERA P ARTE ...................................................................................... 13 ACTIVIDADES PREVIAS DE LA REVOLUCIÓN DE 1910 ................. 15 PLUTARCO ELÍAS CALLES, MAESTRO AUXILIAR ............................. 22 L A REVOLUCIÓN MADERISTA........................................................ 27 DE LA HUERTA Y OBREGÓN SE ENCUENTRAN POR PRIMERA VEZ .................................................................................................. 30 POLÍTICA LOCAL EN SONORA DE LA HUERTA DIPUTADO ........... 33 CALLES PIDIÓ EL COMISARIADO DE AGUA PRIETA ..................... 37 OBREGÓN GANA LA PRESIDENCIA DE HUATABAMPO ................... 41 E L PRIMER CHOQUE ENTRE DE LA HUERTA Y OBREGÓN ........... 45 E L OROZQUISMO - MAYTORENA - OBREGÓN - CALLES ............ 47 L A BATALLA DE LA DURA ............................................................ 52 L A BATALLA DE SAN JOAQUÍN...................................................... 58 E MILIO CAMPA, PRISIONERO DE LOS EE. UU. .......................... -

Efemérides Jurídico-Históricas Del 6 Al 12 De Julio
. Efem érides Jurídico-Históricas Del 6 al 12 de Julio EFEMÉRIDES JURÍDICO-HISTÓRICAS DEL 6 AL 12 DE JULIO Julio 6 1) 1529. El emperador Carlos I de España y V de Alemania expide a favor de Hernán Cortés, el título de capitán general de la Nueva España “por los muchos y grandes señalados servicios a los Reyes Católicos”. 2) 1812. Nace en el Puerto de Veracruz Miguel Lerdo de Tejada Corral, político liberal y promotor de las Leyes de Reforma. En su desempeño como secretario de Hacienda del presidente Comonfort, redacta la Ley Lerdo, la cual prohíbe la posesión de bienes raíces al clero. Cuando el Congreso decreta que el licenciado Benito Juárez ha sido electo Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lerdo de Tejada es nombrado tercer Magistrado Propietario. 3) 1818. Nace en San Miguel el Grande, Guanajuato, hoy San Miguel de Allende, Ignacio Ramírez Calzada, El Nigromante. Participó en la elaboración de las Leyes de Reforma, fue Magistrado de la Suprema Corte de Justicia y diputado al Congreso Constituyente de 1856-1857. Dentro de esta actividad participó en la redacción final de un gran número de artículos del nuevo texto constitucional, de entre los que destacan los relativos a los derechos humanos y a la organización de los tribunales. 4) 1824. De conformidad con el artículo 5° de la Constitución Federal de 1824, el Congreso Nacional decreta que la Provincia de Chihuahua se constituya en Estado de la Federación, tras lo cual se instala el Primer Congreso Constituyente Local. 5) 1832. Nace Maximiliano de Habsburgo en el palacio de Schonbrunn, Viena. -

Max Planck Studies in Global Legal History of the Iberian Worlds
The School of Salamanca: A Case of Global Knowledge Production Max Planck Studies in Global Legal History of the Iberian Worlds Editor Thomas Duve The book volumes in the Max Planck Studies in Global Legal History of the Iberian Worlds publish research on legal history of areas which have been in contact with the Iberian empires during the early Modern and Modern period, in Europe, the Americas, Asia and Africa. Its focus is global in the sense that it is not limited to the imperial spaces as such but rather looks at the globalization of normativities within the space related to these imperial formations. It is global also in another sense: The volumes in the series pay special attention to the coexistence of a variety of normativities and their cultural translations in different places and moments, decentring classical research perspectives and opening up for different modes of normativity. The monographs, edited volumes and text editions in the series are peer reviewed, and published in print and online. Brill’s Open Access books are discoverable through doab and distributed free of charge in Brill’s E- Book Collections, and through oapen and jstor. volume 2 The titles published in this series are listed at brill.com/ mpiw The School of Salamanca: A Case of Global Knowledge Production Edited by Thomas Duve, José Luis Egío, and Christiane Birr LEIDEN | BOSTON This is an open access title distributed under the terms of the CC BY-NC 4.0 license, which permits any non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. -

The Cardenas Doctrine and Twentieth-Century Mexican Foreign Policy
Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Historical Dissertations and Theses Graduate School 1974 The aC rdenas Doctrine and Twentieth-Century Mexican Foreign Policy. Jerry Edwin Tyler Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_disstheses Recommended Citation Tyler, Jerry Edwin, "The aC rdenas Doctrine and Twentieth-Century Mexican Foreign Policy." (1974). LSU Historical Dissertations and Theses. 2768. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_disstheses/2768 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Historical Dissertations and Theses by an authorized administrator of LSU Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. t INFORMATION TO USERS This material was produced from a microfilm copy of the original document. While the most advanced technological means to photograph and reproduce this document have been used, the quality is heavily dependent upon the quality of the original submitted. The following explanation of techniques is provided to help you understand markings or patterns which may appear on this reproduction. 1.The sign or "target" for pages apparently lacking from the document photographed is "Missing Page(s)". If it was possible to obtain the missing page(s) or section, they are spliced into the film along with adjacent pages. This may have necessitated cutting thru an image and duplicating adjacent pages to insure you complete continuity. 2. When an image on the film is obliterated with a large round black mark, it is an indication that the photographer suspected that the copy may have moved during exposure and thus cause a blurred image. -

Lazaro Cardenas and the Spanish Republicans
INFORMATION TO USERS This reproduction was made from a copy of a document sent to us for microfilming. While the most advanced technology has been used to photograph and reproduce til is document, the quality of the reproduction is heavily dependent upon the quality of the material submitted. The following explanation of techniques is provided to help clarify markings or notations which may appear on this reproduction. 1.The sign or “target” for pages apparently lacking from the document photographed is “Missing Page(s)”. If it was possible to obtain the missing page(s) or section, they are spliced into the film along with adjacent pages. This may have necessitated cutting througli an image and duplicating adjacent pages to assure complete continuity. 2. When an image on the film is obliterated with a round black mark, it is an indication of either blurred copy because of movement during exposure, duplicate copy, or copyriglited materials that should not have been filmed. For blurred pages, a good image of the page can be found in the adjacent frame. If copyrighted materials were deleted, a target note will appear listing the pages in the adjacent frame. 3. When a map, drawing or chart, etc., is part of the material being photographed, a definite method of “sectioning” the material has been followed. It is customary to begin filming at the upper left hand comer of a large sheet and to continue from left to right in equal sections with small overlaps. If necessary, sectioning is continued again—beginning below the first row and continuing on until complete. -

MOR000069037 Gobierno Negocios Y Ley Seca.Pdf
Índice Introducción............................................................................................................................2 CAPÍTULO I. EL DISTRITO NORTE DE LA BAJA CALIFORNIA EN EL PERIODO 1900-1920....................20 1. La coyuntura fronteriza...................................................................................................21 2. El ascenso político del coronel Esteban Cantú...............................................................31 3. El gobierno de Esteban Cantú , las empresas y los negocios “alegres” en el Distrito Norte de la Baja California.............................................................................................36 4. Las relaciones de Cantú con los empresarios y sus negocios particulares......................49 CAPÍTULO II LA MORAL REVOLUCIONARIA DEL GRUPO SONORENSE CONTRA LA HERENCIA VERGONZOSA DEL GOBIERNO DE ESTEBAN CANTÚ.....................................................67 1.La incierta campaña moralizadora en contra de los casinos.............................................74 2. Un costal lleno de vergüenzas.........................................................................................105 CAPÍTULO III. LOS NEGOCIOS DE ABELARDO L. RODRÍGUEZ EN LA DÉCADA DE 1920. LAS FUENTES PARA LA FORMACIÓN DE SU CAPITAL.......................................................119 1. Origen, vocación y destino. En busca de oportunidades...............................................121 2. Los negocios de Rodríguez en la década de los veinte.................................................136 -

For and Against Sex Education in Mexico in the 1930S. Discourses About Gender and Sexuality
For and Against Sex Education in Mexico in the 1930s. Discourses about Gender and Sexuality by Ana Isabel Enríquez Vargas Submitted to the Department of Gender Studies, Central European University In partial fulfilment of the requirements for the Erasmus Mundus Master’s Degree in Women’s and Gender Studies Main supervisor: Francisca de Haan (Central European University) Second supervisor: Teresa Ortiz Gómez (University of Granada) Budapest, Hungary 2016 CEU eTD Collection CEU eTD Collection For and Against Sex Education in Mexico in the 1930s. Discourses about Gender and Sexuality by Ana Isabel Enríquez Vargas Submitted to the Department of Gender Studies, Central European University In partial fulfilment of the requirements for the Erasmus Mundus Master’s Degree in Women’s and Gender Studies Main supervisor: Francisca de Haan (Central European University) Second supervisor: Teresa Ortiz Gómez (University of Granada) Budapest, Hungary, 2016 Approved by: _______________________ CEU eTD Collection CEU eTD Collection To my grandmother Rita, who I barely met but who taught my mother to be courageous, to my mother who passed that knowledge to me, and to my friend Zarina, who supported me in the last months of thesis writing. CEU eTD Collection i CEU eTD Collection ii When I began menstruating, the summer before I started ninth grade, my mother gave me a speech, telling me that I was to let no boy touch me, and then she asked if I knew how a woman get pregnant. I told her what I had been taught in science, about the sperm fertilizing the egg, and then she asked if I knew how, exactly, that happened. -

Plutarco Elías Calles
BIOGRAFIAS PAPA NINOS Lltl= len gfw^c "N \\ \\>\ \>>\ \ las 1 f Th\ \Nor r\A\ \ \i' 9 \ F1208 (3355 IYUTU N. 00\ NI yr. DE X I NA BIOGRAFIAS PARA NIISIOS wrl I INSTITt'TO NAcIONA!. DE £flUDlOS IusTóncos DE IA REVOIUC.ION MLXICA.NA LI .3:. DC 4, -p 14 3!6C do Ei lnIicuIo Nacional de Esludios Hisiorices la RcoIu. cthn Mcicana cs on ôrgano dc La Sccrdaria dc (Jobcrna ciOn cncagado dc concnIrar documcnlo,, $ancaz publi- car crahajos hiioricos v di(undir amphaincoic ci conoci niicnco del proccso hislOrico dc a Rc'oiucton %Icican3. 1:1 lTlIiIuW, adcmás, ha c,do rcponsablc CO SU t& IDENfta LWCC{0 nico it desarrolbr acco y acli' Jade conmcrnorati'os dc a lndcçcndcncia NaionaI ' dc a Rc'ouciOn S1cicana on 1960 y on 1985. Per tAo. cc ha ocupado dc publicar pro mo'cr ri conoci mien codccsa gcMac )iiIOika y de ampliir pane dcmi, pubiicacione al sjio XIX adcmS del XX. t)c [a% co!eccioncs gut ci Institute puhbca I Bbliocca del INEIIRSI. (oicciOn dc Obras Fundamcntales dc a Iridcpendencia la Rctoluciôn. Obrac (o,rnt,noraI,a. tuadernos HR!óricos) Iicnc on lugair cspccial la colcccion denominjda litograaa Para NiAos conustenic cii hic'o '.cn,h!an,ai dc héroc nacionaks nrnicano iut gut han constuido nue'Ira naciOn. I diruion dc a ida obra tic los hombrcs rnujcrc gut ban htcho No pals no cunipirb u misloit on g ruli'a M no Ilega a qUtflCs son ci future dc %Inko. bit es su p;opOito y cSIC ci inicro del Instiiuto wa apoy.v ci comprornisoprcsidcr.cial tic 'haccr honor a lo memcanosdc ncr y scm digno ante 0% rntxjca no, dc maftana". -

Número 88 Febrero 1995 Impreso Y Hecho En México
INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACiÓN PÚBLICA, A.C. REVISTA DE ADMINISTRACiÓN PÚBLICA José Chanes Nieto Director ISSN 0482-5209 Certificado de Licitud de Título 2654 Certificado de Licitud de Contenido 1697 Publicación Periódica Registro número 102 1009 Caracterfsticas 21024 1801 Edición Comité Editorial © Revista de Administración Pública Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. Km. 14.5 Carretera Libre México-Toluca Col. Palo Alto Delegación Cuajimalpa, 05110 México, D.E Tels. 5706945 Y 570 71 40 Número 88 febrero 1995 Impreso y hecho en México Los articulos que aparecen en esta obra son responsabilidad de los autores y no expresan necesariamente el punto de vista del Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. México, 1995 Se autoriza la reproducción total o parcial de esta obra, siempre y cuando no sea con fines de lucro. INSTITUTO NACIONAL DE ADMINISTRACiÓN PÚBLICA, A.C. Sección Mexicana del Instituto Internacional de Ciencias Administrativas CONSEJO DIRECTIVO Adolfo lugo Verduzco COORDINADORES Presidente Centro de Estudios de Administración Estatal y Municipal José Natividad González Parás Roberto Ávalos Aguilar Vicepresidente Desarrollo y Formación Permanente Luis F. Aguilar Vlctor Hugo Alarcón limón Carlos F. Almada lópez Sergio Garcla Ramírez Arturo Núñez Jiménez Consultoría y Alta Dirección Mariano Palacios Alcocer J. Alejandro Jaidar Cerecedo Gustavo Petricioli Iturbide Fernando Solana Morales Jorge Tamayo lópez Portillo Investigación y Documentación María Elena Vázquez Nava Adriana Hernández Puente Consejeros Relaciones Internacionales lucila leal de Araujo Antonio Sánchez Gochicoa Tesorero Nestor Fernández Vertti Administración, Finanzas y Difusión Secretario Ejecutivo Vicente Hernández Verduzco COMITÉ EDITORIAL Roberto Ávalos; María Teresa Brindis; José Chanes Nieto; Néstor Fernández Vertti; Adriana Hernández Puente; Carmelina B. -
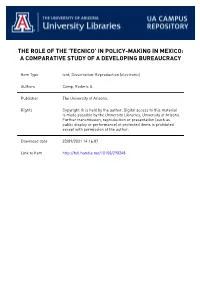
• University Microfilms, a XEROX Company, Ann Arbor, Michigan [ I !
THE ROLE OF THE 'TECNICO' IN POLICY-MAKING IN MEXICO: A COMPARATIVE STUDY OF A DEVELOPING BUREAUCRACY Item Type text; Dissertation-Reproduction (electronic) Authors Camp, Roderic A. Publisher The University of Arizona. Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material is made possible by the University Libraries, University of Arizona. Further transmission, reproduction or presentation (such as public display or performance) of protected items is prohibited except with permission of the author. Download date 23/09/2021 14:16:07 Link to Item http://hdl.handle.net/10150/290248 70-23,664 CAMP, Roderic Ai, 1945^ THE ROLE OF THE TECNICO IN POLICY MAKING IN MEXICO} A COMPARATIVE STUDY OF A DEVELOPING BUREAUCRACY. University of Arizona, Ph.D., 1970 Political Science, general i • University Microfilms, A XEROX Company, Ann Arbor, Michigan [ i ! THIS DISSERTATION HAS BEEN MICROFILMED EXACTLY AS RECEIVED THE ROLE OF THE TECNICO IN POLICY MKING IN MEXICO: A COMPARATIVE STUDY OF A DEVELOPING BUREAUCRACY by Roderic Ai Camp A Dissertation Submitted to the Faculty of the DEPARTMENT OF GOVERNMENT In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY In the Graduate College THE UNIVERSITY OF ARIZONA 1970 THE UNIVERSITY OF ARIZONA GRADUATE COLLEGE I hereby recommend that this dissertation prepared under my direction by Roderic Ai Gamp entitled The Role of the Tecnico in Policy Making in Mexico: A Comparative Study of a Developing Bureaucracy be accepted as fulfilling the dissertation requirement of the degree of Doctor of Philosophy /o 7 J Dissertation Director Date ' After inspection of the final copy of the dissertation, the following members of the Final Examination Committee concur in its approval and recommend its acceptance:" cxh—o THxy '*/ #*> j- /%V ^ /9 70 $4 Ci^ t\i ti 7tt This approval and acceptance is contingent on the candidate's adequate performance and defense of this dissertation at the final oral examination.