Femicidio En Centroamérica 2000
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
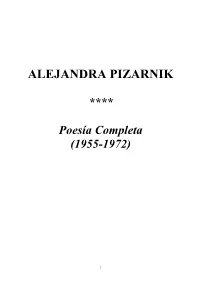
Poesía Completa (1955-1972)
ALEJANDRA PIZARNIK **** Poesía Completa (1955-1972) 1 LA TIERRA MÁS AJENA (1955) ¡Ah! El infinito egoísmo de la adolescencia, el optimismo estudioso: ¡cuán lleno de flores estaba el mundo ese verano! Los aires y las formas muriendo... A. Rimbaud 2 DÍAS CONTRA EL ENSUEÑO No querer blancos rodando en planta movible. No querer voces robando semillosas arqueada aéreas. No querer vivir mil oxígenos nimias cruzadas al cielo. No querer trasladar mi curva sin encerar la hoja actual. No querer vencer al imán la alpargata se deshilacha. No querer tocar abstractos llegar a mi último pelo marrón. No querer vencer colas blandas los árboles sitúan las hojas. No querer traer sin caos portátiles vocablos. 3 HUMO marcos rozados en callado hueso agitan un cocktail humeante miles de calorías desaparecen ante la repicante austeridad de los humos vistos de atrás dos manos de trébol roto casi enredan los dientes separados y castigan las oscuras encías bajo ruidos recibidos al segundo los pelos ríen moviendo las huellas de varios marcianos cognac boudeaux-amarillento rasca retretes sanguíneos tres voces fonean tres besos para mí para ti para mí pescar la calandria eufórica en chapas latosas ascendente faena! 4 REMINISCENCIAS y el tiempo estranguló mi estrella cuatro números giran insidiosos ennegreciendo las confituras y el tiempo estranguló mi estrella caminaba trillada sobre pozo oscuro los brillos lloraban a mis verdores y yo miraba y yo miraba y el tiempo estranguló mi estrella recordar tres rugidos de tiernas montañas y radios oscuras dos copas amarillas -

Por Manuel R. Montes
ZEBRA Por Manuel R. Montes PERSONAJES ALMA Y RAQUEL, HERMANAS ACTO ÚNICO Cuarto de reducidas proporciones. A la derecha del escenario, de pie y reclinada sobre un viejo restirador de madera, de perfil al público, Raquel se concentra en la colocación del techo a una maqueta. Frente a ella, un sofá cama cubierto de libros y planos enrollados. Una regla T, escuadras, una mochila, un reloj de manecillas y un calendario cuelgan de la pared izquierda junto con fotografías panorámicas y mapas topográficos. Al fondo, una estufa eléctrica sobre una lavadora, ambas inservibles. Tocan a la puerta, que se ubica del lado del sofá cama; Raquel cruza el cuarto, frotándose las manos, dubitativa, y se detiene recargándose en la hoja, con la mano puesta en el pasador del cerrojo. ALMA: ¡Hermana!, ¡Raquel!, ¡hermanita! (toca con más fuerza) ¿Estas ahí, Raquel? (más fuerte aún; canturrea) ¡Despierta, mi bien, despierta! RAQUEL (abriendo con lentitud; Alma la empuja desde fuera y se abre paso): ¿Alma?, ¿hace cuánto que…? ¡Alma, eres tú! Pero qué cambiada estás. Cierra, cierra la puerta. Adelante, pasa, es que yo… No, no sé qué decir, hace ya mucho. ALMA: ¡Quela! (la abraza sin ser correspondida y cierra tras de sí la puerta) ¿Pero por qué me recibes con tanta frialdad? (la sacude) ¿Qué, no me has extrañado? Tú qué pálida, muy mal te ves. Tampoco has adelgazado, ¿eh? ¿Sigues tan enfermiza, tan…? RAQUEL: Sí, yo… No es que no te haya extrañado. Es que ahora estoy muy ocupada. ALMA: ¿Ocupada, y puedo saber en qué? RAQUEL: Presento un proyecto mañana. -

Pistas Karaoke - Noviembre 2019 - FIESTATECH
Listado de Pistas Karaoke - Noviembre 2019 - FIESTATECH 1 aionio El alquiler es por día. Lo dejamos instalado y lo retiramos al día siguiente. Cubre fiestas hasta 50 personas. fiestatech.com.ar Listado de Pistas Karaoke - Noviembre 2019 - FIESTATECH 2 80s Aretha Franklin - Chain Of Fools 90s Fito Paez - Giros 80s Ariel Rot - Debajo del puente 90s George Michael - Careless Whisper 80s Charly Garcia - Demoliendo hoteles 90s Guns N' Roses - Patience 80s Charly Garcia - No me dejan salir 90s Guns N' Roses - Sweet Child O'Mine 80s Charly Garcia - No voy en tren 90s Led zeppelin - stairway to heaven 80s Charly Garc¡a - No Me Dejan Salir 90s Leonardo Favio - Din Dong Din Dong 80s Charly Garc¡a - Nos siguen pegando abajo 90s Los Autenticos Decandentes - El murguero.m 80s Eagles - Hotel California 90s Los Calzones Rotos - No te calles 80s Fabiana Cantilo - Detectives 90s Los enanitos verdes - Por el resto 80s Irene Cara-Flashdance...What A Feeling 90s Los Ladrones Sueltos - No Le Dijo Nada 80s Los Abuelos de la Nada - Mil horas 90s Los Rodr¡guez - Sin documentos 80s Los abuelos de la nada - Mil horas 90s Los Violadores - 1,2 Ultraviolentos 80s Los Naufragos - Wadu Wadu 90s Marco Antonio Solis - Tu Carcel 80s Los Pericos - El ritual de la banana 90s Marta S nchez - Desesperada 80s Magneto - Vuela Vuela 90s Matador - Los Fabulosos Cadillacs 80s Miguel Mateos - Cuando seas grande 90s Metallica - Nothing Else Matters 80s Miguel Mateos - Llamame si me necesitas 90s Queen - Bohemian Rhapsody 80s pepe aguila - el autob£s 90s Queen - Don't Stop me -

Siri Hustvedt La Mujer Temblorosa O La Histor.Pdf
Sinopsis En 2006, mientras hablaba en público en un homenaje dedicado a su padre, Siri Hustvedt comenzó a temblar descontroladamente de la cabeza a los pies. «Mis brazos se agitaban de forma desmedida. Mis rodillas chocaban una contra otra. Temblaba como si fuera presa de un ataque epiléptico. Lo increíble era que no me afectaba la voz en absoluto. Hablaba como si siguiera impertérrita», escribió. Era como si de repente se hubiera convertido en dos personas y no fuera capaz de reconocerse en esa parte de ella que parecía enferma. Cautivada por aquel episodio, decidió ir a la búsqueda de la mujer temblorosa. En estas memorias, Siri Hustvedt trata de encontrar un diagnóstico que resuelva aquella misteriosa transformación. Ahondando en la historia de la medicina y en su propia biografía, y profundizando en disciplinas como la neurología, la psiquiatría y el psicoanálisis, firma un libro único en el que, en la tradición de autores como Oliver Sacks, la ciencia y la literatura caminan de la mano con el objetivo de iluminar aquello que no conocemos de nosotros mismos. LA MUJER TEMBLOROSA o la historia de mis nervios Siri Hustvedt Traducción del inglés por Cecilia Ceriani En la Mente sentí una HendiduraÐ Como si el Cerebro se me hubiera partidoÐ Traté de unirlo ÐComisura a ComisuraÐ Pero no lo he conseguido. EMILY DICKINSON Cuando murió mi padre yo me encontraba en mi casa de Brooklyn, pero apenas unos días antes había estado con él, sentada junto a su cama en la residencia de ancianos de Northfield, en Minnesota. Estaba físicamente débil aunque mentalmente lúcido y estuvimos hablando e incluso riéndonos, si bien no recuerdo el contenido de nuestra última conversación. -

Walter Trujillo Moreno Antología De Walter Trujillo Moreno
El poeta siglo XXI Walter Trujillo Moreno Antología de Walter Trujillo Moreno Dedicatoria A todos mis hermanos y hermanas que viven en la tierra, moran en el cielo y gozan del Agua eterna Página 2/476 Antología de Walter Trujillo Moreno Agradecimiento A mis musas inspiradores, a los rostros que se han cruzado por mi vida y han dejado huellas no descriptibles con palabras sencillas sino con verso, música, formas y palabras Página 3/476 Antología de Walter Trujillo Moreno Sobre el autor Artista de la poesía, fotografía y diseño. Poeta del \\\"Beautiful Disaster\\\", reside actualmente en Berlín. Sus escritos y fotos se encuentran a lo largo y ancho de la aldea virtual. Página 4/476 Antología de Walter Trujillo Moreno índice El CIELO SE ROMPE DELANTE DE MIS OJOS Colombia En Pie De Lucha MADRE TIERRA MESTIZO / MESTIZA EL AMOR ABYA YALA MUJER SIGLO XXI EL POETA BAILA CON LAS PALABRAS PRINCESA AMOR, PRINCIPE AMISTAD TANTO PASADO PARA EL FUTURO II / SO VIELE VERGANGENHEIT FÜR DIE ZUKUNFT II TANTO PASADO PARA EL FUTURO I / SO VIELE VERGANGENHEIT FÜR DIE ZUKUNFT I SONETO - EL MALLKU LUCHA NAVIDAD / DICIEMBRE EN 4 VERSOS UN GRITO DE DOLOR DE LA NATURALEZA CON DELICADEZA Y TERNURA LOS NIÑOS SIN SUEÑOS FUTUROS?. TUVE UN SUEÑO, I HAD A DREAM, ICH HATTE EINEN TRÄUM ORLANDO GUTIÉRREZ MILITANDO BAJO LA TIERRA KRYYGI COMO UNA PLUMA EN EL VIENTO EL DIÁLOGO DE LA WIPHALA CON LA MARIPOSA DEL CIELO MIS SERES REALES AMOR DE PADRE - Liebe des Vaters - ODA DE AMOR A LA WIPHALA - DECLARACIÓN DE AMOR A LA WIPHALA Página 5/476 Antología de Walter Trujillo Moreno TE ESPERO ESTA NOCHE EN MIS SUEÑOS. -

Spanish Language Literary Magazine
20 17 Spanish Language Literary Magazine University of Arkansas - Fort Smith 1 IGLESIA DE SANTA MARÍA TONANTZINTLA, SAN ANDRÉS CHOLULA, PUEBLA, MÉXICO Jesús Sedeño Gutiérrez 2 Azahares is the University of Arkansas-Fort Smith’s award-winning Spanish language creative literary magazine. The primary purpose of this magazine is to provide students and community members with an arena for creative expression in the Spanish language, as well as a literary space for writing that presents the themes of the Latino experience. The azahar, or orange blossom, is a flower of special meaning. Representative of new life and purity, azahares form part of the iconic tradition of the Spanish-speaking world, embodying a freshness of spirit and perspective captured with this publication. Although Azahares predominantly highlights student work, submissions are open to all members of the community. MANAGING EDITOR Dr. Mary A. Sobhani EDITORIAL BOARD Gray Langston Madeline Martínez Lynda McClellan Dr. Rosario Nolasco-Schultheiss Dr. Ana María Romo Blas Dr. Francesco Tarelli DESIGN SPECIALIST Danielle Kling Special thanks to: Dr. Paul B. Beran, chancellor; Dr. Georgia M. Hale, provost and vice chancellor for academic affairs; Dr. Paul Hankins, Dean of the College of Communication, Languages, Arts & Social Sciences; and Dr. Paulette Meikle, Associate Dean of the College of Communication, Languages, Arts & Social Sciences. The views and opinions expressed herein do not necessarily represent those of the University of Arkansas – Fort Smith or the Azahares Editorial Board. 1 The World Languages Department at the University of Arkansas – Fort Smith offers a Bachelor of Science in Spanish with teacher licensure as well as a Bachelor of Arts in Spanish. -

PURO CUENTO Chicago Hall, Departamento De Estudios Hispánicos Vassar College 124 Raymond Avenue Poughkeepsie, NY 12604
Revista estudiantil de literatura y arte Departamente de Estudios Hispánicos Vassar College Volumen 1 : 2010-2011 El Departamento de Estudios Hispánicos de Vassar College auspicia esta revista estudiantil de literatura y arte. La revista se publica una vez al año, en la primavera, e incluye poesía, traducciones, arte, cuento, ensayo, y reseña. Las contribuciones se deben enviar en forma electrónica a [email protected]. Director Mihai Grünfeld Asistente del Director Andrew Lindsay Equipo Editorial: Michael Aronna, Danny Barreto, Andy Bush, Mario Cesareo, Lisa Paravisini-Gebert, Nicolas Vivalda, Eva Woods Peiró Un borrador de los trabajos que aparecen en la revista se encuentra en formato electrónico en: http://blogs.vassar.edu/purocuento. Una copia pdf. de cada número de nuestra revista se puede bajar desde la página del Departamento de Estudios Hispánicos: http://hispanicstudies.vassar.edu. Imagen tapa: Joaquín Torres García, Arte constructivo a cinco tonos. PURO CUENTO Chicago Hall, Departamento de Estudios Hispánicos Vassar College 124 Raymond Avenue Poughkeepsie, NY 12604 Copyright © 2011 Puro Cuento ~ Departamento de Estudios Hispánicos ~ Vassar College PURO CUENTO VOLUMEN 1 : 2010-2011 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS HISPÁNICOS VASSAR COLLEGE PURO CUENTO VASSAR COLLEGE ~~~ VOLUMEN 1 ÍNDICE Poesía Chris Wilson 5 El jardín de tu corazón Julia Nissen 6 Con el color de la tarde Natalie Limon, Kristen Palasick, 7 Oda a la pizarra & Michelle Hoon-Starr Ruthie Bolotin 8 Lo que nos dice Charmaine Branch 9 Ni cosas ni memorias Mary Huber -

Trabajo, Cuidados, Tiempo Libre Y Relaciones De Género En La Sociedad Española” (Tracuvi)
Trabajo de campo del Proyecto de Investigación “TRABAJO, CUIDADOS, TIEMPO LIBRE Y RELACIONES DE GÉNERO EN LA SOCIEDAD ESPAÑOLA” (TRACUVI). Plan nacional I+D+i. Referencia: CSO2010-19450. IP: Carlos Prieto GRUPO DE DISCUSIÓN DE VARONES Y MUJERES QUE VIVEN SOLOS Y SIN HIJOS ("SINGLES") Sevilla, 30 de septiembre del 2013. Edad: 30-45 años Sexo: hombres y mujeres Clases medias Moderador (M): Bueno, lo dicho. Esta es una reunión, que llamamos grupo de discusión, es el término que utilizamos, con un grupo de hombres y mujeres de la ciudad de Sevilla para hablar de cómo organizan su vida cotidiana, su día a día y también incluyendo los fines de semana ¿eh? Cualquiera puede empezar ¿Qué sé yo? Arranca tú por ejemplo por decir una cosa y luego vais interviniendo todos tranquilamente cuando queráis. 1: Nos presentamos y… M: Sí, esta mañana, a lo mejor, o ayer, o el miércoles o el jueves... 1: ¿Hace falta decir el nombre y...? M: No, no. No hace falta que lo digáis. Si os sale solo también lo podéis decir, pero si no, no hace falta. Y vais hablando... cómo veis un día vuestro, cómo es un fin de semana y vamos hablando todos ¿Vale? 1: Yo me llamo 1, soy arquitecto, como yo lo llamo últimamente, "arqui-tieso", porque está... la cosa de la construcción se nos ha llevado a todo el mundo. ¿Cómo me organizo? Es curioso porque cuando el otro día L. me invitaba un poco aquí, al principio pensaba que me estaba pidiendo que buscara a alguien. Entonces, de repente "No, no, que pueden ir hombres también. -

LETRAS QUE INSPIRAN a LA ACCIÓN Componentes Para La Interpretación De La Canción En El Teatro Musical Autora: Marcela Cárde
LETRAS QUE INSPIRAN A LA ACCIÓN Componentes para la interpretación de la canción en el Teatro Musical Autora: Marcela Cárdenas Parra Tutora: Luisa Acuña Trabajo de grado presentado Para obtener el título de Maestro en Arte Dramático Facultad de creación y comunicación Programa de Arte Dramático Bogotá D.C. Mayo 2019 1 Resumen A lo largo de mis ocho semestres de carrera me he ido topando en reiteradas ocasiones con la tarea de interpretar una canción de Teatro Musical, sin saber con certeza la manera de llevar acabo esta tarea con destreza y seguridad. Por eso, siendo este mi último semestre aprovecho la oportunidad para ahondar sobre la manera en la que como actriz de Teatro Musical debo interpretar una canción. En este camino me encontré con cuatro componentes fundamentales a tener en cuenta que marcaron la pauta de mi investigación, estos son: la voz, el espectador, el personaje y el autor/director. Ahondando en el rol que tenían cada uno de ellos en la interpretación de la canción, a través de cartas dirigidas a quien concierna leerlas, plasmo en el presente trabajo la manera en que estos cuatro componentes se unen para alimentar una interpretación verosímil y auténtica cuando es interpretada por el actor. Palabras clave Interpretar, Canción, Teatro Musical, Voz y Espectador. Abstract Throughout my eight semesters of career, I have been founded frequently by the task of interpreting a song of Musical Theatre, without the knowledgement of how to develop this task with great skills. That is why, being this my last semester, I take the chance to go further in the question of how interpret a song as a Musical Theatre performer. -

(Des) Cualificación De La Vida Y Resistencias. Palabras Y Narrativas Sobre Lo Tratamental En Una Cárcel De Mujeres
(Des) cualificación de la vida y resistencias. Palabras y narrativas sobre lo tratamental en una cárcel de mujeres. Tesis para optar por el título de Magíster en Psicología Social. Lic. Tamara Tabárez Lancaster Directora de Tesis y Directora Académica: Prof. Agda. Mag. María Ana Folle Chavannes (FP, UR) Financiado por ANII Orientadora Académica: Prof. Agda. Mag. María Ana Folle Chavannes Montevideo, Noviembre 2018 0 Reconocimientos “…La soledad es cosa rara con tanta gente tan sola, si los solos se juntaran la soledad queda sola….” (Copla La Soledad, Susy Shock) La fórmula de los agradecimientos se me hacía extraña, opté por reconocer y reconocer-me en los entramados que trajeron hasta aquí, a este texto que se gestó por fuera de la falacia de la soledad, o en el entre del “acuerparnos” que buscamos construir. Pongo en palabras entonces un reconocimiento a tantas y tantos otrxs. A mi madre, por la insistencia en que la clave está en la invención cotidiana de lo que deseamos, por saber escuchar y proponer libertades, por guerrera. A la negra, Noe Correa, por la militancia, la academia y las ganas compartidas de poner todo patas arriba desde la analítica y la práctica feminista. A Erika por su acompañar amoroso de los primeros tiempos de este proyecto. A Minervas, colectivo feminista, espacio en el que aprendí a reconocerme en otras y a ponerle el cuerpo al tejido de otras formas de cambiar la vida. A las mujeres, niñas y niños con quienes trabajo todos los días y me muestran cada vez cómo se construyen agencia, potencia y resistencia contra las violencias de este mundo. -

Poemas De Amor
Antología de ENLAGA Antología de ENLAGA Dedicatoria PARA TODOS AQUELLOS QUE AÚN CREEN EN EL AMOR, EN LAS BUENAS PERSONAS, EN LA BUENA GENTE. Página 2/205 Antología de ENLAGA Agradecimiento A MIS PADRES, A MIS HIJOS A MI HERMANA A LA PERSONA QUE UN DÍA ME DIÓ TANTO AMOR... Página 3/205 Antología de ENLAGA Sobre el autor Soy Bañusca, de corazón y pensamiento libre, que un día aprendió a escribir letras con rima, unas veces con acierto y otras escritas desde lo más profundo de mi alma, no soy para nada poeta soy más bien JUNTA-LETRAS. Página 4/205 Antología de ENLAGA índice NIÑA ACEITUNERA ViRGEN DE LA ENCINA (patrona de Baños) SE ACABÓ POEMAS DE AMOR ¿ESTÁS ENAMORADO? MUJER OBRERA DESENGAÑO MIS DOS LUCEROS ¿QUE ES EL AMOR ? CUANDO NO ESTÉ AMOR PROHIBIDO LOS ANDALUCES MUJER TENÍAS QUE SER UN GRANITO DE ARENA PARA ESTE DÍA BURGALIMAR CASTILLO MILENARIO SEPTENARIO JARA NUESTRA ESTRELLA ACEITUNEROS DE JAÉN AMOR PRIMERO TUS BESOS MADRE UN CUENTO DE VERDAD Página 5/205 Antología de ENLAGA NO VALE LA PENA SOY ROCIERA AMAR ¿ FUE UN SUEÑO? MI NIÑA BLANCO Y NEGRO SUEÑOS ROTOS BESOS CÓMO AMAR A UNA MUJER ¡AY COMO TE QUIERO SERRANA! VIEJO REFRÁN Aqui no queda nadie NO ESTOY SOLA COMO UNA BARCA A LA DERIVA AMADO AMANTE AMOR OPUESTO MIS SECRETOS PALABRAS LLUEVE DISTANCIA LA CARTA EL CANTARILLO ¿QUE NO DIERA YO? REQUIEBRO LUNA LUNERA Página 6/205 Antología de ENLAGA RECETA SUEÑOS PERDIDOS ANÓNIMO NAVIDAD -----AUSENCIAS----- ¿ POR QUE ? FELIZ NOCHE DE REYES JAÉN SHEILA ME LLAMAN LOCA NI CONTIGO NI SIN TI ¿RECUERDAS? NUESTRO CASTILLO ANDALUCÍA QUE GRANDE -
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, NORTHRIDGE De Pueblo, Católico
CALIFORNIA STATE UNIVERSITY, NORTHRIDGE De Pueblo, Católico y Gay A graduate project submitted in partial fulfillment of the requirements For the degree of Master of Arts in Mass Communication By Eder Díaz Santillan May 2021 The graduate project of Eder Díaz Santillan is approved: _________________________________________ ______________ Professor Richard Chambers Date _________________________________________ ______________ Dr. Eddy Francisco Alvarez Jr. Date _________________________________________ ______________ Dr. José Luis Benavides, Chair Date California State University, Northridge ii Table of Contents Signature Page ii Abstract iv Introduction 1 Literature Review 10 Methodology 34 Findings 43 Conclusion 68 References 77 iii Abstract De Pueblo, Católico y Gay By Eder Díaz Santillan Master of Arts in Mass Communications According to The Gay & Lesbian Alliance Against Defamation, (GLAAD), LGBTQ+ representation in Spanish-language programming “continues to be rare, despite some high- profile stories” (Townsend, Deerwater, 2020-2021, p. 38).1 In 2016 GLAAD released its first ever report on LGBTQ+ representation in Spanish-language media and found then that only 14 of the 516 characters examined were LGBTQ (3%), and only seven of those characters appeared in more than half of episodes aired. Of those, only one character was transgender (Adam, Goodman, 2016). Although the report focuses on Television representation, the findings demonstrate the lack of inclusion of LGBTQ+ identities within Spanish-language media. This research looks at the marginalization of the Latinx LGBTQ+ community in Spanish-language media and answers, what happens when a community that has been marginalized by media, tells 1 LGBTQ+ is an acronym for lesbian, gay, bisexual, transgender, queer or questioning, and other sexual or gender identities that are not heteronormative.