Trobicúlidos Y Trombiculiasis En La Rioja
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

A Case Study of the Cuban Iguana (Cyclura Nubila)
Animal Conservation (1998) 1, 165–172 © 1998 The Zoological Society of London Printed in the United Kingdom The need for pre-release health screening in animal translocations: a case study of the Cuban iguana (Cyclura nubila) Allison C. Alberts1, Marcie L. Oliva2, Michael B. Worley1, Sam R. Telford, Jr3, Patrick J. Morris4 and Donald L. Janssen4 1 Center for Reproduction of Endangered Species, Zoological Society of San Diego, P.O. Box 551, San Diego, CA 92112, USA 2 Department of Pathology, Zoological Society of San Diego, P.O. Box 551, San Diego, CA 92112, USA 3 Florida Museum of Natural History, University of Florida, Gainesville, FL 32611, USA 4 Department of Veterinary Services, San Diego Zoo, P.O. Box 551, San Diego, CA 92112, USA (Received 21 October 1997; accepted 23 February 1998) Abstract A serious concern with the increasing use of translocation and reintroduction in animal conservation programs is the potential for disease transmission between captive and free-ranging populations. As part of an experimental headstarting program, 45 juvenile Cuban iguanas, Cyclura nubila, were artificially incubated, maintained in captivity for six to 18 months, and subsequently released into natural areas on the US Naval Base at Guantánamo Bay, Cuba. Prior to release, all animals under- went physical examinations, hematological analyses, plasma biochemical determinations, and blood and fecal parasite screening. Comparable data were collected from free-ranging juveniles to establish normal baseline values. Although all hematological parameters were within expected ranges for healthy reptiles, captive juveniles exhibited higher total leukocyte counts and percent lymphocytes, but lower percent heterophils, than free-ranging juveniles. -

Androgens and Ectoparasites As Proximate Factors
ANDROGENS AND ECTOPARASITES AS PROXIMATE FACTORS INFLUENCING GROWTH IN THE SEXUALLY DIMORPHIC LIZARD, SCELOPORUS UNDULATUS By NICHOLAS POLLOCK A dissertation submitted to the Graduate School-New Brunswick Rutgers, The State University of New Jersey In partial fulfillment of the requirements For the degree of Doctor of Philosophy Graduate Program in Ecology & Evolution Written under the direction of Dr. Henry B. John-Alder And approved by ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ New Brunswick, New Jersey October 2016 ABSTRACT OF THE DISSERTATION Androgens and ectoparasites as proximate factors influencing growth in the sexually dimorphic lizard, Sceloporus undulatus By NICHOLAS POLLOCK Dissertation Director: Dr. Henry B. John-Alder A growing body of evidence indicates that testosterone (T) plays an important role in regulating patterns of growth in lizards. Testosterone has also been found to facilitate the development of male-typical coloration and a suite of male behaviors that increase reproductive success. However, while T promotes male fitness through these characteristics, it appears to hinder fitness through direct molecular inhibition of growth and through indirect potential costs associated with increased parasitism. The relationship between T and ectoparasitism is complicated by seasonal variation in host circulating T levels and ectoparasite life cycles. It is unclear whether sex differences in ectoparasite loads are present year-round, are present only when circulating T is high in males, or are present only when ectoparasite abundances are high. Furthermore, it is often assumed that because ectoparasites feed by taking nutrients and energy from their hosts, then ectoparasites likely impact host growth. Effects of ectoparasitism on host growth may be particularly high in males if they have greater ectoparasite loads than females. -

Zoology Addition to the Mite Fauna in Human Habitation from South
Volume : 5 | Issue : 7 | July 2016 • ISSN No 2277 - 8179 | IF : 3.508 | IC Value : 69.48 Original Research Paper Original Research Paper Volume : 5 | Issue : 7 | July 2016 • ISSN No 2277 - 8179 | IF : 3.508 | IC Value : 69.48 Zoology Addition To The Mite Fauna in Human KEYWORDS : Human habitation, Prostigmata, Mesostigmata, Astigmata, Habitation From South Bengal South Bengal Post Graduate Department of Zoology, Vidyasagar College, Salt Lake City, CL Ananya Das Block, Kolkata 700 091 Post Graduate Department of Zoology, Vidyasagar College, Salt Lake City, CL S.K. Gupta Block, Kolkata 700 091 Post Graduate Department of Zoology, Vidyasagar College, Salt Lake City, CL N. Debnath Block, Kolkata 700 091 ABSTRACT The present paper reports the occurrence of 111 species of mites belonging to 69 genera,27 families under 3 orders collected from a total of 40 samples representing 5 different habitats viz. stored products, house dust, bird nests, cattle sheds and roof gardens from 5 districts of South Bengal. Among the 5 habitats, cattle shed provided richest diversity both in respect of species and genera followed by stored product habitat and the minimum was bird nest which represented only 11 species. The family level diversity was also highest in case of cattle sheds followed by stored products and the minimum was in roof garden. There was not a single species which could be collected from all the 5 habitats though; of course, there was 1 species which represented 4 out of 5 habitats. Therefore, cattle sheds proved to be habitat showing highest diversity. The order Prostigmata represented highest number of species followed by Astigmata. -

Sgienge Bulletin
THE UNIVERSITY OF KANSAS SGIENGE BULLETIN Vol. XXXVII, Px. II] June 29, 1956 [No. 19 of The Chigger Mites Kansas (Acarina, Trombiculidae ) BY Richard B. Loomis Abstract: Studies of the chigger mites in Kansas revealed 47 forms, con- sisting of 46 species in the following genera: Leeuwcnhoekia ( 1 ), Acomatacarus (3), Whartoraa (1), Hannemania (3), Trombicula (21), Speleocola (1), Euschbngastia (10), Pseudoschongastia (2), Cheladonta (1), Neoschongastia (2), and Walchia (1). Data were gathered in the period from 1947 to 1954. More than 14,000 mounted larvae were critically examined. All but one of the 47 forms were obtained from a total of 6,534 vertebrates of 194 species. Larvae of eight species of chiggers also were recovered from black plastic sampler plates placed on the substrate. Free-living nymphs and adults of all species seem to be active in warm weather. The time of oviposition differs in the different kinds, but there is little variation within a species. The exact time of emergence, abundance and disappearance of the larvae depends on the temperature of the environment. The species can be arranged according to their larval activity in two seasonal groups: the summer group (26 species) and the winter group (20 species). The seasonal overlap between these groups is slight. Rainfall and moisture content of the substrate affect the abundance of the larvae, but not the time of their emergence or disappearance. The summer species often have two genera- tions of larvae annually, but in the winter species no more than one generation is known. The larvae, normally parasitic on vertebrates, exhibit little host specificity. -
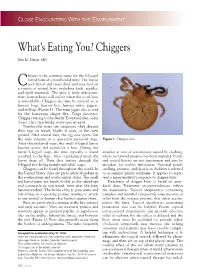
What's Eating You? Chiggers
CLOSE ENCOUNTERS WITH THE ENVIRONMENT What’s Eating You? Chiggers Dirk M. Elston, MD higger is the common name for the 6-legged larval form of a trombiculid mite. The larvae C suck blood and tissue fluid and may feed on a variety of animal hosts including birds, reptiles, and small mammals. The mite is fairly indiscrimi- nate; human hosts will suffice when the usual host is unavailable. Chiggers also may be referred to as harvest bugs, harvest lice, harvest mites, jiggers, and redbugs (Figure 1). The term jigger also is used for the burrowing chigoe flea, Tunga penetrans. Chiggers belong to the family Trombiculidae, order Acari, class Arachnida; many species exist. Trombiculid mites are oviparous; they deposit their eggs on leaves, blades of grass, or the open ground. After several days, the egg case opens, but the mite remains in a quiescent prelarval stage. Figure 1. Chigger mite. After this prelarval stage, the small 6-legged larvae become active and search for a host. During this larval 6-legged stage, the mite typically is found attaches at sites of constriction caused by clothing, attached to the host. After a prolonged meal, the where its forward progress has been impeded. Penile larvae drop off. Then they mature through the and scrotal lesions are not uncommon and may be 8-legged free-living nymph and adult stages. mistaken for scabies infestation. Seasonal penile Chiggers can be found throughout the world. In swelling, pruritus, and dysuria in children is referred the United States, they are particularly abundant in to as summer penile syndrome. -

Fitness Implications of the Mating System and Reproductive Ecology of Tuatara
Fitness Implications of the Mating System and Reproductive Ecology of Tuatara Jennifer Ann Moore A thesis submitted to Victoria University of Wellington in fulfilment of the requirement for the degree of Doctor of Philosophy in Ecology and Biodiversity Victoria University of Wellington Te Whare Wānanga o te Ūpoko o te Ika a Māui 2008 No matter how much cats fight, there always seem to be plenty of kittens. Abraham Lincoln i Abstract Sexual selection and reproductive strategies affect individual fitness and population genetic diversity. Long-standing paradigms in sexual selection and mating system theory have been overturned with the recent integration of behavioural and genetic techniques. Much of this theory is based on avian systems, where a distinction has now been made between social and genetic partners. Reptiles provide contrast to well-understood avian systems because they are ectothermic, and phylogenetic comparisons are not hindered by complicated patterns of parental care. I investigate the implications of the mating system and reproductive ecology on individual fitness and population genetic diversity of tuatara, the sole extant representative of the archaic reptilian order Sphenodontia. Long-term data on individual size of Stephens Island tuatara revealed a density-dependent decline in body condition driven by an apparently high population growth rate resulting from past habitat modification. Spatial, behavioural, and genetic data from Stephens Island tuatara were analysed to assess territory structure, the mating system, and variation in male fitness. Large male body size was the primary predictor of 1) physical access to females, 2) competitive ability, and 3) mating and paternity success. Seasonal monogamy predominates, with probable long-term polygyny and polyandry. -

Leptotrombidium Deliense
ISSN (Print) 0023-4001 ISSN (Online) 1738-0006 Korean J Parasitol Vol. 56, No. 4: 313-324, August 2018 ▣ MINI REVIEW https://doi.org/10.3347/kjp.2018.56.4.313 Research Progress on Leptotrombidium deliense 1,2 1,2 1 Yan Lv , Xian-Guo Guo *, Dao-Chao Jin 1Institute of Entomology, Guizhou University, and the Provincial Key Laboratory for Agricultural Pest Management in Mountainous Region, Guiyang 550025, P. R. China; 2Vector Laboratory, Institute of Pathogens and Vectors, Yunnan Provincial Key Laboratory for Zoonosis Control and Prevention, Dali University, Dali, Yunnan Province 671000, P. R. China Abstract: This article reviews Leptotrombidium deliense, including its discovery and nomenclature, morphological features and identification, life cycle, ecology, relationship with diseases, chromosomes and artificial cultivation. The first record of L. deliense was early in 1922 by Walch. Under the genus Leptotrombidium, there are many sibling species similar to L. de- liense, which makes it difficult to differentiate L. deliense from another sibling chigger mites, for example, L. rubellum. The life cycle of the mite (L. deliense) includes 7 stages: egg, deutovum (or prelarva), larva, nymphochrysalis, nymph, ima- gochrysalis and adult. The mite has a wide geographical distribution with low host specificity, and it often appears in differ- ent regions and habitats and on many species of hosts. As a vector species of chigger mite, L. deliense is of great impor- tance in transmitting scrub typhus (tsutsugamushi disease) in many parts of the world, especially in tropical regions of Southeast Asia. The seasonal fluctuation of the mite population varies in different geographical regions. The mite has been successfully cultured in the laboratory, facilitating research on its chromosomes, biochemistry and molecular biology. -

ESCCAP Guidelines Final
ESCCAP Malvern Hills Science Park, Geraldine Road, Malvern, Worcestershire, WR14 3SZ First Published by ESCCAP 2012 © ESCCAP 2012 All rights reserved This publication is made available subject to the condition that any redistribution or reproduction of part or all of the contents in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise is with the prior written permission of ESCCAP. This publication may only be distributed in the covers in which it is first published unless with the prior written permission of ESCCAP. A catalogue record for this publication is available from the British Library. ISBN: 978-1-907259-40-1 ESCCAP Guideline 3 Control of Ectoparasites in Dogs and Cats Published: December 2015 TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION...............................................................................................................................................4 SCOPE..............................................................................................................................................................5 PRESENT SITUATION AND EMERGING THREATS ......................................................................................5 BIOLOGY, DIAGNOSIS AND CONTROL OF ECTOPARASITES ...................................................................6 1. Fleas.............................................................................................................................................................6 2. Ticks ...........................................................................................................................................................10 -

Georg-August-Universität Göttingen
GÖTTINGER ZENTRUM FÜR BIODIVERSITÄTSFORSCHUNG UND ÖKOLOGIE GÖTTINGEN CENTRE FOR BIODIVERSITY AND ECOLOGY Herb layer characteristics, fly communities and trophic interactions along a gradient of tree and herb diversity in a temperate deciduous forest Dissertation zur Erlangung des Doktorgrades der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultäten der Georg-August-Universität Göttingen vorgelegt von Mag. rer. nat. Elke Andrea Vockenhuber aus Wien Göttingen, Juli, 2011 Referent: Prof. Dr. Teja Tscharntke Korreferent: Prof. Dr. Stefan Vidal Tag der mündlichen Prüfung: 16.08.2011 2 CONTENTS Chapter 1: General Introduction............................................................................................ 5 Effects of plant diversity on ecosystem functioning and higher trophic levels ....................................................... 6 Study objectives and chapter outline ...................................................................................................................... 8 Study site and study design ................................................................................................................................... 11 Major hypotheses.................................................................................................................................................. 12 References............................................................................................................................................................. 13 Chapter 2: Tree diversity and environmental context -

The University of Kansas Field Station and Ecological Reserves
The University of Kansas Field Station and Ecological Reserves A HALF CENTURY OF RESEARCH AND EDUCATION THE MISSION OF THE UNIVERSITY OF KANSAS FIELD STATION AND ECOLOGICAL RESERVES IS TO FOSTER SCHOLARLY RESEARCH, ENVIRONMENTAL EDUCATION, AND SCIENCE-BASED STEWARDSHIP OF NATURAL RESOURCES. CONTENTS From the Director 1 Overview 2 Robinson Tract 36 Research Management Plan 7 Geohydrologic Experimental and Monitoring Site 37 Summaries of Tracts 9 Hall Nature Reserve 38 Research 13 Breidenthal Biological Reserve 39 Rice Woodland 41 Land Management and Stewardship 21 Wall Woods 41 Teaching and Outreach 22 Fitch Natural History Reservation 42 Research Support 24 University of Kansas Support, Affiliate Administration 24 Programs, and Other Resources 45 Global Perspective 25 Organizational Chart 47 Tracts and Facilities 26 Resident Faculty and Staff Investigators 48 Nelson Environmental Study Area 26 Externally Funded Research: 1985–2000 52 Frank B. Cross Reservoir 29 Kansas Aquatic Mesocosm Program 30 Theses and Dissertations: 1949–2000 54 Biotic Succession/Habitat Publications: 1949–2000 58 Fragmentation Facility 32 Credits 68 Rockefeller Experimental Tract 34 From the Director The University of Kansas Field Station and Ecological Reserves Woods, which was designated in 1980 as a National Natural Landmark, (KSR) recently celebrated its 50th anniversary. It seems fitting at this time and provides opportunities to study native plants and animals within a to summarize the growth and development of the field station during its minimally disturbed setting. first half century, and to recognize the contributions of the many dedicated The 44-hectare (108-acre) Robinson Tract, another portion of the people whose efforts have produced a rich tradition of research, education original farm of Governor Robinson, was added in 1970 and in addition to and stewardship. -

Emtree Terms Added and Changed (May 2019)
Emtree Terms Changed in May 2019 1 Emtree Terms Added and Changed (May 2019) This is an overview of new terms added and changes made in the second Emtree release in 2019. Overall, Emtree has grown by 526 preferred terms (155 drug terms and 371 non-drug terms) compared with the previous version released in January 2019. In total Emtree now counts 82970 preferred terms. Because the terms added include replacements for existing preferred terms (which become synonyms of the new terms) as well as completely new concepts, the number of terms added exceeds the net growth in Emtree. Other changes could include the merging of two or more existing preferred terms into a single concept. The terms added and changed are summarized below and specified in detail on the following pages. Emtree Terms Added in May 2019 567 new terms (including 41 replacement terms and promoted synonyms) have been added to Emtree as preferred terms in version May 2019 (compared to January 2019): ◼ 176 drug terms (terms assigned to the Chemicals and Drugs facet). ◼ 391 non-drug terms (terms not assigned as Chemicals and Drugs). The new terms (including the replacement terms and the promoted synonyms) are listed as Terms Added on the following pages. Note that many of these terms will have been indexed prior to 2019 (typically as candidate terms), sometimes for several years, before they were added to Emtree. Emtree Terms Changed in May 2019 41 terms (21 drug terms and 20 non-drug terms) from Emtree January 2019 have been replaced by 39 different terms in May 2019 (21 drug terms and 18 non-drug terms). -

Diptera) Кавказа И ÂÅÑÒÍÈÊ Восточного Средиземноморья
161 162 All-Russian Institute of Plant Protection RAAS Справочный список и определитель родов и видов ISSN 1815-3682 хищных мух Dolichopodidae (Diptera) Кавказа и ÂÅÑÒÍÈÊ Восточного Средиземноморья. Гричанов И.Я. Санкт- ÇÀÙÈÒÛ ÐÀÑÒÅÍÈÉ Петербург: ВИЗР РАСХН, 2007, 160 c. (Приложение к Приложение журналу «Вестник защиты растений»). A checklist and keys to Dolichopodidae (Diptera) of the Caucasus and East Mediterranean. Igor Ya. Grichanov. St.Petersburg: VIZR RAAS, 2007, 160 p. (Plant Protection News, Supplement). Supplement Составлен справочный список (518 видов) и определитель 52 родов и 512 видов хищных мух Dolichopodidae (Diptera), известных на Кавказе A checklist and keys to (Азербайджан, Армения, Грузия; Россия: Ростовская область, Краснодар- ский и Ставропольский края, Адыгея, Алания, Дагестан, Кабардино- Dolichopodidae (Diptera) Балкария, Карачаево-Черкессия) и в странах Восточного Средиземноморья (Греция, Египет, Израиль, Ирак, Кипр, Молдавия, Сирия, Турция, Украина). Для каждого вида даны оригинальные родовые комбинации, of the Caucasus and East основные синонимы, глобальное распространение. Во вводном разделе приведены сведения о систематическом положении, морфологии, Mediterranean экологии и практическом значении имаго мух-зеленушек. Работа будет полезна специалистам – энтомологам и экологам, интересующимся энтомофагами, студентам и аспирантам учебных и научных учреждений. Igor Ya. GRICHANOV Рецензент: канд. биол. наук И.В. Шамшев Работа выполнялась в рамках ОНТП Россельхозакадемии (2001-2005, 2006-2010). Рекомендовано к печати