Que Se Sabe De… La Biblia Desde La Arqueología
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Thessaloniki 10
With almost 80 years of continuous operation, TIF – HELEXPO is the leading Greek organizer of exhibitions & conferences and one of the most important in the eastern part of the Mediterranean basin. www.helexpo.gr Presented by 3 Table of contents Company overview 6 History 8 Facilities 10 Thessaloniki 10 Athens 15 Business Units 16 Profile per unit 16 Exhibition’s & Events statistics 20 Key Financials 21 Corporate Governance 22 Strategic Partnerships & Memberships 24 Location 26 Greece 26 Thessaloniki 29 Athens 32 Market Analysis & Trends 34 Key Strengths, Opportunities & Outlook 37 Contacts 38 Presented by 5 Company Overview Introduction TIF – HELEXPO (hereinafter also referred to as “Company”) is involved in geographic areas such as Romania, Serbia, the national exhibitions & conferences organiser of Greece and Bulgaria, Albania, FYROM and Kosovo. the owner of the two most important exhibition and conference centers in the country, one in Thessaloniki and the other in In addition, TIF – HELEXPO works closely with the Greek Athens. Diaspora (i.e. businessmen and politicians of Greek origin living abroad) in order to forge strong international ties and acquire TIF – HELEXPO organises more than 15 international trade knowledge and expertise concerning foreign markets and fairs in Greece and also co-ordinates the national participation industries. of Greece in major exhibitions and trade missions abroad. Moreover, the Company hosts at its venues an important During eight decades of continuous operation, TIF – HELEXPO number of other trade fairs organized by third parties. has accumulated vast experience and expertise in managing trade fair and conference infrastructures as well as organizing TIF – HELEXPO plays an important role in the Greek exhibitions and other similar events. -

CYCLOPEDIA of BIBLICAL, THEOLOGICAL and ECCLESIASTICAL LITERATURE M - Managers by James Strong & John Mcclintock
THE AGES DIGITAL LIBRARY REFERENCE CYCLOPEDIA of BIBLICAL, THEOLOGICAL and ECCLESIASTICAL LITERATURE M - Managers by James Strong & John McClintock To the Students of the Words, Works and Ways of God: Welcome to the AGES Digital Library. We trust your experience with this and other volumes in the Library fulfills our motto and vision which is our commitment to you: MAKING THE WORDS OF THE WISE AVAILABLE TO ALL — INEXPENSIVELY. AGES Software Rio, WI USA Version 1.0 © 2000 2 M Ma'äcah (Heb. Maikah', hk;[}mi, oppression, Sept. Maaca>, but in <012224>Genesis 22:24, Moca>; in <130248>1 Chronicles 2:48; 3:3. Mwca>; in <130715>1 Chronicles 7:15, 16, Mooca>; in <130935>1 Chronicles 9:35, Mowca>; in <131143>1 Chronicles 11:43, Maca>; Vulg. Maacha; Auth. Vers. "Maacah" only <100303>2 Samuel 3:3; 10:6, 8), the name of a place and also of nine persons. SEE BETH- MAACHAH. 1. A city and region at the foot of Mount Hermon, not far from Geshur, a district of Syria (<061313>Joshua 13:13; <101006>2 Samuel 10:6, 8; <131907>1 Chronicles 19:7). Hence the adjacent portion of Syria is called Aram-Maacah, or Syria of Maachah ("Syria-Maachah," <131906>1 Chronicles 19:6). It appears to have been situated at the southerly junction of Coele-Syria and Damascene- Syria, being bounded by the kingdom of Rehob on the north, by that of Geshur on the south, and by the mountains on either side of the Upper Jordan, on the east and west. SEE GESHUR. -

External Evaluation Report
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ HELLENIC REPUBLIC A ΔΙΠ HQA ΑΡΧΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ HELLENIC QUALITY ASSURANCE ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ AND ACCREDITATION AGENCY EXTERNAL EVALUATION REPORT TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF WESTERN MACEDONIA ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ 44-117 42 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 210 9220944 44 SYGROU AVENUE – 11742 ATHENS, GREECE Tel. 30 210 9220944 Ηλ. Ταχ.: [email protected] Ιστότοπος: http://www.adip.gr e-mail: [email protected] Website: http://www.hqa.gr TABLE OF CONTENTS pages 1. EXTERNAL EVALUATION COMMITTEE 4 2. INTRODUCTION 5 2.1 The External Evaluation Procedure 5 2.2 The Self-Evaluation Procedure 10 3. PROFILE OF THE INSTITUTION UNDER EVALUATION 12 3.1 Institutional Governance, Leadership & Strategy 12 3.1.1 Vision, mission and goals of the Institution 12 3.1.2 Organizational Development Strategy 14 3.1.3 Academic Development Strategy 15 3.1.4 Research Strategy 16 3.1.5 Financial Strategy 18 3.1.6 Building and Grounds Infrastructure 19 3.1.7 Environmental Strategy 19 3.1.8 Social Strategy 20 3.1.9 Internationalization Strategy 21 3.1.10 Student Welfare Strategy 22 3.2 Strategy for Study Programmes 23 3.2.1 Programmes of Undergraduate Studies (first cycle) 23 3.2.2 Programmes of Postgraduate Studies (second cycle) 26 3.2.3 Programmes of Doctoral Studies (third cycle) 27 3.3 Profile of The Institution under evaluation – Conclusions and 28 recommendations 4. INTERNAL SYSTEM OF QUALITY ASSURANCE 30 4.1 Quality Assurance (QA) Policy and Strategy 30 4.2 Design, approval, monitoring and evaluation of study programmes and 31 degrees awarded 4.3 Teaching and learning - Assessment by students 32 Doc. -

TIF CORPORATE PROFILE Fe
Corporate profile Μarch 2019 ΤΙF HELEXPO S.A. Exhibition and Convention Center at the business and commercial heart of Thessaloniki and Athens With more than 90 years of continuous operation, TIF-HELEXPO SA is the leading Greek organizer of exhibitions & conferences and one of the most important in the eastern part of the Mediterranean basin and South Eastern Europe. 1 2 Company overview 4 History 6 Facilities 8 Thessaloniki 12 Athens 13 Business Units 14 Profile per unit 14 Exhibition’s & Events statistics 18 Key Financials 19 Corporate Governance 20 Strategic Partnerships & Memberships 22 Location 24 Greece 24 Thessaloniki 27 Athens 30 Market Analysis & Trends 32 Key Strengths, Opportunities & Outlook 35 Contacts 36 3 Introduction TIF-HELEXPO (hereinafter also referred to as “Company”) is involved in the eastern part of the Mediterranean basin and the national exhibitions & conferences organiser of Greece South-eastern Europe. and the owner of the two most important exhibition and conference centers in the country, one in Thessaloniki and In addition, TIF-HELEXPO works closely with the Greek the other in Athens. Diaspora (i.e. businessmen and politicians of Greek origin living abroad) in order to forge strong international ties and TIF-HELEXPO organises (and co-organises) more than 25 acquire knowledge and expertise concerning foreign international trade fairs in Greece and also co-ordinates the markets and industries. national participation of Greece in major exhibitions and trade missions abroad. Moreover, the Company hosts at its During nine decades of continuous operation, TIF-HELEXPO venues an important number of other trade fairs organized has accumulated vast experience and expertise in managing by third parties. -
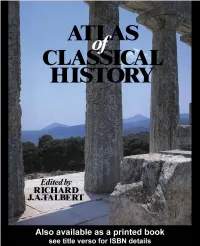
ATLAS of CLASSICAL HISTORY
ATLAS of CLASSICAL HISTORY EDITED BY RICHARD J.A.TALBERT London and New York First published 1985 by Croom Helm Ltd Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group This edition published in the Taylor & Francis e-Library, 2003. © 1985 Richard J.A.Talbert and contributors All rights reserved. No part of this book may be reprinted or reproduced or utilized in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publishers. British Library Cataloguing in Publication Data Atlas of classical history. 1. History, Ancient—Maps I. Talbert, Richard J.A. 911.3 G3201.S2 ISBN 0-203-40535-8 Master e-book ISBN ISBN 0-203-71359-1 (Adobe eReader Format) ISBN 0-415-03463-9 (pbk) Library of Congress Cataloguing in Publication Data Also available CONTENTS Preface v Northern Greece, Macedonia and Thrace 32 Contributors vi The Eastern Aegean and the Asia Minor Equivalent Measurements vi Hinterland 33 Attica 34–5, 181 Maps: map and text page reference placed first, Classical Athens 35–6, 181 further reading reference second Roman Athens 35–6, 181 Halicarnassus 36, 181 The Mediterranean World: Physical 1 Miletus 37, 181 The Aegean in the Bronze Age 2–5, 179 Priene 37, 181 Troy 3, 179 Greek Sicily 38–9, 181 Knossos 3, 179 Syracuse 39, 181 Minoan Crete 4–5, 179 Akragas 40, 181 Mycenae 5, 179 Cyrene 40, 182 Mycenaean Greece 4–6, 179 Olympia 41, 182 Mainland Greece in the Homeric Poems 7–8, Greek Dialects c. -

Tat Din Moldova De
UNIVER ITATEA 25 august, 2017. Nr.1 (190). DE S TAT DIN MOLDOVA MESAJ DE BUN AUGUR CU PRILEJUL INAUGURĂRII NOULUI AN DE STUDII UNIVERSITAR 2017-2018 VOM PROMOVA CONSECVENT CULTURA CALITĂŢII, CULTURA ÎNVĂŢĂRII, CULTURA CREATIVITĂŢII! DRAGI TINERI STUDIOȘI! ONORAȚI COLEGI! Doresc să vă felicit, dragi tineri, pentru performanțele dumneavoastră obținute, răbdarea STIMAȚI PĂRINȚI! şi insistenţa de a învinge într-o competiție acerbă – admiterea la facultate – care v-a oferit stăzi, de Ziua Cunoștințelor, subsemnatul, în calitatea şansa de a fi maturi în luarea unei decizii corecte. Amea de conducător al uneia dintre cele mai prestigioase Desigur, orice început, cu toate provocările sale, nu este deloc uşor. Vă aşteaptă multe instituții de învățământ din Republica Moldova, este lucru firesc alte încercări – afirmarea Dumneavoastră ca studenţi, ca specialişti, ca cetăţeni ai Republicii pentru a vă dori tuturora tradiționalul: „Bine ați sosit la Univer- Moldova. Dar, cu fiece treaptă depăşită, veţi simţi cum încrederea în propriul potenţial in- sitatea de Stat din Moldova!”. Îmi exprim recunoștința pentru telectual va spori, fiind ademeniţi de noi şi noi cuceriri. Eu vă doresc din suflet ca prin mari că ați ales anume instituţia noastră de învăţământ şi vreau să vă eforturi, dar cu mai puţine greutăţi să obţineţi tot ce preconizaţi pentru a trăi o viaţă prosperă asigur: ați făcut o alegere corectă! într-o societate prosperă, îndemnându-vă să păşiţi curajos şi sigur pragul spre cunoştinţele Drept confirmare sunt și datele recentului clasament mondial -

9Thinternmedcongress2017.Pdf
ORGANIZATION Organizers: INSTITUTE OF INTERNAL MEDICINE & HEPATOLOGY, LARISSA, GREECE DEPARTMENT OF MEDICINE & RESEARCH LABORATORY OF INTERNAL MEDICINE, UNIVERSITY OF THESSALY MEDICAL SCHOOL, LARISSA, GREECE Director: Professor G.N. Dalekos ORGANIZING COMMITTEE (BOARD MEMBERS OF THE INSTITUTE OF INTERNAL MEDICINE & HEPATOLOGY): President: G.N. Dalekos Members: K. Krapis K.P. Makaritsis C. Mandros G. Ntaios SCIENTIFIC COMMITTEE & FACULTY MEMBERS M. Akova S. Georgiadou M.N. Manoussakis M. Samson A. Alexopoulou S. Georgopoulos C. Marañón D. Sereni Q. Anstee E. Giannitsioti H. Mattle P.P. Sfikakis I. Baskozos L. Guillevin F. Menichetti K. Spengos M. Blank C. Hadjichristodoulou D.L. Menucci A. Stefos S. Blot S.J. Hadziyannis N. Montano D. Strbian Y. de Boer Α. Hatzitolios P. Montravers H. Toplak E. Boutati G. Hirschfield V. Mouchtouri Ε.V. Tsianos M. Burnier T. Hofmann H.Μ. Moutsopoulos E.A. Tsochatzis H.R. van Buuren G.K. Hovingh P. Nilsson S. Unal L. Christou C. Jamin G. Ntaios P. Valensi G.L. Daikos J. Jordan C.J. Packard Κ. Vemmos E. Cholongitas Ν.L. Katsilambros R. Pálsson D. Vergani G.N. Dalekos M. Kohrmann N. Papanas P.G. Vlachoyiannopoulos M. Deutch J. Koskinas G. Papatheodoridis M. Voulgarelis M. Dichgans V. Kotsis D. Papazoglou H. Wedemeyer G.D. Dimitriadis C. Labropoulou-Karatza V. Papavasileiou C. Weimar G. Dimopoulos V. Lambadiari A. Pares C. Yurdaydin Μ.Α. Dimopoulos R. Liberal T.R. Pedersen Κ. Zachou S. Dourakis G. Lip G. Petrikkos A. Zanchetti M. Ekstedt J.A. Lopes J. Putaala D. Ziegler Μ. Elisaf Κ.P. Makaritsis V. Ratziu M. Rizzo J.M. Ferro Ε. -

Dietary Habits of Greek Teenagers Between the Age of 13 - 15
Quest Journals Journal of Research in Humanities and Social Science Volume 9 ~ Issue 4 (2021)pp: 64-69 ISSN(Online):2321-9467 www.questjournals.org Research Paper Dietary habits of Greek teenagers between the age of 13 - 15 Varsami1, D., Koupani2, A., Triantafyllou3, V, & Vasiliadou4, D.E. 1 High School of Makrochori, Imathia, Greece 22nd Alexandrion Elementary School of Giannitsa, Pella, Greece 3Democritus University of Thrace/DPESS 4Aristotle University of Thessaloniki/DPESS/Serres Corresponding Author: Varsami D. ABSTRACT: The course of Technology is taught in 7th, 8th, and 9th grade. In the 9th grade the study program is structured in a way that offers the chance to conduct experiential research with the final target being the understanding by the students of the methods that are used during research by the students. The aim of this work was to investigate the dietary habits of teenagers between the age of 13 and 15 as well as their perception and general view regarding nutrition. An additional target of the research was the introduction of the students to the procedure of experiential research. The research included 920 male and female high school students from the northern part of Greece (Macedonia, Thrace). The survey questionnaire was constructed by the students during the course of Technology and consisted of 2 parts. The first part included 6 questions regarding the demographic characteristics and the second part included 18 questions regarding the eating habits of the students. The statistical analysis of the data included elements of descriptive statistics. The interviews were analyzed by the use of the qualitative research method of data analysis. -

Brief Curriculum Vitae: Apostolos Apostolidis, Md
BRIEF CURRICULUM VITAE: APOSTOLOS APOSTOLIDIS, MD, PhD Title: Professor of Urology-Neurourology, School of Medicine, Faculty of Health Sciences, Aristotle University of Thessaloniki, Greece Department: 2nd Department of Urology, Papageorgiou General Hospital Address: 2nd Department of Urology, Papageorgiou General Hospital, 56403 Nea Efkarpia, Thessaloniki, Greece Email: [email protected] Tel: +30 2310 991476 Website (if available) Dr. Apostolos Apostolidis is Professor of Urology-Neurourology at the 2nd Department of Urology of the Aristotle University of Thessaloniki, Greece (AUTh). He received his MD (graduation 1990) and Ph.D. degrees (2004) and completed his training in Urology at the AUTh (1998). He served as Junior Consultant Urologist at the General Hospital of Polygyros, Halkidiki (2000-2002). Following a one-year scholarship from the European Urological Scholarship Programme in 2002 at the National Hospital for Neurology and Neurosurgery, UCLH, London, UK, he completed an additional 3.5-year fellowship at the Institute of Neurology, UCL, London, UK until Dec. 2006, when he was appointed Lecturer at the 2nd Department of Urology, AUTh. His research collaboration with the Institute of Neurology and the National Hospital for Neurology and Neurosurgery, however, continued over the following years and was named Honorary Lecturer in UCL (2009-12). He has developed an ongoing research interest in lower urinary tract dysfunction, mainly the overactive bladder syndrome and the mechanism of action of treatments used in human bladder disease states. He has supervised the research activities of the Molecular Urology Lab and the Unit for Study of Urological Diseases (USUD) of the AUTh (2012-2015) as well as a number of academic theses at the AUTh. -

New Team S.A
NEW TEAM S.A. March 2015 Confidential New Team SA Presentation New Team, Industrial area Lamia 2 Company’s profile (1) • "NEW TEAM SA" operates in its present from February 2006, established in Athens and in the Industrial Area of Lamia and specialized in construction projects and providing engineering and consulting services. • The company has purchased the assets of the companies' K. BALAFAS SA, which was established in 1986 and "ATHINAIKI TECHNICAL SA", which was established in 1971, gaining the expertise of both companies, and part of their staff. New Team, Industrial area Lamia 3 Company’s profile (2) • "NEW TEAM SA" follows the steps drawn by the above two companies and continues in the same spirit and with the same philosophy. "NEW TEAM SA owns equipment (50 machines) and plant for the production of iron construction and prefabricated elements area of 15,000 m2 in the Industrial Area of Lamia. New Team, Industrial area Lamia 4 Company’s profile (3) • According to government regulations, the Company may undertake projects in the following categories: • Roads, bridges and tunnel construction • Building • Plumbing • Port • Electrical • Water and Waste Treatment • Industry, Energy • Environmental • RES projects New Team, Industrial area Lamia 5 Company’s profile (4) • The companies main activity is the design and construction of any type of public and private Works. The headquarters are located in Industrial area of Lamia. • The company is staffed with permanent staff, consisting of several experienced engineers specialists, economists, lawyers, clerks, foremen and skilled technical staff. The company also hires additional staff depending on the particularities and requirements arising from each project. -
Transfer of Egyptian Phonological Features Onto Greek in Graeco-Roman Egypt
Department of World Cultures Greek Language and Literature University of Helsinki Outcome of long-term language contact Transfer of Egyptian phonological features onto Greek in Graeco-Roman Egypt Sonja Dahlgren ACADEMIC DISSERTATION To be presented, with the permission of the Faculty of Arts at the University of Helsinki, for public examination in lecture room 6 (Metsätalo building), on 3 June 2017, at 12 noon. Helsinki 2017 ISBN 978-951-51-3217-8 (pbk.) ISBN 978-951-51-3218-5 (PDF) Helsinki University Printing House Helsinki 2017 Cover image: OGN I: 42, The Cairo Egyptian Museum (pictures taken from the originals by Dr. Angiolo Menchetti). Abstract In this work I have studied the language contact situation between Egyptian and Greek in Roman period Egypt. I have analysed the language use of a corpus written by Egyptian scribe apprentices, OGN I, rich with nonstandard variation due to the imperfect Greek learning of the young scribes. I concentrated on finding Egyptian phonological influence from the misspellings of the vowels that displayed variation atypical for native language writers. Among the nonstandard features were e.g. underdifferentiation of foreign phonemes, the reduction of word-final vowels, allophonic variation that matched Coptic prosodic rules, and coarticulation of consonants on vowels. All of these linguistic characteristics can be found also in the near-phonetic spellings of Greek loanwords in Coptic, which I used as parallel reference material. Studying the similarly phonetically-based orthographic variants in Arabic loanwords in Coptic from a later period gave me information on Coptic vowel qualities, by which I could confirm that most of the nonstandard vowel variation in the texts of OGN I was not related to Greek internal phonological development but Egyptian influence. -
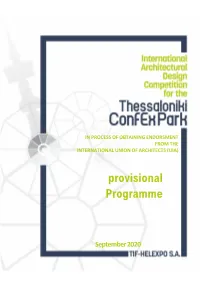
Provisional Programme
IN PROCESS OF OBTAINING ENDORSMENT FROM THE INTERNATIONAL UNION OF ARCHITECTS (UIA) provisional Programme September 2020 The Competition Brief (the Competition Regulations and the Programme) are the intellectual property of TIF-HELEXPO SA. Any use of the documents and material of the Competition and the Competition Brief in paper or in digital form (such as copying, reproduction, distribution, and revision) either entirely or partially is prohibited without the prior written consent of TIF- HELEXPO SA. © TIF-HELEXPO SA, 2020. Provisional PROGRAMME – 29.09.2020 page i Table of Contents Introduction 1 1. The city and the Fair 2 1.1 Background of the city of Thessaloniki 2 1.2 Historical Background of TIF-HELEXPO 3 1.3 Main Characteristics of the city of Thessaloniki 5 2. The Competition Site 8 2.1 Main Characteristics of the Competition Site Surroundings 8 2.2 The area of TIF-HELEXPO Fairgrounds 10 3. The Competition site Master Plan 12 3.1 Integration in the urban tissue - axes 12 3.2 Zoning regulations: Per sector Land uses 13 3.3 Land uses 14 3.4 Maximum Building Area & coverage. 15 3.5 Building areas 15 3.6 Connection between buildings 16 3.7 Buildings to be preserved 16 3.8 Vehicular access 17 3.9 Boundary treatment 17 3.10 Underground parking 17 4. Project Challenge – General Guidelines 18 4.1 Major Goals and Objectives 18 4.2 General Design Guidelines 18 4.3 Architectural Design Guidelines 19 4.4 Landscape Design Guidelines 20 4.5 Environmental Design Guidelines. 20 5. ConfEx Park Design Requirements 22 5.1 Required Built up area