Décision Nº 2000-429 DC Du 30 Mai 2000
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
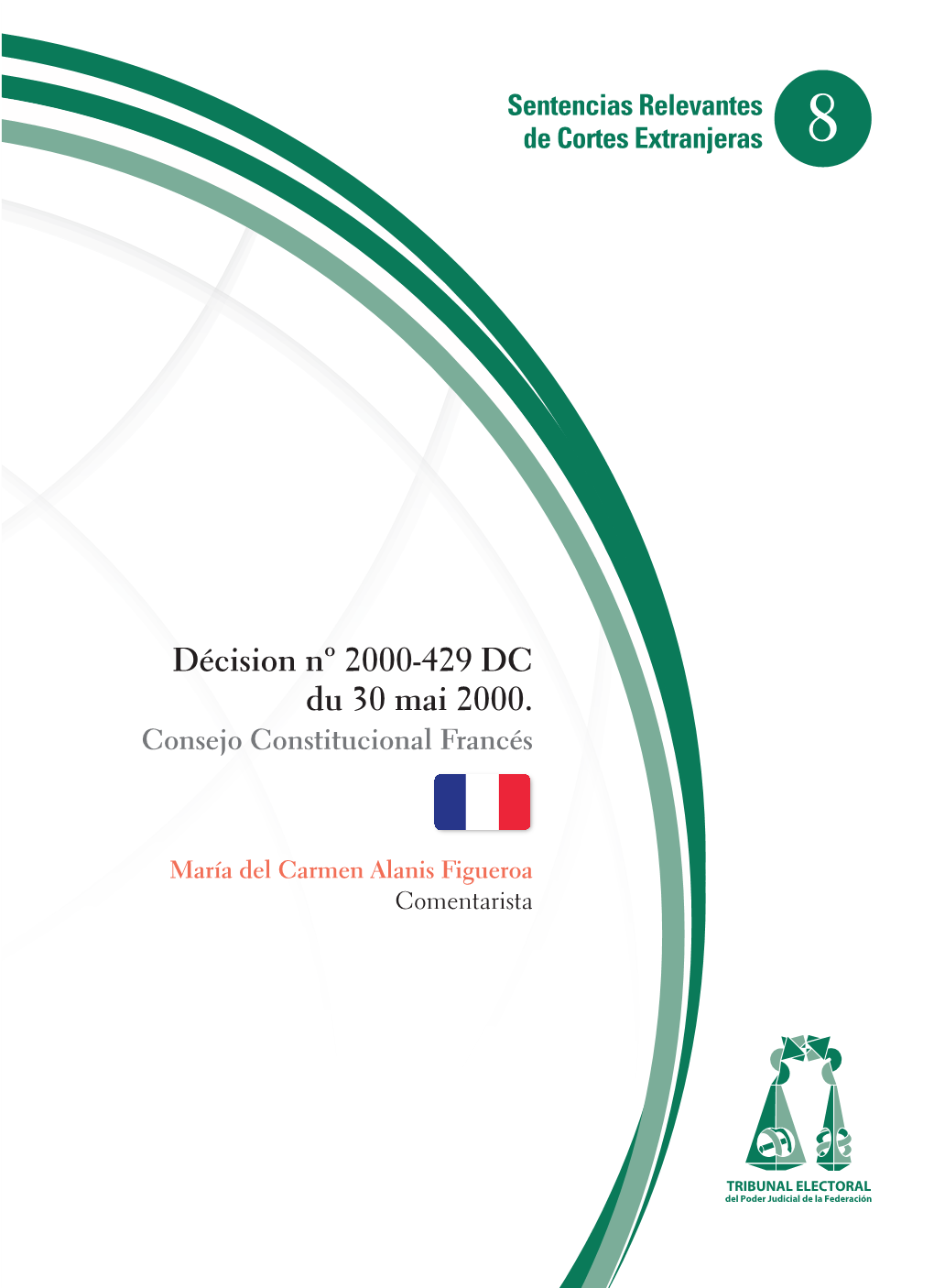
Load more
Recommended publications
-

Lois De Finances
1 TABLE DES MATIÈRES LOIS Table des matières LOIS DE FINANCES Lois Projet de loi de finances no 1127 pour 2009 Assemblée nationale (première lecture) Dépôt le 26 septembre 2008 par M. François Fillon, Premier ministre et M. Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique Renvoi à la commission des finances, de l'économie générale et du Plan - Renvoi pour avis à la commission des affaires culturelles, familiales et sociales, à la commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, à la commission des affaires étrangères, à la commission de la défense nationale et des forces armées, à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République Rapporteur général : M. Gilles Carrez Rapport général no 1198 [16 octobre 2008] Tome I - Rapport général Tome II - Examen de la première partie du projet de loi de finances : Conditions générales de l’équilibre financier Tome III - Examen de la seconde partie du projet de loi de finances : Moyens des politiques publiques et dispositions spéciales Avis nos 1199 à 1203 LOIS DÉBATS DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 2 RAPPORTEURS SPÉCIAUX DE LA COMMISSION DES FINANCES, DE L'ÉCONOMIE GÉNÉRALE ET DU PLAN 1 Action extérieure de l’Etat .......................................................... M. Jean-François Mancel 2 Administration générale et territoriale de l’Etat.......................... M. Marc Le Fur 3 Agriculture, pêche, alimentation, forêt, et affaires rurales - Politiques de l’agriculture - Développement agricole et rural..... M. Nicolas Forissier 4 Agriculture, pêche, alimentation, forêt, et affaires rurales - Sécurité alimentaire..................................................................... M. Bruno Le Maire 5 Aide publique au développement - Prêts à des Etats étrangers M. -

DECISION 2000-429 DC of 30 MAY 2000 Act to Promote Equal Access of Women and Men to Electoral Mandates and Elective Offices
DECISION 2000-429 DC OF 30 MAY 2000 Act to promote equal access of women and men to electoral mandates and elective offices On 5 May 2000 the Constitutional Council received a referral from Mr Josselin de ROHAN, Mr Nicolas ABOUT, Mr Louis ALTHAPÉ, Mr Jean-Paul AMOUDRY, Mr Pierre ANDRÉ, Mr Philippe ARNAUD, Mr Jean ARTHUIS, Mr Denis BADRÉ, Mr José BALARELLO, Mr Jacques BAUDOT, Mr Jean BERNARD, Mr Roger BESSE, Mr Jean BIZET, Mr Paul BLANC, Mr Maurice BLIN, Ms Annick BOCANDÉ, Mr André BOHL, Mr Christian BONNET, Mr James BORDAS, Mr Jean BOYER, Mr Louis BOYER, Mr Jean-Guy BRANGER, Mr Gérard BRAUN, Mr Dominique BRAYE, Mr Michel CALDAGUÈS, Mr Robert CALMÉJANE, Mr Jean-Pierre CANTEGRIT, Mr Jean-Claude CARLE, Mr Auguste CAZALET, Mr Gérard CÉSAR, Mr Jean CHÉRIOUX, Mr Jean CLOUET, Mr Gérard CORNU, Mr Charles-Henri de COSSE-BRISSAC, Mr Jean-Patrick COURTOIS, Mr Xavier DARCOS, Mr Luc DEJOIE, Mr Jean DELANEAU, Mr Jean-Paul DELEVOYE, Mr Jacques DELONG, Mr Robert del PICCHIA, Mr Fernand DEMILLY, Mr Christian DEMUYNCK, Mr Marcel DENEUX, Mr Gérard DÉRIOT, Mr Charles DESCOURS, Mr Paul DUBRULE, Mr Alain DUFAUT, Mr André DULAIT, Mr Jean-Léonce DUPONT, Mr Jean-Paul ÉMIN, Mr Jean-Paul ÉMORINE, Mr Hubert FALCO, Mr André FERRAND, Mr Hilaire FLANDRE, Mr Bernard FOURNIER, Mr Serge FRANCHIS, Mr Philippe FRANÇOIS, Mr Yves FRÉVILLE, Mr René GARREC, Mr Jean-Claude GAUDIN, Mr Philippe de GAULLE, Mr Patrice GÉLARD, Mr François GERBAUD, Mr Charles GINÉSY, Mr Francis GIRAUD, Mr Daniel GOULET, Mr Alain GOURNAC, Mr Francis GRIGNON, Mr Louis GRILLOT, Mr Georges GRUILLOT, Mr -

INFORMATIONS SUR LA COMPOSITION ET LES ACTIVITÉS DU SÉNAT Année 2003
- 1 - _____________ INFORMATIONS SUR LA COMPOSITION ET LES ACTIVITÉS DU SÉNAT _______ Année 2003 _____ Edition au 31 décembre 2003 _____________ - 2 - 1. AVERTISSEMENT Les listes qui figurent dans le document suivant sont établies au 31 décembre 2003. Pour retrouver ces informations au 1er janvier 2003, se reporter : - soit à la première partie de la table thématique des débats de l’année 2002 ; - soit à la rubrique « Composition et activités du Sénat » des pages du service de la Bibliothèque sur le site Intranet du Sénat. - 3 - SOMMAIRE AVERTISSEMENT ............................................................................................2 ABRÉVIATIONS ...............................................................................................6 PREMIERE PARTIE - COMPOSITION DU SENAT ...........................................6 I. LISTES 7 A. Liste par ordre alphabétique de Mmes et MM. les sénateurS AU 31 dÉcembre 2003 ................ 7 B. Liste par circonscription de Mmes et MM. les sénateurs au 31 décembre 2003....................... 13 C. Renouvellement triennal par tiers du Sénat ............................................................................. 25 D. REMPLACEMENTS DE SENATEURS................................................................................. 26 E. ELECTION PARTIELLE ....................................................................................................... 26 F. SÉNATEURS EN MISSION TEMPORAIRE ......................................................................... 26 G. SENATEURS DECEDES -
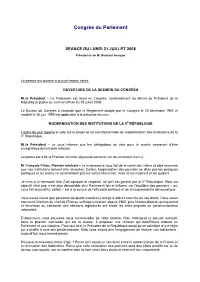
Congrès Du Parlement
Congrès du Parlement SEANCE DU LUNDI 21 JUILLET 2008 Présidence de M. Bernard Accoyer La séance est ouverte à quinze heures trente. OUVERTURE DE LA SESSION DU CONGRÈS M. le Président – Le Parlement est réuni en Congrès, conformément au décret du Président de la République publié au Journal officiel du 18 juillet 2008. Le Bureau du Congrès a constaté que le Règlement adopté par le Congrès le 20 décembre 1963 et modifié le 28 juin 1999 est applicable à la présente réunion. MODERNISATION DES INSTITUTIONS DE LA VE RÉPUBLIQUE L'ordre du jour appelle le vote sur le projet de loi constitutionnelle de modernisation des institutions de la Ve République. M. le Président – Je vous informe que les délégations de vote pour le scrutin cesseront d’être enregistrées dans trente minutes. La parole est à M. le Premier ministre (Applaudissements sur de nombreux bancs). M. François Fillon, Premier ministre – Je m'adresse à vous fort de la conviction intime et déjà ancienne que nos institutions doivent être rénovées. Certes, l'organisation des pouvoirs ne dicte pas les pratiques politiques et les textes ne commandent pas les vertus humaines, mais ils les inspirent et les guident. Je crois à la nécessité d'un État agissant et respecté, tel qu'il est garanti par la Ve République. Mais cet objectif n'est pas, n'est plus dissociable d'un Parlement fort et influent, car l'équilibre des pouvoirs – qui nous fait aujourd'hui défaut – est à la source de l'efficacité politique et de la responsabilité démocratique. Vous savez mieux que personne de quelle manière le temps a altéré l'exercice de vos droits. -

Monde.20010925.Pdf
DEMANDEZ NOTRE SUPPLÉMENT LES MUTATIONS LES INITIATIVES www.lemonde.fr 57e ANNÉE – Nº 17624 – 7,90 F - 1,20 EURO FRANCE MÉTROPOLITAINE -- MARDI 25 SEPTEMBRE 2001 FONDATEUR : HUBERT BEUVE-MÉRY – DIRECTEUR : JEAN-MARIE COLOMBANI Le scénario américain de la guerre qui vient b Les Etats-Unis préparent une première riposte limitée à l’Afghanistan b Avec les Britanniques, ils s’apprêtent à combiner raids aériens et opérations de commandos contre les talibans et Oussama Ben Laden b L’approche de l’hiver les incite à agir vite b Ils admettent la perte d’un avion-espion b Les récits de nos reporters au nord de l’Afghanistan, au Pakistan et dans les Emirats SOMMAIRE b L’économie mondiale sous le choc : Les Quinze au secours des b Les préparatifs de la guerre : Les compagnies aériennes. Les Etats- Etats-Unis concentrent sur l’Afgha- Unis musclent leur plan de relance nistan la première phase de leur keynésien. Les marchés boursiers JACQUERLINE GESTA/REUTERS guerre contre le terrorisme. Ils suspendus à Wall Street. Les pro- CATASTROPHE admettent la perte d’un avion- fessionnels du tourisme tentent espion. Des aéroports aux maisons de ne pas céder au pessimisme. des combattants étrangers, une p. 8 et p. 30 Etat de choc nuée de cibles. Des raids aériens seraient conjugués avec des b La situation au Proche-Orient : actions commandos. Les reporta- Ariel Sharon met à nouveau son à Toulouse ges de notre envoyée spéciale veto à la rencontre entre Yasser auprès de l’Alliance du Nord : l’op- Arafat et Shimon Pérès. p. 9 Le bilan de l’explosion de l’usine AZF de position afghane retrouve l’espoir Toulouse s’élevait, lundi matin, à de vaincre les talibans. -

R- 305 FRO106675
r- 305 FRO106675 Vous êtes ici : Travaux Barjementçyres > Rapports > Ra_BPJ5.!js.il"ijn!fl!irJî!!.atïon Contribution au débat européen sur la stratégie énergétique REVOL (Henri) ; VALADE (Jacques) RAPPORT D'INFORMATION 218 (2000-2001) - COMMISSION DES AFFAIRES ECONOMIQUES • Rapport au format Acrobat ( 159 Ko ) N°218 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2000-2001 Annexe au procès-verbal de la séance du 7 février 2001 RAPPORT D'INFORMATION FAIT au nom de la commission des Affaires économiques et du Plan (1) sur la sécurité d'approvisionnement en énergie de l'Union européenne, présenté au nom du groupe d'études de l'énergie (2), Par MM. Henri REVOL et Jacques VALADE, Sénateurs. (1) Cette commission est composée de : MM. Jean François-Poncet, président ; Philippe François, Jean Huchon, Jean-François Le Grand, Jean-Paul Emorine, Jean-Marc Pastor, Pierre Lefebvre, vice-présidents ; Georges Berchet, Léon Fatous, Louis Moinard, Jean-Pierre Raffarin, secrétaires ; Louis Althapé, Pierre André, Philippe Arnaud, Mme Janine Bardou, MM. Bernard Barraux, Michel Bécot, Jacques Bellanger, Jean Besson, Jean Bizet, Marcel Bony, Jean Boyer, Mme Yolande Boyer, MM. Dominique Braye, Gérard César, Marcel- Pierre Cleach, Gérard Cornu, Roland Courteau, Charles de Cuttoli, Désiré Debavelaere, Gérard Delfau, Christian Demuynck, Marcel Deneux, Rodolphe Désiré, Michel Doublet, Paul Dubrule, Bernard Dussaut, Jean-Paul Emin, André Ferrand, Hilaire Flandre, Alain Gérard, François Gerbaud, Charles Ginésy, Serge Godard, Francis Grignon, Louis Grillot, Georges Gruillot, Mme Anne Heinis, MM. Pierre Hérisson, Rémi Herment, Bernard Joly, Alain Journet, Philippe Labeyrie, Gérard Larcher, Patrick Lassourd, Gérard Le Cam, André Lejeune, Guy Lemaire, Kléber Malécot, Louis Mercier, Paul Natali, Jean Pépin, Daniel Percheron, Bernard Piras, Jean- Pierre Plancade, Ladislas Poniatowski, Paul Raoult, Jean- Marie Rausch, Charles Revet, Henri Revol, Roger Rinchet, Josselin de Rohan, Raymond Soucaret, Michel Souplet, Mme Odette Terrade, MM. -

15:05Liste Consolidée
LISTE DU GRAND PRIX DE L’IMPERITIE OU LISTE FRANÇAISE DU GOUDRON & DES PLUMES Certifié par M. Fabrice Bonnard, Ancien Avocat à la Direction Générale des Douanes, Ancien Officier à la Gendarmerie prévôtale et, Officier des Sceaux du Conseil National de Transition de France Brest, le 10 mai 2020 « […] L'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements […] » Extrait du préambule de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen 26 août 1789. Liste des acteurs publics ayant été directement impliqués, sauf document contraire, dans l’une des actions suivantes : • Négociation & signature du traité de Lisbonne du 13 décembre 2007 ; • Décision de conformité du traité de Lisbonne à la constitution ; • Proposition, rédaction et validation du projet de loi N°561, projet de loi constitutionnelle modifiant le titre XV de la constitution ; • Vote de la loi constitutionnelle du 4 février 2008 par voie parlementaire ; • Ratification du traité de Lisbonne par voie parlementaire. Ne figurent pas dans la liste les membres du Conseil d’Etat solidaires de l’avis rendu au gouvernement sur le projet N°561, l’avis n’ayant pas été, selon nos renseignements, rendu public par le gouvernement. Le Président de la République M. Nicolas Sarkozy, Les membres du Gouvernement M. François Fillon, Premier ministre, Mme Rachida Datti, Ministre d'État, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, !1 sur !8 M. Bernard Kouchner, Ministre des affaires étrangères et européennes, M. Jean-Pierre Giouyet, Secrétaire d’état après du ministre des affaires étrangères et européennes, chargé des affaires européennes, Les membres du Conseil constitutionnel M. -

Conseil Constitutionnel a Été Saisi, Le 7 Juin 2001, Par MM
Vous êtes ici > Accueil > Français > Les décisions > Accès par date > 2001 > 2001−446 DC Décision n° 2001−446 DC du 27 juin 2001 Loi relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 7 juin 2001, par MM. Bernard SEILLIER, Jean CHÉRIOUX, Claude HURIET, James BORDAS, Paul GIROD, Philippe ADNOT, Denis BADRÉ, Jean BERNARD, Roger BESSE, Laurent BÉTEILLE, Jean BIZET, Maurice BLIN, André BOHL, Robert CALMEJANE, Auguste CAZALET, Jean CLOUET, Philippe DARNICHE, Paul d'ORNANO, Charles−Henri de COSSÉ−BRISSAC, Philippe de GAULLE, Christian de LA MALÈNE, Henri de RICHEMONT, Robert DEL PICCHIA, Désiré DEBAVELAERE, Fernand DEMILLY, Marcel DENEUX, Jacques DONNAY, Roland du LUART, Hubert DURAND CHASTEL, Daniel ECKENSPIELLER, Michel ESNEU, Hilaire FLANDRE, Gaston FLOSSE, Alfred FOY, Patrice GÉLARD, Adrien GOUTEYRON, Georges GRUILLOT, Hubert HAENEL, Emmanuel HAMEL, Mme Anne HEINIS, MM. Jean−Jacques HYEST, Charles JOLIBOIS, Bernard JOLY, Alain JOYANDET, Patrick LASSOURD, Robert LAUFOAULU, Edmond LAURET, Guy LEMAIRE, Jean−Louis LORRAIN, Jacques MACHET, André MAMAN, Philippe MARINI, Pierre MARTIN, Louis MERCIER, Michel MERCIER, Louis MOINARD, Georges MOULY, Philippe NOGRIX, Joseph OSTERMANN, Jacques OUDIN, Jacques PEYRAT, Charles REVET, Henri REVOL, Philippe RICHERT, Michel SOUPLET, Louis SOUVET, Martial TAUGOURDEAU, Alex TURK, André VALLET, Alain VASSELLE, Nicolas ABOUT, Serge FRANCHIS, Michel PELCHAT, Bernard BARRAUX, Jacques BIMBENET, Alain DUFAUT, Jean PÉPIN et Christian DEMUYNCK, sénateurs, -

Sénat Proposition De Loi Organique
N° 647 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011 Enregistré à la Présidence du Sénat le 17 juin 2011 PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE portant sur l’incompatibilité entre le mandat parlementaire et les fonctions exécutives locales, PRÉSENTÉE par MM. François PILLET, François-Noël BUFFET, Jean-Paul ALDUY, René BEAUMONT, Michel BÉCOT, Laurent BÉTEILLE, Auguste CAZALET, Philippe DALLIER, Robert del PICCHIA, Christophe-André FRASSA, Mme Gisèle GAUTIER, M. Antoine LEFÈVRE, Mme Lucienne MALOVRY, MM. Pierre MARTIN, Hervé MAUREY, Alain MILON, Jackie PIERRE, Jean- Jacques PIGNARD, Mmes Catherine PROCACCIA, Esther SITTLER, Catherine TROENDLE et M. François ZOCCHETTO, Sénateurs (Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.) - 3 - EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, La persistance du cumul des mandats électoraux et des fonctions électives ne manquera pas d’alimenter le débat public en France lors des prochaines grandes échéances électorales. Outre qu’elle contrevient au souhait de nos concitoyens de voir leurs élus se consacrer pleinement aux mandats qui leur sont confiés, elle produit, à l’évidence, un effet démobilisateur sur l’engagement civique et favorise l’abstention. Il ne paraît pas inutile de rappeler brièvement les avancées intervenues en la matière au cours de la dernière période. Alors que la Constitution de 1958 ne prévoit qu’une seule incompatibilité, celle du mandat parlementaire et de l’appartenance au gouvernement (article 23 de la Constitution), il a fallu attendre 1985 pour que deux lois commencent à limiter le cumul des mandats. -

Sénat Proposition De
N° 423 SÉNAT SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008 Annexe au procès-verbal de la séance du 25 juin 2008 PROPOSITION DE LOI tendant à allonger le délai de prescription de l’action publique pour les diffamations, injures ou provocations commises par l’intermédiaire d’Internet, PRÉSENTÉE Par MM. Marcel-Pierre CLÉACH, Jean-Paul ALDUY, Pierre ANDRÉ, René BEAUMONT, Michel BÉCOT, Jean BIZET, Mme Brigitte BOUT, M. Dominique BRAYE, Mme Paulette BRISEPIERRE, MM. Elie BRUN, François-Noël BUFFET, Christian CAMBON, Jean-Claude CARLE, Auguste CAZALET, Jean-Pierre CHAUVEAU, Raymond COUDERC, Jean-Patrick COURTOIS, Mme Isabelle DEBRÉ, MM. Robert del PICCHIA, Michel DOUBLET, Michel ESNEU, Jean-Claude ETIENNE, Jean FAURE, André FERRAND, Alain FOUCHÉ, Bernard FOURNIER, René GARREC, Mme Gisèle GAUTIER, MM. François GERBAUD, Charles GINÉSY, Paul GIROD, Alain GOURNAC, Francis GRIGNON, Louis GRILLOT, Michel GUERRY, Hubert HAENEL, Mme Françoise HENNERON, MM. Michel HOUEL, Benoît HURÉ, Mmes Christiane KAMMERMANN, Élisabeth LAMURE, MM. André LARDEUX, Gérard LARCHER, Robert LAUFOAULU, Jean-René LECERF, Jacques LEGENDRE, Philippe LEROY, Roland du LUART, Philippe MARINI, Mme Colette MÉLOT, M. Alain MILON, Mmes Jacqueline PANIS, Monique PAPON, MM. Jackie PIERRE, Hugues PORTELLI, Jean PUECH, Charles REVET, Philippe RICHERT, Mme Janine ROZIER, M. Bruno SIDO, Mme Esther SITTLER, MM. Louis SOUVET, Yannick TEXIER, André TRILLARD, Mme Catherine TROENDLE, M. François TRUCY et Mme Nathalie GOULET, Sénateurs (Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d’une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.) - 3 - EXPOSÉ DES MOTIFS Mesdames, Messieurs, Les nouveaux moyens de communication, et tout particulièrement le réseau Internet ont introduit dans notre société des changements profonds. -

Debats Du Senat N° 136 Du 9 Décembre 2010
o Année 2010. – N 136 S. (C.R.) ISSN 0755-544X Jeudi 9 décembre 2010 SÉNAT JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE SESSION ORDINAIRE DE 2010-2011 COMPTE RENDU INTÉGRAL Séance du mercredi 8 décembre 2010 (48e jour de séance de la session) 7 771051 013600 11928 SÉNAT – SÉANCE DU 8 DÉCEMBRE 2010 SOMMAIRE PRÉSIDENCE DE M. ROLAND DU LUART Articles additionnels après l'article 1er (p. 11955) Secrétaires : Amendements identiques nos 8 rectifié bis de M. Jean- Mmes Sylvie Desmarescaux, Anne-Marie Payet. François Legrand, 13 rectifié de M. Michel Teston et 15 rectifié bis de M. Jean-François Mayet. – 1. Procès-verbal (p. 11933) MM. Hervé Maurey, Roland Courteau, Jean-François Mayet, le rapporteur, le ministre. – Adoption des trois 2. Ratification de la nomination de membres d'une commission amendements insérant un article additionnel. mixte paritaire (p. 11933) Amendements identiques nos 9 rectifié de M. Jean-François 3. Candidatures à un office parlementaire et à une délégation sénatoriale (p. 11933) Legrand, 14 de M. Michel Teston et 16 rectifié de M. Jean-François Mayet. – MM. Hervé Maurey, 4. Fonction de représentation par le Sénat des collectivités Roland Courteau, Jean-François Mayet, le rapporteur, territoriales. – Rejet d’une proposition de loi le ministre. – Adoption des trois amendements insérant constitutionnelle (p. 11933) un article additionnel. Discussion générale : MM. Yvon Collin, auteur de la propo- Amendement n° 25 rectifié de M. Bruno Sido. – sition de loi constitutionnelle ; Jean-Jacques Hyest, prési- MM. Bruno Sido, le rapporteur, le ministre, Hervé dent de la commission des lois, en remplacement de Maurey, Michel Teston. -

Formation À La Gestion Administrative, Comme La Gestion Des Fonds Européens ;
N° 722 SÉNAT SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010-2011 Enregistré à la Présidence du Sénat le 6 juillet 2011 RAPPORT FAIT au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (1), sur le projet de loi autorisant l’approbation de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République slovaque relatif à la coopération en matière administrative, Par M. André VANTOMME, Sénateur (1) Cette commission est composée de : M. Josselin de Rohan, président ; MM. Jacques Blanc, Didier Boulaud, Jean-Louis Carrère, Jean-Pierre Chevènement, Robert del Picchia, Jean François-Poncet, Robert Hue, Joseph Kergueris, vice-présidents ; Mmes Monique Cerisier-ben Guiga, Joëlle Garriaud-Maylam, MM. André Trillard, André Vantomme, Mme Dominique Voynet, secrétaires ; MM. Jean-Étienne Antoinette, Robert Badinter, Jean-Michel Baylet, René Beaumont, Jean-Pierre Bel, Jacques Berthou, Jean Besson, Michel Billout, Didier Borotra, Michel Boutant, Christian Cambon, Marcel-Pierre Cléach, Raymond Couderc, Mme Michelle Demessine, M. André Dulait, Mmes Bernadette Dupont, Josette Durrieu, MM. Jean Faure, Jean-Paul Fournier, Mme Gisèle Gautier, M. Jacques Gautier, Mme Nathalie Goulet, MM. Jean-Noël Guérini, Michel Guerry, Robert Laufoaulu, Simon Loueckhote, Philippe Madrelle, Pierre Mauroy, Rachel Mazuir, Louis Mermaz, Mme Lucette Michaux-Chevry, MM. Jean Milhau, Charles Pasqua, Philippe Paul, Xavier Pintat, Bernard Piras, Christian Poncelet, Yves Pozzo di Borgo, Jean-Pierre Raffarin, Daniel Reiner, Roger Romani, Mme Catherine Tasca. Voir le(s) numéro(s) : Sénat : 137 et 723 (2010-2011) - 3 - SOMMAIRE Pages INTRODUCTION ......................................................................................................................... 5 I. LA SLOVAQUIE À LA RECHERCHE DE PARTENARIATS EN EUROPE, PRÈS DE VINGT ANS APRÈS SON ACCESSION À LA SOUVERAINETÉ NATIONALE ..........................................................................................................................