El Deporte En El Primer Peronismo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Tigre, El Enemigo El Matador De Victoria Le Ganó 2-1 a Boca, Sigue a Tres Puntos Del Líder Y Le Prende Velas Al Xeneize
Revista Deportiva 2007 Chau Apertura Verón está lesionado y no jugará para Estudiantes en lo que resta del El Clásico campeonato. ¿Y después? La Plata, jueves 29 de noviembre de 2007 En la noticia El Granate tenía el festejo preparado en el Sur y Gimnasia no consiguió impedirlo. Todo lo contrario, los de LaLaLa fiestafiestafiesta Cabrero golearon 4-0 a los triperos y se LaLaLa fiestafiestafiesta aseguraron el primer puesto en el Apertura. El domingo darán la vuelta olímpica con sólo empatar ante Boca. ¿El Lobo? Anoche terminó el año dedede LanúsLanúsLanús futbolístico y el sábado tendrá elecciones Tigre, el enemigo El Matador de Victoria le ganó 2-1 a Boca, sigue a tres puntos del líder y le prende velas al Xeneize. Si los de Russo vencen a Lanús en la Bombonera, llegarán a un desempate si le ganan a Argentinos Juniors. Y si no lo consiguen, lo suyo igual es una hazaña 2 El Clásico Revista Deportiva del diario Hoy en la Noticia La Plata, jueves 29 de noviembre de 2007 Resultados 19na Partidos adelantados Ayer La trastienda Tigre 2 - Boca 1 Lanús 4 - Gimnasia LP 0 La frase Próxima fecha 18va 30/11 AL 2/12 “Ojalá se quede Ardiles” Cuando termine Viernes 18.00 el torneo voy a Central - San Martín SJ “Por el bien de Huracán, ojalá jamiento del Pitón. Viernes 20.10 que se quede Ardiles. Ha sido Mohamed no quiso comparar tomar la decisión. Colón-Estudiantes todo un caballero al asumir el la situación de Ardiles con la La relación con el Sábado 16.10 riesgo de venir a Huracán sin vivió él hace unos meses: “Yo ya conocer al grupo. -

La Hora Más Gloriosa Del Fútbol Argentino
EDICIÓN ESPECIAL LALA HORAHORA MÁSMÁS GLORIOSAGLORIOSA DELDEL FÚTBOLFÚTBOL ARGENTINOARGENTINO 86 Felices por lo que hicimos y por lo que haremos Cuando los hechos superan a las palabras, las palabras están de más. O, mejor dicho, NO ALCANZAN PARA PODER DECIRLO TODO. El Gráfico está tan feliz como todos los argentinos. Esta noche de histórico domingo, sentimos que su alma sonríe y en cada uno de los teclados, los periodistas que hacen El Gráfico deslizan su emoción. Es fácil en- tender que se trata de un día especial. En esta hora -en que queremos decirlo todo- NOS DAMOS CUENTA DE QUE SOLO HAY UNA MANE- RA DE EXPRESARNOS: brindar esta edición en la que volcamos con conceptos, fotos y testimonios EL DIA MAS GLORIOSO DEL FUTBOL ARGENTINO. Para nosotros no es el final de nada; acaso -¿por qué no confesarlo?- podría ser el comienzo de todo. Estamos felices por el triunfo de la Selección y, ya más calmados del primer impacto, estamos felices por todo cuanto hicimos desde el primer día del proceso, al que también podríamos llamar “La Era Menotti” o el “Operativo Mundial 78”. Si no dijéramos que hemos recibido muchas felicitaciones por nuestro trabajo antes y durante el Mundial seríamos insensibles. Nos gustó que nos reconocieran el esfuerzo (ojo, esfuerzo no es sacrificio), pero no encontrábamos la forma adecuada para el agradecimiento. Decir gra- cias es tan convencional como decir “es nuestra obligación”. Detrás de la obligación pusimos el alma del periodista. Y el alma del periodista es su amor, su pasión y su deseo. El Mundial nos obligó a todos los ar- gentinos a esforzarnos; El Gráfico cumplió su papel: durante este mes de junio realizamos las cuatro ediciones normales, más otras tres ediciones extras. -

Fútbol Argentino: Crónicas Y Estadísticas
Fútbol Argentino: Crónicas y Estadísticas Asociación del Fútbol Argentino - 111ª1 División – 1119591 Luis Alberto Colussi Carlos Alberto Guris Victor Hugo Kurhy Fútbol Argentino: Crónicas y Estadísticas – A.F.A. – 1ª División - 1959 2 1959 – San Lorenzo campeón 4 fechas antes de terminar el torneo. El campeonato de 1959 se disputó con el mismo esquema de años anteriores: 16 clubes que se enfrentaron a dos ruedas. Un campeón y un descenso, que surgió aplicando el promedio de puntos obtenido en las últimas 3 temporadas. La única novedad fue el ingreso de Ferro Carril Oeste, después de un año en la Primera B, ocupando la plaza dejada por Tigre que descendió después de una muy pobre campaña en la que perdió 22 de los 30 partidos jugados. Contrariamente a lo que sucedía en Con Sanfilippo a la cabeza, los jugadores de San Lorenzo dan la vuelta olímpica después de 13 años de espera. otras oportunidades, en los días previos al inicio del torneo de 1959, no había un equipo que fuese favorito para quedarse con el título de campeón. Las preferencias se repartían entre los de siempre: Racing, el vigente campeón, aunque disminuido por la venta de Pedro Manfredini, Boca y San Lorenzo que definieron días antes de empezar el torneo de 1959, el subcampeón de 1958, quedándose Boca con ese logro, y River que debía reponerse de la pobre actuación de 1958. De todos los mencionados aparecía San Lorenzo como el mejor equipo, especialmente por lo que podía mostrar en ofensiva, ya que a la presencia de Sanfilippo, goleador del último campeonato, se le sumaban Facundo, Boggio, Omar Higinio García y el santiagueño Miguel Angel Ruíz. -

Rincón Gálvez Se Niega a Responder Acusación
è Economía/Finanzas è Nacionales Año 48, Número 15,580 Colima, Col., Jueves 30 deCongreso: Noviembre de 2000 Ex Funcionarioswww.diariodecolima.com $4.00 Deberán Resarcir Dinero l De Manzanillo, Lara Villa y Ortiz Ayala, $5 mil y $80 mil, respectivamente l Eugenio Magaña, de Cuauhtémoc, $88 mil l Daniel Cabrera, de VA y Jesús Arias, de Comala, $23 mil l Se amonesta a la ex alcaldesa Martha Sosa l Vélez: Lo rescatable, que diputados del PRI y PAN respetaron el trabajo de la CMH Antonio GARCIA AVALOS Al informar que el pasado martes concluyó el análi- omisión de parte de los ex funcionarios sancionados “por- sis, discusión y aprobación de las cuentas públicas corres- que los actos en que cayeron fueron de irresponsabilidad pondientes al ejercicio fiscal 1999 del gobierno estatal y los en el asunto de los responsables directos y en el de los diez ayuntamientos, el presidente del Congreso del Estado, indirectos, como son los propios alcaldes, también tienen Al recién inaugurado libramiento oriente se le encontró otro uso por parte de los camioneros: les sirve de estacionamiento. Rubén Vélez Morelos, dijo que sólo en cuatro municipios responsabilidad en esto(sic)”. q Foto de Horacio Medina se registraron observaciones que van desde la amonesta- Reiteró que la postura de las bancadas del PRI y PAN Iniciativa al Congreso ción pública hasta una sanción en cuanto a devolver fue que si se le quiere dar legalidad al órgano técnico del algunas cantidades de dinero. Congreso del Estado se tenían que aprobar los dictámenes Moreno Peña Propone Reformar Penalidad Consideró que lo “destacable” sobre los dictáme- con las reservas para cada uno de los casos. -

Fútbol Argentino: Crónicas Y Estadísticas
Fútbol Argentino: Crónicas y Estadísticas Asociación del Fútbol Argentino -- 1111ª División – 1111971 Luis Alberto Colussi Carlos Alberto Guris Victor Hugo Kurhy Fútbol Argentino: Crónicas y Estadísticas – A.F.A. – 1ª División - 1971 2 1971 – METROPOLITANO: Independiente campeón, desplazando a Vélez en la última fecha. NACIONAL: Rosario Central alcanzó el título al derrotar a San Lorenzo en la final. El Campeonato Metropolitano de 1971 se jugó por el sistema de todos contra todos y a dos ruedas, modalidad que no se aplicaba desde 1966. Lo disputaron 19 clubes, dos menos que el año anterior, por cuanto descendieron Lanús, Quilmes y Unión y solamente se promovió a Ferro Carril Oeste. No hubo grandes transferencias y la mayoría de los clubes apenas se reforzaron. El único que hizo ruido fue Huracán que incorporó a Alfio Basile de Racing, al Loco Doval que estaba jugando en Flamengo y a Poletti, emblemático arquero de Estudiantes de La Plata, entre otros. Independiente también sumó algunos nuevos jugadores, entre ellos Miguel Angel López y Pancho Sa, de River y el Mencho Balbuena de Rosario Central, quienes tendrían un lugar destacado en los éxitos obtenidos en los años siguientes, especialmente en la Copa Libertadores. El comienzo del torneo mostró a River dominante. Jugadas 7 fechas solamente había perdido un punto, sacándole dos de ventaja a Chacarita Juniors y 4 a San Lorenzo e Independiente. Pero en la 8ª fecha River perdió el invicto con Vélez, equipo que empezaba a mostrar sus cualidades, especialmente en ofensiva donde se destacaban las 3 B : Bianchi, Bentrón y Benito. Cuando se llegó al término de la primera rueda, había varios equipos en la zona alta de la tabla, separados por pocos puntos. -

GUIDO PIZARRO Mdd
PALABRA DEL DEPORTE IMAGEN RADIO L-V 15:30 HRS. ADRENALINA EXCELSIOR TV L-V 22:00 HRS. ADRENALINA IMAGEN TV DOMINGOS: 22:00 HRS. COPA MX XXSe prepara el campeón LEÓN 0 1 ALEBRIJES TAMPICO MADERO 3 2 PUEBLA SAN LUIS 0 2 NECAXA Rayos fue el único equipo de la Liga MX que ganó ayer y se impuso al actual campeón del Ascenso. TIENE UN PLAN B EL TÉCNICO DE LAS ÁGUILAS, MIGUEL HERRERA, ASEGURÓ QUE AÚN NO HAY NADA CON LA SALIDA DE DIEGO LAINEZ AL EXTRANJERO, PERO ESTÁ LISTO PARA ENFRENTAR ESE POSIBLE ESCENARIO >4 COPA DEL REY Ganó el Real El conjunto merengue dejó a un lado el mal paso que ha tenido en la Liga y sacó una cómoda ventaja de 3-0 sobre el Leganés, en la ida de los octavos de final >8-9 BRILLÓ EN LA LOMA Deja los diamantes El pitcher mexicano Jaime García, quien jugó diez temporadas en Grandes Ligas y en una Serie Mundial, anunció su retiro EXCELSIOR JUEVES 10 del beisbol >13 DE ENERO DE 2019 ADRENALINA.COM.MX @ADRENALINA Foto: MexsportFoto: 2 ADRENALINA JUEVES 10 DE ENERO DE 2019 : EXCELSIOR u u RADAR REY Y DAMA ARTURO XICOTÉNCATL u CUMPLEAÑOS u PARA HOY “He tenido problemas COPA DEL REY con eso (la adaptación ATHLETIC CLUB SEVILLA a Holanda), con la SKY SPORTS-12:30 HRS. COPA DEL REY conversión del futbol que Posición en 26. Tad1 REAL BETIS REAL SOCIEDAD Te5-e2. Las blancas, estaba acostumbrado SKY SPORTS-13:30 HRS. con pieza de menos, a jugar en México, COPA DEL REY combinan para igualar en uno de los puntos especialmente el ritmo al LEVANTE FC BARCELONA de inflexión del juego que todo va aquí.” SKY SPORTS-14:30 HRS. -

GOB Haciendo-Historia.Pdf
Autoridades Municipales Dn. Jesús Cariglino Intendente Municipal Dn. Alberto Cobreros Presidente del Honorable Concejo Deliberante Dn. Miguel Harari Secretario de Gobierno Dn. Emilio Udaquiola Secretario de Economía y Hacienda Dr. HugoSchwab Secretario de Salud Dn. Carlos Lumbreras Subsecretario de Gobierno Comisión Municipal de Estudios Históricos Creada por Decreto Nº1055 de fecha 1 de junio de 1998 Secretaría de Gobierno ISBN 0-000000-00-0 . Dirección General del Proyecto: Dr. JorgeO.A. Spárvoli . Dirección y Coordinación General del Proyecto: Sra. María del Pilar Uribeondo . Convocatoria, Organización de EncuentroseInvestigación Histórica: Comisión Municipal de Estudios Históricos . Asistencia Técnica en Patrimonio Histórico: Arq. Norberto Iglesias . Investigación Histórica y Textos: Sr. Luis Horacio Melillo . Dirección y Organización de ArchivoFotográfico y Documental: Geog. Victoria Bruschi . Asistente de Investigación: Sra. María Liliana Suárez . Ilustraciones: Sr. Vicente Andrés Pellegrini . Diseño Gráfico: D.G. Edgardo Daniel Oviedo . Impresión: Municipalidad de Malvinas Argentinas E ste libro está especialmente dedicado a todos los vecinos de Malvinas Argentinas hacia quienes siento el compromiso de entregar el patrimonio de sus raíces, por ser el primer intendente electo. Si recordar es volver a pasar por el corazón, los vecinos memoriosos nos entregaron su emoción en cada una de sus vivencias que nos permitieron reconstruir la historia de nuestras localidades, desde su nacimiento. Con este libro nuestros hijos aprenderán a valorar el esfuerzo de sus padres y abuelos por lograr un pueblo con destino de grandeza, y nuestros mayores volverán a emocionarse al descubrirse entre sus páginas. Un pueblo es grande por sus logros. Malvinas Argentinas lo concreta en su permanente crecer, del cual este libroesparte. -

Fútbol Argentino: Crónicas Y Estadísticas – 1ª División 1988-89 – Liguilla 1989 1
Fútbol Argentino: Crónicas y Estadísticas – 1ª División 1988-89 – Liguilla 1989 1 Fútbol Argentino: Crónicas y Estadísticas Asociiaciión dell Fútboll Argentiino - 1ª Diiviisiión 1988-89 Luis Alberto Colussi Carlos Alberto Guris Victor Hugo Kurhy Fútbol Argentino: Crónicas y Estadísticas: 1ª División 1988-89 – Liguilla 1989 2 INDEPENDIENTE: Un sólido campeón con el estilo del Indio Solari. En su afán por encontrar atractivos al torneo de Primera División, AFA introdujo para la temporada 1988-89 una innovación que no volvió a aplicarse. Se dispuso que el triunfo otorgase 3 puntos, en lugar de los dos que estaban en vigencia por entonces. Pero además, cuando un partido finalizase empatado, se estableció que se ejecutasen penales. El equipo que ganase se llevaba un punto adicional. Estas modificaciones eran válidas solamente para la tabla del campeonato. Para determinar los descensos se siguió aplicando el puntaje tradicional, 2 puntos por victoria, uno por empate. Esta dualidad favoreció la desconfianza de los aficionados ya que a algunos clubes, los que peleaban por el descenso, les era indiferente el punto extra en los penales, mientras que para otros era valioso. Por otra parte, si bien se siguió jugando un campeonato de 38 fechas, con un solo campeón, la necesidad de determinar a los representantes argentinos en la Copa Libertadores de 1989, hizo que AFA dispusiese que ese derecho lo obtendrían los clubes que finalizasen en las dos primeras posiciones al cabo de la primera rueda, dándole un atractivo especial a la primera parte del campeonato. Al igual que en la temporada anterior, el comienzo de Racing Club fue avasallante. -
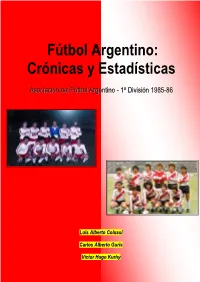
Fútbol Argentino: Crónicas Y Estadísticas – A.F.A
Fútbol Argentino: Crónicas y Estadísticas – A.F.A. – 1ª División - 1974 1 Fútbol Argentino: Crónicas y Estadísticas Asociiaciión dell Fútboll Argentiino - 1ª Diiviisiión 1985-86 Luis Alberto Colussi Carlos Alberto Guris Victor Hugo Kurhy Fútbol Argentino: Crónicas y Estadísticas: Nacional 1985 – 1ª División 1985-86 2 En 1985 se produjeron profundos cambios en la organización de los campeonatos de fútbol de AFA. Ante todo, se dispuso que se jugase la última edición del campeonato Nacional, inaugurado en 1967. Como contrapartida se creó el Nacional B, la nueva 2ª categoría del futbol argentino, competencia en la que tendrían cabida los clubes del interior y los mejores de la Primera B. La aparición del Nacional B, a partir de la temporada 1986-87, generó que los tradicionales torneos de ascenso perdiesen una categoría, así la histórica Primera B pasó a ser la 3ª categoría, la Primera C la 4ª y la Primera D, la 5ª. También se crearon los torneos Argentinos que nuclearon a otros clubes del interior. En cuanto a la Primera División, se copió el esquema de las competiciones europeas, que se realizan por temporadas, dejando de lado los torneos que se llevan a cabo dentro del mismo año calendario. En julio de 1985 dio comienzo el campeonato de Primera División que se extendió hasta abril de 1986. Al término del campeonato se disputó una liguilla clasificatoria para la Copa Libertadores de América. El establecimiento de esta nueva forma de competencia generó algunos absurdos, por ejemplo Rosario Central y Racing Club estuvieron 6 meses sin jugar, ya que la Primera B terminó en diciembre de 1985 y tuvieron que esperar hasta mediados de 1986 para volver a jugar en Primera División. -
La Vuelta Se Jugará El Próximo Miércoles
Chivas ganó > Juan Carlos Ortega se presentó como técnico de Guadalajara con triunfo en Sinaloa >2 EXCELSIOR MIÉrcoles 21 DE AGosTO DE 2013 [email protected] CréditoFFoto @Adrenalina_Exc FASE PREVIA CHAMPIONS FUE UNA PESADILLA Carlos Vela preocupó a la defensiva 02 francesa y provocó una expulsión. REAL LYON SOCIEDAD LA VUELTA SE JUGARÁ EL PRÓXIMO MIÉRCOLES PAso SÓliDO CArlos VELA Y LA REAL socieDAD SE ENCAMINAN A LA FASE DE GRUPos DE LA CHAMPIONS LEAGUE TRAS DerroTAR AL LYON EN FRANCIA >3 Foto: AFP PIERDEN A UN LÍDER CAMINO ELECTRIZANTE La historia del Necaxa está llena de pasión, gloria y sufrimiento. Fue el primer campeonísimo y ahora está en la Liga de Ascenso >6-7 Foto: AP Foto: A LA CONGELADORA Von Miller, el mejor jugador defensivo de Broncos de Denver, fue suspendido sin sueldo seis partidos por violar la política de uso de sustancias prohibidas > 12 Foto: Archivo/Excélsior UNA MEDIA SÓLIDA El torneo pasado América sufría sin Rubens Sambueza LA HORA CERO: EL DEPORTE POR NOTA: SÚPER BEIS: en el campo, hoy Miguel Herrera Mauricio Ymay - Pág. 2 Juan Carlos Veraza - Pág. 9 Alejandro Aguerrebere - Pág. 10 tiene opciones para suplirlo >4 Foto: Mexsport EXCELSIOR • MIÉrcolES 21 DE AGOSto DE 2013 CHIVAS ENCUENTRA LUZ EN EL CAMINO Debuta con triunfo COPA MX El Rebaño vence como visitante a los Dorados de DORADOS 2 Sinaloa, en la presentación de Juan Carlos Ortega como CHIVAS 3 su técnico. Miguel Sabah colabora con dos anotaciones DE LA REDAccIÓN [email protected] : e rebote y por cir- 2 cunstancias no for- futbol zadas, Chivas se había adelantado con un tanto de Ra- fael Márquez Lugo en la parte comple- MAURICIO Dmentaria. -

Fútbol Argentino: Crónicas Y Estadísticas – A.F.A
Fútbol Argentino: Crónicas y Estadísticas – A.F.A. – 1ª División - 1974 1 Fútbol Argentino: Crónicas y Estadísticas Asociiaciión dell Fútboll Argentiino - 1ª Diiviisiión – 1977 Luis Alberto Colussi Carlos Alberto Guris Victor Hugo Kurhy Fútbol Argentino: Crónicas y Estadísticas – A.F.A. – 1ª División - 1977 2 METROPOLITANO: River relegó a Independiente luego de un maratón de partidos. El campeonato Metropolitano de 1977 fue disputado por 23 clubes, que jugaron por el sistema de todos contra todos, a dos ruedas, lo que obligó a disputar 46 fechas, la cifra más alta en la historia del fútbol argentino. Debido a que hubo una interrupción de 45 días para permitir que la Selección Nacional jugase una serie de partidos amistosos en su preparación para el Mundial 78, el calendario se partidos se comprimió de tal manera que hubo meses en que se jugaron 8 fechas. Boca Juniors, el bicampeón de 1976, aplicó sus mayores esfuerzos en su participación en la Copa Libertadores, por lo que se automarginó de la lucha por un nuevo título nacional, facilitando la tarea de River Plate que, eliminado en la 1ª fase de la Libertadores, se abocó de lleno a la conquista del Metropolitano en una lucha pareja con Independiente. El campeonato se definió virtualmente en la anteúltima fecha cuando River se dio el gusto de derrotar a Boca en la Bombonera , sacándole 2 puntos de ventaja a Independiente que apenas empató en su encuentro frente a All Boys. En la última jornada River aseguró su conquista, al derrotar a Ferro Carril Oeste por 4-2. A pesar de lo cerrado de la lucha con Independiente, River fue merecedor del título, lográndose imponer a pesar de la ausencia de Norberto Alonso, quien estaba jugando en Francia. -
Fútbol Argentino: Crónicas Y Estadísticas
Fútbol Argentino: Crónicas y Estadísticas Asociación del Fútbol Argentino - 111ª1 División – 1119581 Luis Alberto Colussi Carlos Alberto Guris Victor Hugo Kurhy Fútbol Argentino: Crónicas y Estadísticas – A.F.A. – 1ª División - 1958 2 1958 – Después de la frustración de Suecia, Racing marcó el camino. La temporada de 1958 trajo como novedad la incorporación de Central Córdoba de Rosario. Los “charrúas” ocuparon el lugar dejado por Ferro Carril Oeste, el primer descendido por el sistema de promedios. Sin embargo, el hecho futbolístico más trascendente de 1958 fue la participación de la Selección Argentina en el campeonato mundial disputado en Suecia. El Mundial condicionó la realización del torneo local, que tuvo que ser suspendido cuando apenas se habían disputado tres fechas, reanudándose tres meses después. Además, la eliminación de la Selección en la primera fase, con una goleada 1-6 ante Checoslovaquia, llenó de desazón al público RACING CAMPEON: Reynoso, Negri, Anido, Murúa, Cap, Bono, argentino que presumía de tener un nivel Manfredini, Belén, Gianella, Corbatta y Pizzuti. futbolístico superior. El golpe a la autoestima que significó la actuación argentina en el Mundial, se trasladó a los campos de juego locales, notándose la ausencia del público espectador y el deterioro del nivel de los encuentros disputados. Desarrollo del campeonato En las escasas 3 fechas que se disputaron antes del Mundial, el campeonato mostró a un inesperado puntero, Atlanta, que se impuso en los 3 partidos disputados. Sus seguidores eran Boca, Estudiantes, Lanús y River, todos con 5 puntos. De todas maneras, River era el favorito para quedarse nuevamente con el título, pero el regreso del Mundial fue traumático para algunos de sus jugadores, especialmente para su arquero Amadeo Carrizo, a quien injustamente se hizo responsable de la goleada frente a Checoslovaquia.