R E L a C I O N E S Internacionales
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Grenache: Best Practices and Potential for South Africa
Grenache: Best Practices and Potential for South Africa Dissertation submitted to the Cape Wine Academy in partial fulfillment of the requirements for the diploma of Cape Wine Master by July 2014 i I, Martin Gomez Fernandez, declare that this dissertation is my own, unaided work. It is submitted in partial fulfilment of the requirements for the diploma of Cape Wine Master to the Cape Wine Academy. It has not been submitted before for qualification of examination in this or any other educational organization. Signed: _________________________________________ April 2015 ii ACKNOWLEDGEMENTS First and foremost, I am very grateful to my mentor Dr. Winifred Bowman CWM. Winnie, without your support I’ll have never walked this road. I’ll always be very greatful of your help and love. Thanks to my wife Ana and my parents Cruz and Martin for your patience and endless love. Thanks to Karin Visser for the many hours spent tasting wines together. Thanks to all the instructors I’ve had during my certificate and diploma courses at the Cape Wine Academy for sharing their passion and knowledge. Thanks to Fiona McDonald for your help making this text sharper and your good advice on the tasting exam. Thanks to all the Grenachistes, wine producers and viticulturalists, who so willingly welcomed me, contributed their wisdom, spent time with me tasting and shared their love for this grape variety: Adi Badenhorst, AA Badenhorst Family Wines, Paardeberg, Malmesbury, Swartland, South Africa Albert Jané and Elvira, Acústic Celler, Tarragona, Spain Angel Benito, -

The Libro Verde: Blood Fictions from Early Modern Spain
INFORMATION TO USERS The negative microfilm of this dissertation was prepared and inspected by the school granting the degree. We are using this film without further inspection or change. If there are any questions about the content, please write directly to the school. The quality of this reproduction is heavily dependent upon the quality of the original material The following explanation of techniques is provided to help clarify notations which may appear on this reproduction. 1. Manuscripts may not always be complete. When it is not possible to obtain missing pages, a note appears to indicate this. 2. When copyrighted materials are removed from the manuscript, a note ap pears to indicate this. 3. Oversize materials (maps, drawings, and charts) are photographed by sec tioning the original, beginning at the upper left hand comer and continu ing from left to right in equal sections with small overlaps. Dissertation Information Service A Bell & Howell Information Company 300 N. Zeeb Road, Ann Arbor, Michigan 48106 Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission. Reproduced with permission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without permission. UMI Number: 9731534 Copyright 1997 by Beusterien, John L. All rights reserved. UMI Microform 9731534 Copyright 1997, by UMI Company. All rights reserved. This microform edition is protected against unauthorized copying under Titic 17, United States Code. UMI 300 North Zeeb Road Ann Arbor, MI 48103 Reproduced with permission -

Victims of Crime in 22 European Criminal Justice Systems
Victims of Crime in 22 European Criminal Justice Systems The Implementation of Recommendation (85) 11 of the Council of Europe on the Position of the Victim in the Framework of Criminal Law and Procedure PROEFSCHRIFT TER VERKRIJGING VAN DE GRAAD VAN DOCTOR AAN DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT BRABANT, OP GEZAG VAN DE RECTOR MAGNIFICUS, PROF.DR. F.A. VAN DER DUYN SCHOUTEN, IN HET OPENBAAR TE VERDEDIGEN TEN OVERSTAAN VAN EEN DOOR HET COLLEGE VOOR PROMOTIES AANGEWEZEN COMMISSIE IN DE AULA VAN DE UNIVERSITEIT OP • VRIJDAG 9 JUNI 2000 OM 14.15 UUR DOOR MARION ELEONORA INGEBORG BRIENEN, GEBOREN OP 28 APRIL 1965 TE CASTRICUM EN OM 15.15 UUR DOOR ERNESTINE HENRIETTE HOEGEN, GEBOREN OP 31 DECEMBER 1968 TE KITZBOHEL, OOSTENRIJK MIJNOSTEROE VAN JUSTME thiensch@ppehjk Onderzed- en Demaldiaterpai iz-GravGahage Chapter 18 Norway SCENERY Lying on the western side of the Scandinavian peninsula, and with a population of only 4,419,955,' the Kingdom of Norway is a country of mountains and fjords. Harald Fairhair (Harald rfagre), the Viking leader who united Norway around 900, is generally considered to have been the first Norwegian King. Local chieftains continued to rule the country and in the mid-14th century, Queen Margaretha united Denmark, Norway and Sweden in the great Nordic Union. Sweden broke out of the Union after a short while and then the plague swept through Scandinavia, killing all but one of the Norwegian chieftains. The country was left in disarray, and Denmark became the leading nation, eventually reducing Norway to a Danish province. The Union lasted until 1814. -

HLSR Rodeouncorked 2014 International Wine Competition Results
HLSR RodeoUncorked 2014 International Wine Competition Results AWARD Wine Name Class Medal Region Grand Champion Best of Show, Marchesi Antinori Srl Guado al Tasso, Bolgheri DOC Superiore, 2009 Old World Bordeaux-Blend Red Double-Gold Italy Class Champion Reserve Grand Champion, Class Sonoma-Cutrer Vineyards Estate Bottled Pinot Noir, Russian River New World Pinot Noir ($23-$35) Double-Gold U.S. Champion Valley, 2010 Top Texas, Class Champion, Bending Branch Winery Estate Grown Tannat, Texas Hill Country, 2011 Tannat Double-Gold Texas Texas Class Champion Top Chilean, Class Champion, Chilean Cabernet Sauvignon ($16 and La Playa Vineyards Axel Cabernet Sauvignon, Colchagua Valley, 2011 Double-Gold Chile Chile Class Champion higher) Top Red, Class Champion Fess Parker Winery The Big Easy, Santa Barbara County, 2011 Other Rhone-Style Varietals/Blends Double-Gold U.S. Top White, Class Champion Sheldrake Point Riesling, Finger Lakes, 2011 Riesling - Semi-Dry Double-Gold U.S. Top Sparkling, Class Champion Sophora Sparkling Rose, New Zealand, NV Sparkling Rose Double-Gold New Zealand Top Sweet, Class Champion Sheldrake Point Riesling Ice Wine, Finger Lakes, 2010 Riesling-Sweet Double-Gold U.S. Top Value, Class Champion Vigilance Red Blend " Cimarron", Red Hills Lake County, 2011 Cab-Syrah/Syrah-Cab Blends Double-Gold U.S. Top Winery Michael David Winery Top Wine Outfit Trinchero Family Estates Top Chilean Wine Outfit Concha Y Toro AWARD Wine Name Class Medal Region 10 Span Chardonnay, Central Coast, California, 2012 Chardonnay wooded ($10 -$12) Silver U.S. 10 Span Pinot Gris, Monterey, California, 2012 Pinot Gris/Pinot Grigio ($11-$15) Silver U.S. -

STUDIES in the COMUNERO REVOLUTION L52()"'15Zl
STUDIES IN THE COMUNERO REVOLUTION l52()"'15zl HISTORY HONORS BY JIM AMELANG April 18, 1974 No teniamos Rey sino un bobo, e que el diablo av{a traydo a la Emperatriz a Castilla, ~ue era una bivora como su abuela la qual aV2a traydo esta mala ventura de Inquisicidn a Castilla e que ella la sustentava. Que plu guiese a Dios que viniese de Francia guerras o que duraran las Comunidades para que des truiran la Inquisicitn que los tenia echado a perder a todos ••• PEDRO CAZALLA , l A ~JECESSARY INrRODUCTION My attention was drawn to the problem of the revolution of the Comunidades by a chance rereading of the Bible of Hispanic history, Sr. Jaime Vicens Vives' Approaches to the History of Spain (cf. Bibliography). Sr. Vicens notes in his discussion of sixteenth-century r,astil1e that onB of the Itnoble elements" that was IIpruned!l by the rising orthodoxy Vias "the bourgeois ideal in the War of the Comunidades" (p. 97). My suspicions were immediately aroused by this remark, as I have always deferred to J.H. Elliott's characterization of the Comuneros as traditionalist, quasi-feudal reactionaries. A hasty perusal of Elliott (cf. Bibliography) failed to resolve the contradiction: an~ having smelled a rat, I began to do pre1iminarJ research on the Comuneros. I soon found that serious scholarly investigation of the subject had been carried out by only a handful of historians. This is not to say that Spanish historians and other Hispanists had overlooked the Comunidades-- far from the contrary. However, it was quite apparent that the revolt/revolution of the Comuneros was one of those lamen- table historical events which are often commented upon but very rarely under- stood. -

Immigration and Crime in Spain, 1999-2006 by Cesar Alonso*, Nuno Garoupa**, Marcelo Perera*** and Pablo Vazquez**** DOCUMENTO DE TRABAJO 2008-34
Immigration and Crime in Spain, 1999-2006 by Cesar Alonso*, Nuno Garoupa**, Marcelo Perera*** and Pablo Vazquez**** DOCUMENTO DE TRABAJO 2008-34 Serie Inmigración CÁTEDRA Fedea - Banco Popular October 2008 This Paper has been prepared for the Fedea Report 2008 * Universidad Carlos III de Madrid. ** IMDEA. *** Centro de Investigaciones Económicas CINVE-Uruguay. **** FEDEA. Los Documentos de Trabajo se distribuyen gratuitamente a las Universidades e Instituciones de Investigación que lo solicitan. No obstante están disponibles en texto completo a través de Internet: http://www.fedea.es. These Working Paper are distributed free of charge to University Department and other Research Centres. They are also available through Internet: http://www.fedea.es. ISSN:1696-750 Immigration and Crime in Spain, 1999-20061 César Alonso-Borrego Nuno Garoupa Marcelo Perera Pablo Vázquez October, 2008 Abstract: Crime in Spain is not high, by European standards, but together with immigration, crime rates have increased significantly in the last decade. The goals of this paper are (i) to evaluate empirically the extent to which there is either a negative or a positive correlation between crime and immigration and, (ii) to provide a preliminary assessment of the extent to which a causal mechanism can be identified. We find that both immigrants and natives have contributed to the increase in the crime rate. However, the contribution of immigrants seems to be relatively higher. This result is partly explained by the fact that immigration has contributed to the main increase of the collective of males aged 20 to 50, which are responsible for most offences, and by differences in socioeconomic opportunities between migrants and natives. -

Basic Spanish for the Camino
BASIC SPANISH FOR THE CAMINO A Pilgrim’s Introduction to the Spanish Language and Culture American Pilgrims on the Camino www.americanpilgrims.org Northern California Chapter [email protected] February 1, 2020 Bienvenido peregrino Leaving soon on your Camino and need to learn some Spanish basics? Or perhaps you already know some Spanish and just need a refresher and some practice? In any case, here is a great opportunity to increase your awareness of the Spanish language and to prepare for your Camino and the transition into Spanish culture. Our meetings will focus on the language challenges that, as a pilgrim, you are likely to encounter on the Camino. While we will talk about culture, history, food, wine and many other day-to-day aspects of Spanish life, our objective will be to increase your language skills. Familiarity with the Spanish spoken in Spain will make the cultural transition easier for you and ultimately pay off with more satisfying human interactions along the Camino. Our meetings will be informal, in a comfortable environment and geared to making the review of Spanish an enjoyable experience. Buen Camino Emilio Escudero Northern California Chapter American Pilgrims on the Camino www.americanpilgrims.org TABLE OF CONTENTS Day 1 Agenda . i Day 2 Agenda . ii Day 3 Agenda . iii 01 - The Communities, Provinces and Geography of Spain . 1 02 - Spain - A Brief Introduction . 3 03 - A Brief History of Spain and the Camino de Santiago . 5 04 - Holidays and Observances in Spain 2020 . 11 05 - An Overview of the Spanish Language . 12 06 - Arabic Words Incorporated into Spanish . -

Extortion in Spain
Extortion in Spain thE Economic contExt Spain’s economy is the 14th largest in the world and 5th largest in the European Union in nominal GDP terms. The country is listed 23rd in the UN’s Human Development Index and 30th in GDP (PPP) per capita as stated by the World Bank, making it a high income economy and situated among the countries of very high human development. Spain has been suffering from an extended economic crisis from 2007 to 2014, which has had a great impact on the labour market as well as on the whole economy. The economic slump significantly reduced imports and increased, while the country kept attracting a growing number of foreign tourists. As a result, its trade balance in goods and services reached almost a 6 % deficit of GDP in 2007 and achieved a surplus in 2012 for the first time since 1997. Figure 1. Tourism in the overall trade balance in goods and services (% GDp) .ETßINßGOODSßANDßSERVICES %XPORTSßEXCEPTß4OURISM )MPORTSßEXCEPTß4OURISM 4OURISM ßREVENUE 4OURISM ßEXPENDITUREß Source: Statistic bulletin of Banco de España, 2015. Extortion in Spain In November 2015, OECD’s economic forecast stated: “A robust economy recovery in Spain is projected to continue into 2016 and 2017, throughout a gradually slowing pace as the positive impact of the depreciation of the euro, and lower oil and other commodity prices, dissipate. Low borrowing rates of business and households will also continue to provide support together with the fiscal stance, which is expected to be mildly expansionary over the past two years. These factors, together with the implementation of significant structural reforms, are increasing business confidence” (OECD, 2015: 1). -

ECRI REPORT on SPAIN (Fifth Monitoring Cycle)
CRI(2018)2 ECRI REPORT ON SPAIN (fifth monitoring cycle) Adopted on 5 December 2017 Published on 27 February 2018 ECRI Secretariat Directorate General II - Democracy Council of Europe F - 67075 STRASBOURG Cedex Tel.: +33 (0) 390 21 46 62 E-mail: [email protected] www.coe.int/ecri ECRI REPORT ON SPAIN (fifth monitoring cycle) Adopted on 5 December 2017 Published on 28 February 2018 TABLE OF CONTENTS FOREWORD ................................................................................................................ 7 SUMMARY ................................................................................................................... 9 FINDINGS AND RECOMMENDATIONS .................................................................... 11 I. COMMON TOPICS ......................................................................................... 11 1. LEGISLATION AGAINST RACISM AND DISCRIMINATION .................................... 11 - GENERAL LEGISLATIVE FRAMEWORK ........................................................... 11 - CRIMINAL LAW ........................................................................................... 11 - CIVIL AND ADMINISTRATIVE LAW ................................................................. 13 - SPECIALISED NATIONAL BODIES .................................................................. 15 2. HATE SPEECH ........................................................................................... 17 - DATA AND EXTENT .................................................................................... -

Criminologia: Una Ciència Per a La Societat
2016 Criminologia: una ciència per a la societat II Congrés de Criminologia de la Comunitat Valenciana Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques – Universitat Jaume I Castelló de la Plana, 3 i 4 de novembre de 2016 Llibre d’Actes Criminología: una ciencia para a la sociedad II Congreso de Criminología de la Comunidad Valenciana Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas – Universitat Jaume I Castellón de la Plana, 3 y 4 de noviembre de 2016 Libro de Actas © 2016 Els drets de la present contribució corresponen als seus autors; els signes distintius i l'edició són propietat de l'Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals de la Universitat de València. La cita està permesa en els termes legalment previstos, fent sempre exprés esment d'autoria. Edició i maquetació: ReCrim, Revista de l'Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciències Penals de la Universitat de València. ISBN: pendent © 2016 Los derechos de la presente contribución corresponden a sus autores; los signos distintivos y la edición son propiedad del Instituto Universitario de Investigación en Criminología y Ciencias Penales de la Universitat de València. La cita está permitida en los términos legalmente previstos, haciendo siempre expresa mención de autoría. Edición y maquetación: ReCrim, Revista del Instituto Universitario de Investigación en Criminología y Ciencias Penales de la Universitat de València. ISBN: pendiente Criminologia: una ciència per a la societat Criminología: una ciencia para la sociedad Javier Guardiola García -
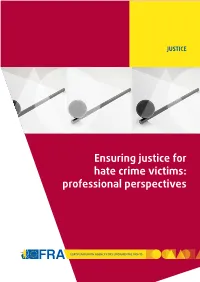
Ensuring Justice for Hate Crime Victims: Professional Perspectives Europe Direct Is a Service to Help You Find Answers to Your Questions About the European Union
JUSTICE FRA Ensuring justice for hate crime victims: professional perspectives professional crime victims: hate for Ensuring justice Ensuring justice for hate crime victims: professional perspectives Europe Direct is a service to help you find answers to your questions about the European Union. Freephone number (*): 00 800 6 7 8 9 10 11 (*) The information given is free, as are most calls (though some operators, phone boxes or hotels may charge you). Photo (cover): © Shutterstock More information on the European Union is available on the internet (http://europa.eu). FRA – European Union Agency for Fundamental Rights Schwarzenbergplatz 11 – 1040 Vienna – Austria Tel. +43 158030-0 – Fax +43 158030-699 Email: [email protected] – fra.europa.eu Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2016 Paper: 978-92-9491-258-9 10.2811/758410 TK-04-16-289-EN-C PDF: 978-92-9491-259-6 10.2811/963973 TK-04-16-289-EN-N © European Union Agency for Fundamental Rights, 2016 Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged. Printed in Luxembourg Printed on process chlorine-free recycled paper (PCF) Ensuring justice for hate crime victims: professional perspectives Foreword Hate crime is the most severe expression of discrimination and a core fundamental rights abuse. It demeans victims and calls into question an open society’s commitment to pluralism and human dignity. The European Union (EU) has demonstrated its resolve to tackle hate crime with legislation such as the 2008 Framework Decision on combating certain forms and expressions of racism and xenophobia by means of criminal law. Nonetheless, the majority of hate crimes perpetrated in the EU remain unreported, unprosecuted and therefore invisible, leaving victims without redress for their suffering. -

Old School Winery Continues to Grow New Business
Connecticut’s only trade magazine and comprehensive online resource for the local licensed beer, wine and spirits industry. Market’s Largest Product Source Brand & Price Index Local News, Photos & Columns GET LEARN READ SHOP MARKET INFORMATION ABOUT NEW NEWS, BE NEWS PRODUCTS & PRICES PRODUCTS ANYTIME INCLUDED IN YOUR SUBSCRIPTION PASSWORD TO ACCESS THE ONLINE PRODUCT PORTAL REAL-TIME PRODUCTS AND PRICES, ANYTIME, VIA MOBILE PHONE, TABLET OR LAPTOP ONLINE ORDERING 24/7 CONTACT US TO SUBSCRIBE CALL US AT 203.288.3375 | VISIT US AT WWW.THEBEVERAGEJOURNAL.COM OCTOBER2015 FEATURES 26 Vineyard View For the family-run DiGrazia Vineyards, the past enhances the future. 28 Return to Greatness Cockburn’s celebrates two centuries by looking ahead. 26 32 Retail Review Thompson Liquor’s location fosters fortuitous growth. 38 Legal Matters Advertising makes reaching new customers easy; but can those mailers make life di cult? 44 Scotch’s Deep Secret The barrel regimen can have an even greater impact on whisky than the grain, the peat or the blend. 28 32 44 October 2015 CONNECTICUT BEVERAGE JOURNAL 3 OCTOBER2015 50 Falling for Calvados Buoyed by the cider and craft trends, France’s signature apple brandy is back in the spotlight. 54 Nine in California Wine From pop-up Cabs to rosé in a can, the tricks and trends never stop. 58 An Islay Icon Turns 200 50 Laphroaig celebrates two centuries of distinctiveness. 60 Smooth Sailing for Gosling’s Bermuda’s beloved dark rum sets a course for success. 62 Taste of the Island Life Blue Chair Bay Rum embraces a lifestyle of freedom, adventure and giving.