Vegetación De Las Zonas Altas
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Homologies of Floral Structures in Velloziaceae with Particular Reference to the Corona Author(S): Maria Das Graças Sajo, Renato De Mello‐Silva, and Paula J
Homologies of Floral Structures in Velloziaceae with Particular Reference to the Corona Author(s): Maria das Graças Sajo, Renato de Mello‐Silva, and Paula J. Rudall Source: International Journal of Plant Sciences, Vol. 171, No. 6 (July/August 2010), pp. 595- 606 Published by: The University of Chicago Press Stable URL: http://www.jstor.org/stable/10.1086/653132 . Accessed: 07/02/2014 10:53 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. The University of Chicago Press is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to International Journal of Plant Sciences. http://www.jstor.org This content downloaded from 186.217.234.18 on Fri, 7 Feb 2014 10:53:04 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions Int. J. Plant Sci. 171(6):595–606. 2010. Ó 2010 by The University of Chicago. All rights reserved. 1058-5893/2010/17106-0003$15.00 DOI: 10.1086/653132 HOMOLOGIES OF FLORAL STRUCTURES IN VELLOZIACEAE WITH PARTICULAR REFERENCE TO THE CORONA Maria das Grac¸as Sajo,* Renato de Mello-Silva,y and Paula J. Rudall1,z *Departamento de Botaˆnica, Instituto de Biocieˆncias, Universidade -

Pollination of Two Species of Vellozia (Velloziaceae) from High-Altitude Quartzitic Grasslands, Brazil
Acta bot. bras. 21(2): 325-333. 2007 Pollination of two species of Vellozia (Velloziaceae) from high-altitude quartzitic grasslands, Brazil Claudia Maria Jacobi1,3 and Mário César Laboissiérè del Sarto2 Received: May 12, 2006. Accepted: October 2, 2006 RESUMO – (Polinização de duas espécies de Vellozia (Velloziaceae) de campos quartzíticos de altitude, Brasil). Foram pesquisados os polinizadores e o sistema reprodutivo de duas espécies de Vellozia (Velloziaceae) de campos rupestres quartzíticos do sudeste do Brasil. Vellozia leptopetala é arborescente e cresce exclusivamente sobre afloramentos rochosos, V. epidendroides é de porte herbáceo e espalha- se sobre solo pedregoso. Ambas têm flores hermafroditas e solitárias, e floradas curtas em massa. Avaliou-se o nível de auto-compatibilidade e a necessidade de polinizadores, em 50 plantas de cada espécie e 20-60 flores por tratamento: polinização manual cruzada e autopolinização, polinização espontânea, agamospermia e controle. O comportamento dos visitantes florais nas flores e nas plantas foi registrado. As espécies são auto-incompatíveis, mas produzem poucas sementes autogâmicas. A razão pólen-óvulo sugere xenogamia facultativa em ambas. Foram visitadas principalmente por abelhas, das quais as mais importantes polinizadoras foram duas cortadeiras (Megachile spp.). Vellozia leptopetala também foi polinizada por uma espécie de beija-flor territorial. A produção de sementes em frutos de polinização cruzada sugere que limitação por pólen é a causa principal da baixa produção natural de sementes. Isto foi atribuído ao efeito combinado de cinco mecanismos: autopolinização prévia à antese, elevada geitonogamia resultante de arranjo floral, número reduzido de visitas por flor pelo mesmo motivo, pilhagem de pólen por diversas espécies de insetos e, em V. -

Rehydration from Desiccation: Evaluating the Potential for Leaf Water Absorption in X. Elegans
Honors Thesis Honors Program 5-5-2017 Rehydration from Desiccation: Evaluating the Potential for Leaf Water Absorption in X. elegans Mitchell Braun Loyola Marymount University, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lmu.edu/honors-thesis Part of the Biology Commons Recommended Citation Braun, Mitchell, "Rehydration from Desiccation: Evaluating the Potential for Leaf Water Absorption in X. elegans" (2017). Honors Thesis. 143. https://digitalcommons.lmu.edu/honors-thesis/143 This Honors Thesis is brought to you for free and open access by the Honors Program at Digital Commons @ Loyola Marymount University and Loyola Law School. It has been accepted for inclusion in Honors Thesis by an authorized administrator of Digital Commons@Loyola Marymount University and Loyola Law School. For more information, please contact [email protected]. Rehydration from Desiccation: Evaluating the Potential for Leaf Water Absorption in X. elegans A thesis submitted in partial satisfaction of the requirements of the University Honors Program of Loyola Marymount University by Mitchell Braun May 5, 2017 Abstract: Desiccation tolerance is the ability to survive through periods of extreme cellular water loss. Most seeds commonly exhibit a degree of desiccation tolerance while vegetative bodies of plants rarely show this characteristic. Desiccation tolerant vascular plants, in particular, are a rarity. Although this phenomenon may have potential benefits in crop populations worldwide, there are still many gaps in our scientific understanding. While the science behind the process of desiccating has been widely researched, the process of recovering from this state of stress, especially in restoring xylem activity after cavitation is still relatively unknown. -

Velloziaceae in Honorem Appellatae
Phytotaxa 175 (2): 085–096 ISSN 1179-3155 (print edition) www.mapress.com/phytotaxa/ PHYTOTAXA Copyright © 2014 Magnolia Press Article ISSN 1179-3163 (online edition) http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.175.2.3 Velloziaceae in honorem appellatae RENATO MELLO-SILVA & NANUZA LUIZA DE MENEZES University of São Paulo, Department of Botany, Rua do Matão, 277, 05508-090 São Paulo, SP, Brazil; E-mail: [email protected] Abstract Four new species of Vellozia are described and named after people linked to Velloziaceae and Brazilian botany. Vellozia everaldoi, V. giuliettiae, V. semirii and V. strangii are endemic to the Diamantina Plateau in Minas Gerais, Brazil. Vellozia giuliettiae and V. semirii are small species that share characteristics that would assign them to Vellozia sect. Xerophytoides, which include an ericoid habit with no leaf furrows and six stamens. Vellozia everaldoi, although a small, ericoid species, could not be placed in that section because it has conspicuous furrows, although it is considered closely related to species of that section. The fourth species, V. strangii, is a relative large species closely related to V. hatschbachii. Descriptions and illustrations of the species are followed by a discussion of their characteristics and putative relationships. Key words: Brazil, campos rupestres, Espinhaço Range, Vellozia, Vellozia sect. Xerophytoides, Xerophyta Introduction Vellozia Vandelli (1788: 32) comprises a few more than 100 species endemic to the Neotropics, mostly in relatively dry, rocky or sandy habitats (Mello-Silva 2010, Mello-Silva et al. 2011). Following revision of Neotropical members of the family (Smith & Ayensu 1976), several new species have been described (Smith & Ayensu 1979, 1980, Smith 1985a,b, 1986, Menezes 1980a, Menezes & Semir 1991, Mello-Silva & Menezes 1988, 1999a,b, Mello-Silva 1991a, 1993, 1994, 1996, 1997, 2004a, in press, Alves 1992, 2002, Alves et al. -

Revista Del Instituto De Ecología ECOLOGIA EN BOLIVIA Es El Principal Órgano De Difusión De Los Trabajos Realizados Por El Instituto De Ecología
revista del instituto de ecología ECOLOGIA EN BOLIVIA es el principal órgano de difusión de los trabajos realizados por el Instituto de Ecología. Sin embargo, no pretende serexclusivo para este Instituto, sino que es nuestro anhelo ponerlo a disposición de todas las personas interesadas en publicar sus trabajos sobre temas ecológicos en Bolivia. Poreste motivo, queremoshacerun llamado a loscientíficos nacionales o extranjeros que desean publicartrabajos en el marco de la ecología, la taxonomía animal o vegetal, los recursos naturales, etc. Los interesados deben enviar sus artículos al Comité de Redacción, el cual indicará si el trabajo es aceptado, ya que éste debe cumplir con el nivel científico de la revista y con los requerimientos indicados en las instrucciones para los autores, dados en la última página. Comité Editorial de la revista "Ecología en Bolivia" Cecile B. de Morales Mónica Moraes Patricia Ergueta Werner Hanagarth Transcripción y diagramación Virginia Padilla © Edición: Instituto de Ecología, UMSA, La Paz Impresión: Artes Gráficas Latina Todos los Derechos Reservados D.L. 2-3-23-82 contenido Flora y vegetación de la provincia Arque, departamento Cocha bamba, Bolivia e \- C) o o e.- o . CD -oCD ..-> Parte 1: Flora(PierreL.lbisch Be Patricia ....o Rojas N.) J ....:¡:: o en Anexo :Listadeplantasvasculares .-c: de la Provincia Arque (Departa mento Cochabamba, Bolivia) (PierreL.lbisch Be Patricia RojasN.) c:: 15 Parte 11: Situación fitogeográfica de la flora de la Provincia Arque (1) (Pierre L.Ibisch) 43 Parte 111: Vegetación No. La Paz, abril 1994 (Pierre L. Ibisch) 22 - 53 Instrucciones para los autores Ecología en Bolivia, No, 22, abril de 1994, 1-14. -

Can Campo Rupestre Vegetation Be Floristically Delimited Based On
Plant Ecol (2010) 207:67–79 DOI 10.1007/s11258-009-9654-8 Can campo rupestre vegetation be floristically delimited based on vascular plant genera? Ruy J. V. Alves Æ Jirˇ´ı Kolbek Received: 17 June 2008 / Accepted: 7 August 2009 / Published online: 25 August 2009 Ó Springer Science+Business Media B.V. 2009 Abstract A number of floristic and vegetation Keywords Vegetation classification Á studies apply the terms campo rupestre, campo de Campo de altitude Á Cerrado Á Endemism Á altitude (or Brazilian pa´ramo), and Tepui to neotrop- Azonal vegetation Á Brazil ical azonal outcrop and montane vegetation. All of these are known to harbor considerable numbers of endemic plant species and to share several genera. In order to determine whether currently known combi- Introduction nations of vascular plant genera could help circum- scribe and distinguish these vegetation types, we The recognition of community types and their selected 25 floras which did not exclude herbs and subsequent classification are fundamental tools for compiled them into a single database. We then scientifically sound landscape and environmental compared the Sørensen similarities of the genus– management and biodiversity surveys (for instance assemblages using the numbers of native species in Holzner et al. 1986; Humphries et al. 2007; Stanova´ the resulting 1945 genera by multivariate analysis. and Valachovicˇ 2002; Vicenı´kova´ and Pola´k 2003), We found that the circumscription of campo rupestre studies of biogeography (Culek 1996), and ecological and other Neotropical outcrop vegetation types may conditions (Beskorovainaya and Tarasov 2004; Spe- not rely exclusively on a combination of genera. isman and Cumming 2007). -

OLEACEAE ENDÉMICAS DEL PERÚ © Facultad De Ciencias Biológicas UNMSM Versión Online ISSN 1727-9933
Rev. peru. biol. Número especial 13(2): 473s (Diciembre 2006) El libro rojo de las plantas endémicas del Perú. Ed.: Blanca León et al. OLEACEAE ENDÉMICAS DEL PERÚ © Facultad de Ciencias Biológicas UNMSM Versión Online ISSN 1727-9933 Oleaceae endémicas del Perú Isidoro Sánchez 1 y Blanca León 2,3 1 Herbario, Universidad Na- La familia Oleaceae es reconocida en el Perú por presentar seis géneros y 13 especies cional Cajamarca, Aptdo 55, (Brako & Zarucchi, 1993), la mayoría árboles. En este trabajo reconocemos dos especies Cajamarca, Perú. endémicas en igual número de géneros. Las especies endémicas han sido encontra- [email protected] das en las regiones Matorral Desértico y Bosques Húmedos Amazónicos, entre los 250 2 Museo de Historia Natu- y 1850 m de altitud. Ambas especies se encuentran dentro del Sistema Nacional de ral, Av. Arenales 1256, Áreas Naturales Protegidas por el Estado. Aptdo. 14-0434, Lima 14, Perú. Palabras claves: Oleaceae, Perú, endemismo, plantas endémicas. 3 Plant Resources Center, University of Texas at Austin, Austin TX 78712 Abstract: The Oleaceae are represented in Peru by six genera and 13 species (Brako & EE.UU. Zarucchi, 1993), mostly trees. Here we recognize two endemic species, in the same [email protected] number of genera. These two endemic species are found in Desert Shrubland and Humid Lowland Amazonian Forests regions, between 250 and 1850 m elevation. Both endemic species have been recorded in the Peruvian System of Protected Natural Areas. Keywords: Oleaceae, Peru, endemism, endemic plants. 1. Chionanthus wurdackii B. Ståhl 2. Schrebera americana (Zahlbr.) Gilg EN, B1ab(iii) VU, B1ab(iii) Publicación: In Harling & L. -

A Revision of American Velloziaceae
SMITHSONIAN CONTRIBUTIONS TO BOTANY NUMBER 30 A Revision of American Velloziaceae Lyman B. Smith and Edward S. Ayensu SMITHSONIAN INSTITUTION PRESS City of Washington 1976 ABSTRACT Smith, Lyman B., and Edward S. Ayensu. A Revision of American Velloziaceae. Srnithsonian Contributions to Botany, number 30, 172 pages, frontispiece, 53 fig- ures, 37 plates, 1976.-With the aid of leaf anatomy, the systematics of 4 genera and 229 species of the American Velloziaceae is brought u to date. The scleren- chyma patterns and other anatomical characters that proves diagnostically impor- tant in earlier studies, continue to be most useful in delimiting the major genera and species in the present study. An introduction summarizing the major problems yet unravelled in this family and the current and prospective means for solving such problems, are discussed. Taxonomic keys, synonyms, and information on species distribution are included in this revision. Descriptions of new species and of higher taxa are also provided. OFFICIAL PUBLICATION DATE is handstamped in a limited number of initial copies and is recorded in the Institution’s annual report, Smithsonian Year. SERIESCOVER DESIGN: Leaf clearing from the katsura tree Cercidiphyllum japonicum Siebold and Zuccarini. Library of Congress Cataloging in Publication Data Smith, Lyman B. A revision of American Velloziaceae. (Smithsonian contributions to botany ; no. 30) Bibliography: p. Su t. of Docs. no.: SI 159:30 1. !‘elloziaceae 2. Botany-America. I. Ayensu, Edward S., joint author. 11. Title. 111. Series: Smithsonian Institution. Smithsonian contributions to botany ; no. 30. QKl.SZ747 no. 30 [QK495.V41 581‘.08s 1584’291 75-619289 For sale by the Superintendent of Documents, U. -

Generic Delimitation and Macroevolutionary Studies in Danthonioideae (Poaceae), with Emphasis on the Wallaby Grasses, Rytidosperma Steud
Zurich Open Repository and Archive University of Zurich Main Library Strickhofstrasse 39 CH-8057 Zurich www.zora.uzh.ch Year: 2010 Generic delimitation and macroevolutionary studies in Danthonioideae (Poaceae), with emphasis on the wallaby grasses, Rytidosperma Steud. s.l. Humphreys, Aelys M Abstract: Ein Hauptziel von evolutionsbiologischer und ökologischer Forschung ist die biologische Vielfalt zu verstehen. Die systematische Biologie ist immer in der vordersten Reihe dieser Forschung gewesen and spielt eine wichtiger Rolle in der Dokumentation und Klassifikation von beobachteten Diversitätsmustern und in der Analyse von derer Herkunft. In den letzten Jahren ist die molekulare Phylogenetik ein wichtiger Teil dieser Studien geworden. Dies brachte nicht nur neue Methoden für phylogenetische Rekonstruktio- nen, die ein besseres Verständnis über Verwandtschaften und Klassifikationen brachten, sondern gaben auch einen neuen Rahmen für vergleichende Studien der Makroevolution vor. Diese Doktorarbeit liegt im Zentrum solcher Studien und ist ein Beitrag an unser wachsendes Verständnis der Vielfalt in der Natur und insbesondere von Gräsern (Poaceae). Gräser sind schwierig zu klassifizieren. Dies liegt ein- erseits an ihrer reduzierten Morphologie – die an Windbestäubung angepasst ist – und anderseits an Prozessen wie Hybridisation, die häufig in Gräsern vorkommen, und die die Bestimmung von evolution- shistorischen Mustern erschweren. Gräser kommen mit über 11,000 Arten auf allen Kontinenten (ausser der Antarktis) vor und umfassen einige der -

Vascular Flora of a Yungas Forest in Jujuy Province, Northwestern Argentina
12 6 2005 the journal of biodiversity data 1 December 2016 Check List LISTS OF SPECIES Check List 12(6): 2005, 1 December 2016 doi: http://dx.doi.org/10.15560/12.6.2005 ISSN 1809-127X © 2016 Check List and Authors Vascular flora of a Yungas forest in Jujuy province, northwestern Argentina Claudia M. Martín1, 4*, Bernd Panassiti2, 3 and Gabriela S. Entrocassi4 1 Unidad Ejecutora Lillo – CONICET, CP 4000, Miguel Lillo 251, San Miguel de Tucumán, Tucumán, Argentina 2 Universidad Nacional de Jujuy, Facultad de Ciencias Agrarias, Cátedra de Botánica General-Herbario JUA, CP 4600, Alberdi 47, San Salvador de Jujuy, Jujuy, Argentina 3 Present address: Research Centre for Agriculture and Forestry Laimburg, Laimburg 6, Pfatten/Vadena I-39040 Ora/Auer (BZ), Italy 4 Universidad Nacional de Jujuy, Facultad de Ciencias Agrarias, Cátedra de Botánica Sistemática y Fitogeografía, CP 4600, Alberdi 47, San Salvador de Jujuy, Jujuy, Argentina * Corresponding author. E-mail: [email protected] Abstract: A floristic survey was carried out in Yungas from central Bolivia (Tarija and Chuquisaca) as far as forests of the San José de Chijra river basin (Jujuy, the La Rioja region in Argentina, and forms a single bio- Argentina). This is the first comprehensive study of geographical, ecological, and social unit (Cabrera 1976; vascular plants made in the area, a region relatively Grau and Brown 2000; Navarro and Maldonado 2002). unknown in terms of vegetation. We present the results The Argentine Yungas presents phytogeographical of this field survey; 172 species, 127 genera and 51 plant differences across latitude and altitude, respectively, families are documented. -

Curriculum Vitae
CURRICULUM VITAE EDUCATION 1951 Methodist School, Sekondi 1954 Achimota Secondary School 1961 B.A. in Liberal Arts, Miami University, Ohio 1963 M.Sc. in Biological Sciences, George Washington University 1966 PhD in Botany, University of London 1967 Post Grad in Botanical Histochemistry, University of California, Berkeley POSITIONS HELD 1966 - 1969 Association Curator, Department of Botany, Smithsonian Institution 1967 Scientist-in-Charge, Smithsonian Biological Survey, Dominica 1969 - 1970 Lecturer, Advanced Seminar for Tropical Botany, NSF-sponsored at University of Miami and Fairchild Tropical Garden 1970 - 1985 Curator, Department of Botany, Smithsonian Institution 1969 - 1971 Executive Director, Association for Tropical Biology, Inc. 1970 - 1976 Chairman, Department of Botany, Smithsonian Institution 1978 - 1980 Director, Endangered Species Program, Smithsonian Institution 1976 - 1985 Secretary-General, International Union of Biological Sciences (IUBS) 1977 - 1979 President, Association for Tropical Biology, Inc. 1978 - 1983 Director, Office of Biological Conservation, Smithsonian Institution 1984 - 1985 Senior Scientist, Smithsonian Institution 1985 - President, Edward S. Ayensu Associates Ltd 1987 - 1990 Chairman, Congress Committee, Pan African Union for Science and Technology 1988 - 1990 Senior Advisor to the President on Strategic Planning and Policy Development, African Development Bank 1989 - 1990 Director, Central Projects Department, African Development Bank 1990 - President, Pan African Union for Science and Technology 1991 -
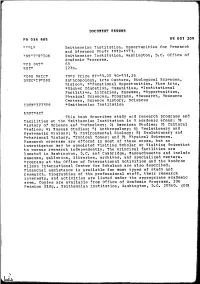
DUB DATP 69 NOTE 223P
DOCUMENT RESUME FD 034 485 HE 001 209 mTmLP Smithsonian Tnstitution. Opportunities forResearch and Advanced Study 1970-1971. TNSTTTUTION Smithsonian Tnstitution, Washington, D.C. Officeof Academic Programs. DUB DATP 69 NOTE 223p. 'DRS PRICE EDRS Price MF-s1.00 1C511.25 DESCPIPTORS Anthropology, Arts Centers, BiologicalSciences, Biology, *Rducational Opportunities, Fine Arts, *Higher Education, Humanities, *Institutional Facilities, Libraries, Museums, *Opportunities, Physical Sciences, Programs, *Research, Resource Centers, Science History, Sciences TDENTIFIP,PS *Smithsonian Institution ABSTRACT This book describes study and research programsand facilities at the Smithsonian Institution in 9academic areas: 1) "istory of Science and Technology; 2)American Studies; 3) Cultural studies; 4) Museum Studies; 9) Anthropology; 6)Evolutionary and Systematic Biology; 7) Environmental Biology; 8)Evolutionary and Behavioral Biology, Tropical Zones; and 9) PhysicalSciences. Research programs are offered in most of these areas,but an investigator may be appointed Visiting Scholar orVisiting Scientist to pursue research independently. Theprincipal facilities are located in Washington, D.C. and Cambridge,Massachusetts and include museums, galleries, libraries,archives, and specialized centers. Programs at the Office of InternationalActivities and the Woodrow Wilson International Center for Scholars are alsodescribed. Financial assistance is available for most typesof study and research. Biographies of the professional staff,their research interests,