Tomo LI. Año 2011
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
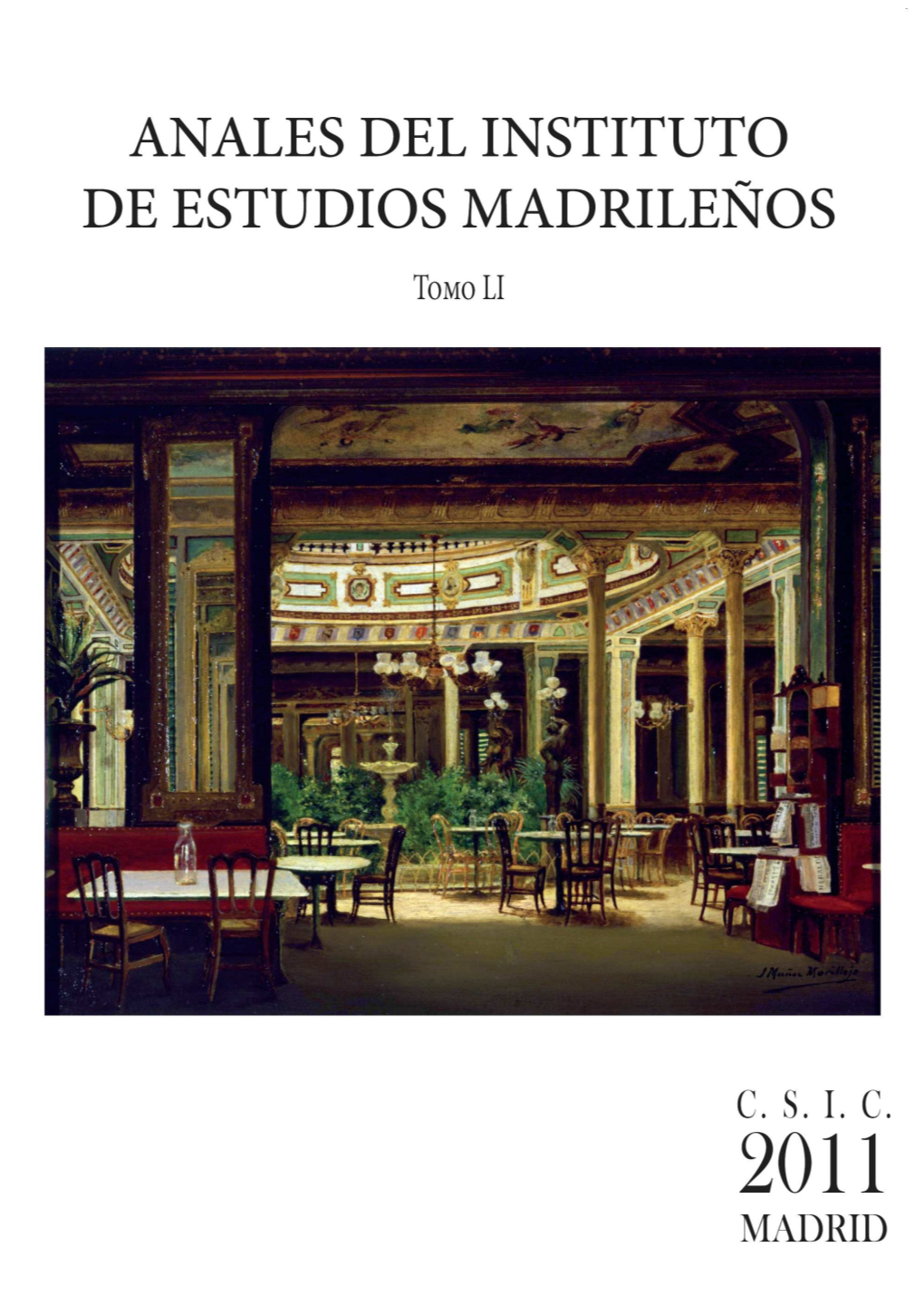
Load more
Recommended publications
-

El Patriarca De Las Indias Occidentales Y La Jurisdicción Palatina En Los Reales Patronatos Del Buen Suceso Y De Santa Isabel De Madrid (1753-1931)*
Crónicas El Patriarca de las Indias Occidentales y la jurisdicción palatina en los reales Patronatos del Buen Suceso y de Santa Isabel de Madrid (1753-1931)* Mi interés por la jurisdicción eclesiástica palatina está relacionado con un proyecto historiográfico a largo plazo, en el que seguiré trabajando en el futuro: la contribución a un mejor conocimiento de las coordenadas históricas en las que se desarrolló una personalidad eclesiástica del pasado siglo: Josemaría Escrivá de Balaguer, que fue capellán interino y posteriormente rector-administrador del Real Patronato de Santa Isabel de Madrid entre 1931 y 1945. Para avanzar en este proyecto, me pareció necesario conocer a fondo la jurisdicción palatina desde mitad del siglo XVIII, en que ésta se consolidó territorialmente como jurisdic- ción exenta de la archidiócesis de Toledo. También era indispensable investigar el origen histórico de los dos Patronatos reales estudiados, fundados en el siglo XVI: Santa Isabel, por su vinculación directa a Josemaría Escrivá, y el Buen Suceso por ser en dos ocasiones (1753-1764 y 1885-1931) Parroquia Ministerial de Palacio, es decir, el punto neurálgico de la jurisdicción palatina. *** La jurisdicción eclesiástica palatina en España se remonta a la Edad Media y pervi- vió hasta la II República. El Capellán mayor de los reyes de Castilla fue, a partir de 1140, el Arzobispo de Santiago de Compostela. El Papa Gregorio IX permitió mediante las Decretales de 1234 que, por privilegio pontificio, se concediera a las capillas reales la exención de la jurisdic- ción ordinaria diocesana. Fernando el Católico solicitó a Roma el nombramiento de un Primado para las In- dias con el título de Patriarca de las Indias Occidentales; la Santa Sede no accedió a la pe- tición y sólo otorgó al capellán regio dicho título honoríficamente. -

Dibujos En El Museo De Historia De Madrid: Vistas De Los Siglos XVIII, XIX Y XX
dibujos Vistas de los siglos xviii, x i x y x x en el Museo de Historia Madrid dibujos en el Museo de Historia de Madrid Domingo de AGUIRRE I Francisco ANDRADA ESCRIBANO I Joaquín ARAUJO Y RUANO I José María AVRIAL Y FLORES I BALBUENA I Henri-Pierre-Léon Pharamond BLANCHARD I Fernando BRAMBILLA I Giuseppe CANELLA I Valentín CARDERERA I Rafael CHANES I Juan ESPINA Y CAPO I Juan ESPLANDIÚ I Luis EUSEBI I Alejandro FERRANT FISCHERMANS I Ramón GAYA POMES I José GÓMEZ NAVIA I Isidro GONZÁLEZ VELÁZQUEZ I François LIGIER I Vistas de los siglos xViii, xix y xx Rafael LÓPEZ ÁLVAREZ I Antonio LÓPEZ LÓPEZ I José MARZO BLANCO I J. MELITÓN BEGUÉ I Manuel MIRANDA Y RENDÓN I María Isabel MORENO GONZÁLEZ I Jacques MOULINIER I Joaquín MUÑOZ MORILLEJO I Ceferino OLIVÉ CABRÉ I Eduardo PEÑA RUIZ I Ildefonso PÉREZ I V. H. PINDER I Emilio POY DALMAU I Julio QUESADA GUILABERT I David ROBERTS I Máximo RODRÍGUEZ I Esteban ROMÁN MARLASCA I José SANCHA I Rafael SEMPERE I Francisco SOLER Y ROVIROSA I John TODD I Felipe TRIGO SECO I Javier del VALLE I José VALLEJO Y GALEAZO I V Ximena VICENTE I Pedro VILARROIG APARICI istas de los siglos x V iii, xix y xx dibujos en el Museo de Historia de Madrid VISTAS DE LOS SIGLOS XVIII, XIX Y XX ALBERTO RUIZ-GALLARDÓN Alcalde de Madrid ALICIA MORENO Delegada del Área de las Artes JUAN JOSÉ ECHEVERRÍA Coordinador General de Patrimonio Cultural BELÉN MARTÍNEZ Directora General de Archivos, Museos y Bibliotecas ALICIA MORENO Delegate for the Art Governance Area The Museum of History has us spoiled for choice: this third volume of its drawings collection enables us to glimpse a beautiful corpus of 184 urban views or landscapes, basically of Madrid, from the final years of the 18th century and throughout the 19th and 20th. -

Area Madrid Cast-1:Area Madrid Cast-1 24/11/11 12:32 Página 5
Area Madrid cast-1:Area Madrid cast-1 24/11/11 12:32 Página 5 Índice Nota para el lector ............................................................... 17 Agradecimientos .................................................................. 19 Introducción ......................................................................... 21 SOL Mapa de Sol ............................................................................ 25 Sol: la mayor encrucijada de Madrid ............................... 27 Mucho sol, pero ¿Dónde está la Puerta? .......................... 28 Recuadro Tres rebeldes ............................................. 29 El Diablo odia a los arquitectos franceses ....................... 29 Una noche en la cárcel durante la dictadura .................. 31 El reloj impuntual ................................................................ 32 Las uvas de la concordia .................................................... 38 Dos de Mayo: Cuando el pueblo desafió a Napoleón ... 38 Kilómetro cero ...................................................................... 44 En busca de la estatua de La Mariblanca ........................ 46 Recuadro Tío Pepe aún vive .................................... 47 El Oso y el Madroño ........................................................... 50 Recuadro Licor de madroño .................................... 54 El “Gordo” que arruinó a un Gobierno ........................... 57 El Hotel París, R.I.P. ............................................................ 61 Valle-Inclán: El trovador manco ....................................... -

BVCM001022 Madrid. Revista De Arte, Geografía E Historia. N.º 3. 2000
9 7 ISSN 977-1139-5362 7 CARLOS II. Artículos de: Karen M.ª Vilacoba Ramos • Silvia M.ª Gil Ruiz • Diego Suárez Quevedo 1 NEGRO 1 3 9 • Mercedes Simal López • Miguel Ángel Castillo Oreja • Miguel Fernando Gómez Vozmediano • 5 3 6 Emilia García Escalona • Eva M.ª Martín Roda • Ángel Carrasco Tezanos • David García López • CIAN 2 0 3 Gloria Martínez Leiva • Cristina de la Cuesta Marina • Roberto González Ramos • Gloria Solache YELLOW 0 0 Vilela • Luz M.ª del Amo Horga • Félix Díaz Moreno • Virginia Tovar Martín • Silvia Sugranyes 0 0 3 Foletti • Jesús Cantera Montenegro • M.ª del Carmen López Fernández • Laura Arias Serrano MAGENTA M A D R I D r e v i s t a d e a r t e , g e o g r a f í a e h i s t o r i a 3 e historia geografía arte MADRID r Comunidad deMadrid e v i s t a d CONSEJERÍA DEEDUCACIÓN , e n.° 2000 3 MADRID revista de arte, geografía e historia MADRID revista de n.° 3 arte, geografía e historia 2000 Comunidad de Madrid CONSEJERIA DE EDUCACION Madrid. Revista de arte, geografía e historia Comunidad de Madrid - Universidad Complutense de Madrid Comunidad de Madrid D. Fernando Olaguer-Feliú Consejero de Educación: D.ª M.ª Ángeles Piquero López Exmo. Sr. D. Gustavo Villapalos Salas D. Delfín Rodríguez Ruiz Viceconsejero de Educación: D. Diego Suárez Quevedo Ilmo. Sr. D. Juan Carlos Doadrio Villarejo D.ª Virginia Tovar Martín Viceconsejera de Promoción y Vocales del área de Geografía Patrimonio Artístico: D.ª Mercedes Molina Ibáñez Ilma. -

Indice 2008 TOMO II DEF IMPRIMIR.Pmd
FUENTES GRÁFICAS. EL BARRIO DE CHAMBERÍ Y ALREDEDORES 1914 Instituto Geográfico y Estadístico Plano de Madrid. Distrito de Buenavista. Escala 1/5000 (Los Planos de Madrid y su época..., 1992, p. 327) 1916, 1 de marzo Nuñez Granés, P. (Ingeniero Director de Vías Públicas) PROYECTO PARA LA PROLONGACION DEL PASEO DE LA CASTELLANA. (SPOT, Catedra Urbanística, ETSAM) PLANTA Escala 1/10000 PERFILES Escalas 1/500 y 1/1000 PERSPECTIVA GENERAL 201 CHAMBERÍ, s. XIX. TRAZAS EN LA CIUDAD 1917, junio Alba, Emilio de (Arquitecto Municipal de la 1ª Sección del Ensanche) PROYECTO DE URBANIZACIÓN DE LA PARTE COMPRENDIDA ENTRE LA CALLE MARÍA DE MOLINA Y PASEOS DE LA CASTELLANA, HIPÓDROMO Y RONDA. Escala 1/1000 (Arquitectura, num. 72, 1925) PLANO DE CURVAS DE NIVEL. ASPECTO DEFINITIVO. 1918 -1919 Ayuntamiento de Madrid Plano parcelario del Ensanche por manzanas. Escala 1/500 AVS 0‘49-2-4 Manzana no numerada (Historia de Chamberí, 1988, p. 69) Manzana 29 (Historia de Chamberí, 1988, p. 61) Manzana 193 ( Mas Hernández, "Almagro" en Madrid, 1980, p. 1424 y 1425) 202 FUENTES GRÁFICAS. EL BARRIO DE CHAMBERÍ Y ALREDEDORES 1920 Ordenación de la zona noroeste del Ensanche por la Compañía Urbanizadora Metropolitana. TERRENOS DE LA COMPAÑÍA URBANIZADORA METROPOLITANA. PLANO DE CONJUNTO. (Historia de Chamberí, 1988, p. 70) TERRENOS DE LA COMPAÑÍA URBANIZADORA METROPOLITANA. PLANO DE CONJUNTO. (Guía... Ensanche y crecimiento, t. II, COAM, 1983, p. 61) PLANO GENERAL. (Madrid. Atlas... 1850-1939, 2001, lám. 47, p. 108) PERSPECTIVA DE LA AVENIDA DE REINA VICTORIA. (Antonio Palacios..., 2001, p. 286) 203 CHAMBERÍ, s. XIX. TRAZAS EN LA CIUDAD 1921, 2 de mayo Oriol, José Luis de Proyecto de Reforma Interior. -

La Ruta Del Madrid Postal
LA RUTA DEL MADRID POSTAL DEL MADRID REGIO DE LOS TRASTAMARA AL DE LOS BORBONES PASANDO POR LOS AUSTRIAS. SEGUNDA POSTA – Segunda parte DE LA PUERTA DEL SOL A LA PLAZA DE LA DIOSA CIBELES. Recorrido de la Segunda Parte de la SEGUNDA POSTA desde la Puerta del Sol, marcada con un círculo rojo, hasta la Plaza de la diosa Cibeles. Vamos a dar inicio a este nuestro último tramo del recorrido al pie de la estatua de la Mariblanca lugar en el que nos espera nuestro siguiente acompañante, don Antonio Palacios Ramilo, arquitecto autor de diversos edificios emblemáticos de la calle de Alcalá y, junto al ingeniero don Joaquín Otamendi Machimbarrena, del antiguo Palacio de Comunicaciones, punto y final de nuestro recorrido. Estatua de la Mariblanca al pie de la cual vamos a dar inicio la segunda parte de la que hemos denominado Segunda Posta. Don Antonio Palacios Ramilo, filatelizado dentro de serie dedicada a los Arquitectos puesta en circulación en el año 1975. Pero antes de empezar a caminar conviene que hagamos algunos comentarios sobre la estatua que desde su alto pedestal preside el inicio de la calle del Arenal, en realidad una copia de la original, o una copia de una copia del original, o ...., lo cierto es que hoy en día hay versiones para todos los gustos sobre cual de las conservadas es la que en el año 1625 d.C. fue adquirida por el escultor italiano Florentino Ludovico Turqui para decorar la gran fuente instalada en el año 1616 d.C. en aquella primitiva Puerta del Sol frente a la iglesia del Buen Suceso. -

El Museo Católico
MADRID '1.° DE JUMO DE 1 8 6 7 . MUN/Cí P a I. PERIÓDICO RELIGIOSO ILUSTRADO. PUESTO BAJO LA PROTECCION ESPIRITUAL DE S. S. EL SUMO PONTÍFICE. PROSPECTO. PRINCIPALES ESCRITORES SAGRADOS CUYAS OBRAS HAN DE SER COKSDLTADAS Ó REPRODUCIDAS EN EL CORSO DE ESTA PÜBLICAOiOK. SANTí TEÜESA nE IKSCS- Balmes (D. Jaime). FEudo T Sotomayob (d . Benito)' GRANADA (Fr. Luis de). Malledranche. Padre Félix (do la C.“ de Jesüs) San asustin, ob., dr. j fr. liAUT.AtN (obad), FSNBI.ON ¡ í T i . de Caiiibray). Gbatby lauad). Mariana (P. Juan do). Posada nuuiN d e C. (palriarca). San Buenaventuha, ob. y ár. BossuET (obispo do Moanx). FiECaiER (ob. do Nimes). LACOnOAIKE (r. J.) Hascaron (ob. da Agen). Ravignan (J. Adrián do Iü Cruz) Sak GbíkJsihi!, ilr. y fr. BnunDALOVB |P. Luis). F leury (abjd). LEON (Fr. Luis do). nlASSiLLnN íib. de Clormonl)- Seto DE San, Higüel (D. Felipe). San Ignacio pe Lüvola. DONOSO CORTÉS (D. Juan). Florez (P. Miro- Enriqae). Lista (D. .^Iberio). Mathieü fcárdetial). Vbüillot (D. Luis). San Jdan Cr ijCístouo. ob. y (ir, Du’PaNloup (ob. de Orleaas). Gallegp (D. Juan ^icasio). Madrigal (D. iVIodso de). ifONTALEHUEiiT (uoudede). 'WiSSEMaN (cardenal). D I R E C T O R : D. LEOPOLDO M. BREMON. Sfpssit qitidem mttUa, nperarU aulem duce esas maravillosas obras de arte, expresadas y su Dios, amparo de los que lloran. Cuando, pauet, (SAN M ateo, cap. ix, 7 . 37.) ya sobre la dura piedra, ya en el lienzo, ya en oprimido el corazon con el peso de los remordi La iziles TerJaderámence es muchas majestuosas armonías; todo, en fin, lo que tenga mas los obroros pocos. -

Madrid, Lo Madrileño Y Los Madrileños En La Narrativa De Jacinto Octavio Picón
primeras páginas.qxd 04/07/2016 9:04 Página 1 primeras páginas.qxd 04/07/2016 9:04 Página 6 Anales del Instituto de Estudios Madrileños publica ininterrumpidamente desde 1966 un volumen anual dedi- cado a temas de investigación relacionados con Madrid y su provincia. Arte, Arqueología, Geografía, Historia, Urbanismo, Lingüística, Literatura, Economía, sociedad y biografías de madrileños ilustres y personajes relaciona- dos con Madrid son sus temas preferentes. Los autores o editores de trabajos relacionados con Madrid que deseen dar a conocer sus obras en Anales del Instituto de Estudios Madrileños deberán remitirlas a la Secretaría del Instituto, calle de Albasanz, 26-28, despacho 2F10, 28037-Madrid, ajustándose a las normas para autores publicadas en el presente número de la revista. Los ori- ginales recibidos son sometidos a informe y evaluación por el Consejo de Redacción, contando con el concurso de especialistas externos. DIRECCIÓN Presidenta del Instituto de Estudios Madrileños: Mª Teresa Fernández Talaya CONSEJO ASESOR: Mª Teresa FERNÁNDEZ TALAYA (IEM) Rosa BASANTE POL (UCM) Carlos GONZÁLEZ ESTEBAN (Ayuntamiento de Madrid) Carmen CAYETANO MARTÍN (Archivo de la Villa) Enrique de AGUINAGA LÓPEZ (Cronistas de la Villa) Francisco José PORTELA SANDOVAL (UCM) ( ) Alfredo ALVAR EZQUERRA (C.S.I.C.) Carmen SIMÓN PALMER (C.S.I.C.) Antonio BONET CORREA (Real Academia de Bellas Artes) Fernando de TERÁN TROYANO (Real Academia de Bellas Artes) Miguel Ángel LADERO QUESADA (Real Academia de Bellas Artes) CONSEJO DE REDACCIÓN: Mª Teresa FERNÁNDEZ TALAYA(IEM) Carlos GONZÁLEZ ESTEBAN (Ayuntamiento de Madrid) Ana LUENGO AÑÓN (Universidad Politécnica de Madrid) Carlos SAGUAR QUER (Fundación Lázaro Galdiano) Carmen MANSO PORTO (Dpto. -

Descargar Documento En PDF
Sumario / Nº 1 Editorial Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzione del popolo ebraico e dei P deportati militari e politici italiani nei campi nazisti Riflessioni attorno al “Giorno della Memoria” Estudio sobre el derecho a la verdad. Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 1 1 Reflexiones sobre el derecho a la verdad y la Ley de Memoria Histórica 2009 Conservar o destruir: la Ley de Memoria Histórica 2009 La Ley de Memoria Histórica: reparación e insatisfacción Eliminación de los símbolos y monumentos de la Dictadura Arquitectura y memoria. El Patrimonio Arquitectónico y la Ley de Memoria Histórica Arqueología y Memoria Histórica El régimen jurídico de la Memoria Histórica. A propósito de la Comisión Técnica de Expertos de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre (ORDEN CUL/459/2009, de 19 de febrero) La protección del Patrimonio Cultural polaco: el tratamiento de la memoria El papel de los archivos en la memoria. El Centro Documental de la Memoria Histórica Memoria fotográfica del Salvamento del Tesoro Artístico Español en la Fototeca del Patrimonio Histórico del IPCE “[…] ut nihil non iisdem verbis redderetur auditum” Otras formas (fotográficas) del recuerdo Memoria y oralidad: la documentación de los recuerdos (problemas teóricos y metodológicos en el registro de la cultura inmaterial) Proyectos de Investigación, Conservación y Restauración La fotogrametría como apoyo gráfico en la restauración de Histórica Conservar de Memoria o destruir: la Ley retablos escultóricos en madera policromada de Cultura Ministerio Investigación arqueológica y puesta en valor del Recinto Cartailhac. -

Primeras Páginas.Qxd 04/07/2016 9:04 Página 1 Primeras Páginas.Qxd 04/07/2016 9:04 Página 2 Primeras Páginas.Qxd 04/07/2016 9:04 Página 3
primeras páginas.qxd 04/07/2016 9:04 Página 1 primeras páginas.qxd 04/07/2016 9:04 Página 2 primeras páginas.qxd 04/07/2016 9:04 Página 3 ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS primeras páginas.qxd 04/07/2016 9:04 Página 4 primeras páginas.qxd 04/07/2016 9:04 Página 5 ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS MADRILEÑOS TOMO LV primeras páginas.qxd 04/07/2016 9:04 Página 6 Anales del Instituto de Estudios Madrileños publica ininterrumpidamente desde 1966 un volumen anual dedi- cado a temas de investigación relacionados con Madrid y su provincia. Arte, Arqueología, Geografía, Historia, Urbanismo, Lingüística, Literatura, Economía, sociedad y biografías de madrileños ilustres y personajes relaciona- dos con Madrid son sus temas preferentes. Los autores o editores de trabajos relacionados con Madrid que deseen dar a conocer sus obras en Anales del Instituto de Estudios Madrileños deberán remitirlas a la Secretaría del Instituto, calle de Albasanz, 26-28, despacho 2F10, 28037-Madrid, ajustándose a las normas para autores publicadas en el presente número de la revista. Los ori- ginales recibidos son sometidos a informe y evaluación por el Consejo de Redacción, contando con el concurso de especialistas externos. DIRECCIÓN Presidenta del Instituto de Estudios Madrileños: Mª Teresa Fernández Talaya CONSEJO ASESOR: Mª Teresa FERNÁNDEZ TALAYA (IEM) Rosa BASANTE POL (UCM) Carlos GONZÁLEZ ESTEBAN (Ayuntamiento de Madrid) Carmen CAYETANO MARTÍN (Archivo de la Villa) Enrique de AGUINAGA LÓPEZ (Cronistas de la Villa) Francisco José PORTELA SANDOVAL (UCM) ( ) Alfredo ALVAR EZQUERRA (C.S.I.C.) Carmen SIMÓN PALMER (C.S.I.C.) Antonio BONET CORREA (Real Academia de Bellas Artes) Fernando de TERÁN TROYANO (Real Academia de Bellas Artes) Miguel Ángel LADERO QUESADA (Real Academia de Bellas Artes) CONSEJO DE REDACCIÓN: Mª Teresa FERNÁNDEZ TALAYA(IEM) Carlos GONZÁLEZ ESTEBAN (Ayuntamiento de Madrid) Ana LUENGO AÑÓN (Universidad Politécnica de Madrid) Carlos SAGUAR QUER (Fundación Lázaro Galdiano) Carmen MANSO PORTO (Dpto. -

Revista Madrid Histórico, Nº 81, Ediciones La Librería (En PDF)
ISSN 1885-5810 Y DESCONOCIDA LA PLAZAMÁSGRANDE LA REMONTA: CALLEJERO ANIMAL EN MADRID EN ANIMAL CALLEJERO 0 0 0 8 1 9 7 7 1 8 8 5 5 8 1 0 0 7 Laurent yMadrid DOSIER: LA PRIMERA CIUDAD ROMANADEMADRID LA PRIMERA CIUDAD EL MADRIDDEMEYERBEER Número 81/5,95euros Número MAYO/JUNIO 2019 MAYO/JUNIO EDITORIAL Cuando lean este número de mayo y junio esta- pero también y sobre todo es de los madrileños, remos ya centrados en nuestra cita anual con los que le dan esa vida que tanto gusta a los que vie- libros en la Feria del Libro de Madrid que se celebra nen de fuera. Aunque a veces tengamos la tenta- este año entre el 31 de mayo y el 16 de junio en ción de huir de los lugares más visitados, incluso de nuestro querido parque del Retiro. Allí estará tam- huir de la ciudad, no deberíamos dejarnos vencer bién la revista, para aquellos que quieran conocerla por esa reacción un poco primitiva, sino responder y acercarse así a la interesante historia de la ciudad a ese estímulo de manera más razonable. Así po- que nunca termina de conocerse del todo. Ahora dremos pasear por el centro de Madrid disfrutando que parece que el turismo quiere y puede invadir con la mirada de quien lo ve por primera vez, con todo, no estaría mal reivindicar nuestra intención, la inocencia del que no da por conocido nada de deseo y derecho de conocer nuestra ciudad tanto lo que tiene delante, y así descubrir una y otra vez o más que esos millones de personas que lo hacen el encanto de las calles, los comercios tradicionales, con la cámara de fotos en la mano, con el brazo los jardines, edificios y museos.