Estudios Sobre Discurso Y Argumentación
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
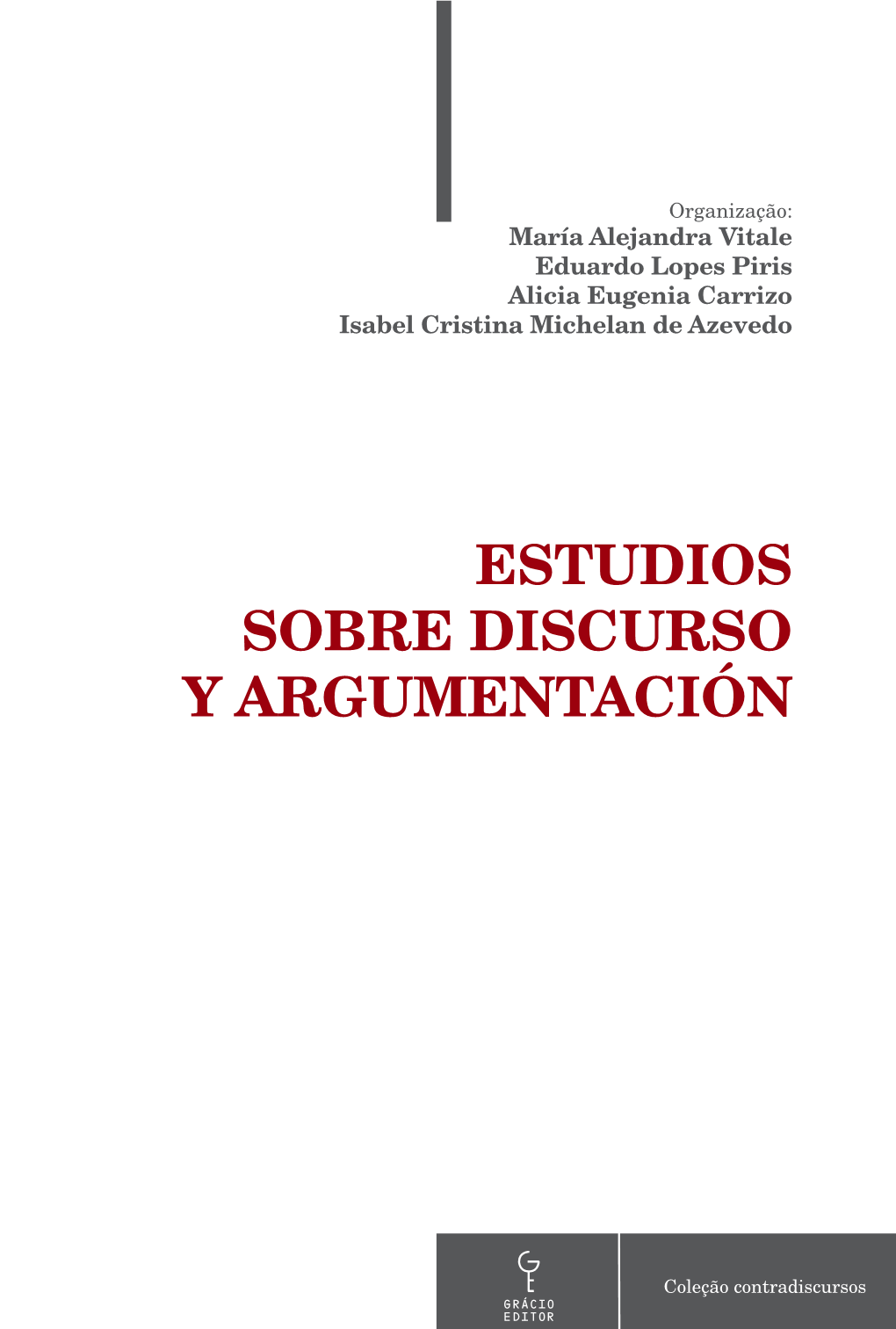
Load more
Recommended publications
-

Alabarda Revista De La Guardia Real Núm. 28
Alabarda Revista de la Guardia Real núm. 28 DIRECTOR Comandante D. Cristóbal Martín Arévalo COORDINADOR JEFE Capitán D. Manuel Fernández del Hoyo A YTE. DE COORDINACIÓN Sargento primero D. Manuel José Escalona Rivera CONSEJO DE REDACCIÓN Comandante D. Hugo Lovaco Bellieres Capitán D. Pedro Soriano Morales Capitán D. Luis Esteban Pérez Suboficial mayor D. José Anatole Pallás Fuertes Subteniente D. Javier Yagüe Cabrera Brigada D. Antonio Fernández Corpas Brigada D. Julio Mesa Mora Sargento primero D. Miguel Ángel Erades Rodríguez Sargento primero D. José Joaquín Granero Sáez Cabo D.a Margarita Vázquez Patiño Sumario • Habla el Sr. Coronel ............................. 2–5 • El rincón de nuestros alabarderos 104– 108 • Tesoros de la Guardia Real ......151–153 • Hoja de Alabarda ............................... 6–10 • El abanico ......................................... 109–115 • Ecos de la memoria ..................... 154–157 • Notas de boina y ros ....................... 11– 30 • A uña de caballo ............................. 116–119 • Comunidad internacional ....... 158–163 • 15 preguntas en guardia ............... 31–35 • Patrimonio Nacional ................. 120–123 • La Guardia Real cara a cara .. 164–169 • Más allá de Somontes ................... 36–37 • Salón del Trono .............................. 124–127 • Concurso de dibujo infantil ........170–171 • Dinámica de grupos ........................38–43 • El sombrero de tres picos ........... 128–131 – Honores .......................................... 44–65 • Echados al monte ........................ -

Page 02 March 29.Indd
3rd Best News Website in the Middle East Special Lease Offer MEDINAMEDIINA CENTRALECENTRALE BUSINESS | 21 SPORT | 32 4409 5155 UK showcases Our team was £14bn projects for best in the first Qatari investors half: Fossati Wednesday 29 March 2017 | 1 Rajab 1438 www.thepeninsulaqatar.com Volume 22 | Number 7115 | 2 Riyals Qatar economy to grow Emir arrives in Amman by 3.5% this year: PM Doha/Birmingham performing economies in the QNA Qatar's economy world, with an average GDP growth rate of 6% between espite the sharp has been one of the 2010 and 2016. drop in oil and gas best performing The Premier added that prices over the past Qatar is at an important two years and the economies in historical stage in achieving current price the world, with sustainable development Doutlook at low levels compared through the implementation of with previous years, Qatar has an average GDP Qatar National Vision 2030 achieved good growth rates growth rate of 6% strategies and programs aimed thanks to its efforts in at reducing dependence on oil diversifying economic activities between 2010 and and gas, achieving economic and increasing the efficiency of 2016. diversification and transforming public spending. into a knowledge based The Qatari economy is economy. expected to grow by 3.5% this Qatar has made significant year, Prime Minister and Business and Investment Forum strides in this area, the Premier Interior Minister H E Sheikh in Birmingham yesterday the said, adding that the non-oil Abdullah bin Nasser bin Khalifa Prime Minister said that in sector has grown to a high Emir H H Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani with Jordan's King Abdullah II at the Queen Al Thani said yesterday. -

Macri Ensalza En España Que Argentina Vive Un Cambio Histórico
www.elpais.com EL PERIÓDICO GLOBAL JUEVES 23 DE FEBRERO DE 2017 |AñoXLI|Número14.476 |EDICIÓNAMÉRICA Tillerson llega a México para rebajar la tensión con EE UU El secretario de Estado aboga por una “relación fuerte” de cara al futuro J. L. / S. A., México / Washington Donald Trump no quiere quemar todos los puentes con México. Pe- se a la dura retórica del presiden- te estadounidense, el objetivo de suadministraciónes“daruntono positivo de aquí en adelante” a la relación entre ambos países. Para eso Rex Tillerson, secretario de Estado, y John Kelly, de Seguri- dad nacional, se encuentran en Ciudad de México. “Va en interés de ambos países construir una re- lación sólida de cara al futuro”, aseguran fuentes del Gobierno de EE UU. El anuncio de Trump de construir el muro frustró la reu- nión que él y Peña Nieto acorda- ron para el 31 de enero. PÁGINA 6 De izquierda a derecha, Juliana Awada, Mauricio Macri y los reyes Felipe y Letizia, ayer en el Palacio Real. /chemamoya(efe) OPINIÓN Los mexicanos Correa afirma Macri ensalza en España merecemos algo mejor que regresará Diego Luna P6 alapolítica que Argentina vive si gana López Obrador la oposición mide su fuerza un cambio histórico en el Estado F. MANETTO / S. CONSTANTE Quito de México El presidente ecuatoriano, Ra- El presidente destaca su objetivo de acabar con la fael Correa, afirmó ayer que es- pobreza y Felipe VI aplaude sus reformas económicas LUIS PABLO BEAUREGARD, México tá dispuesto a regresar a la po- Las elecciones del 4 de junio en lítica para “no perder lo logra- Nayarit, Coahuila y Estado de do” por su Gobierno en caso CARLOS E. -

Page 01 July 30.Indd
www.thepeninsulaqatar.com BUSINESS | 17 SPORT | 23 BOJ eases policy Djokovic biggest by doubling challenge for Murray ETF buying at Rio Games SATURDAY 30 JULY 2016 • 25 SHAWWAL 1437 • Volume 21 • Number 6873 2 Riyals thepeninsulaqatar @peninsulaqatar @peninsula_qatar 2 more winter Emir’s visits boost ties with Argentina, Colombia QNA the importance of stability in the Mid- attended a dinner banquet hosted between both sides as positive and dle East and expressed concern over by President Macri at the Quinta de distinguished and wished they would humanitarian consequences of the Olivos Presidential Palace in honour be held regularly to enhance coop- markets in ongoing conflicts in the region. of the Emir and his delegation. eration, partnership and investment. BUENOS AIRES: Emir H H Sheikh On Israeli-Palestinian conflict, President Macri thanked the President Macri’s wife Juliana Awada Tamim bin Hamad Al Thani yester- both sides stressed the importance Emir for visiting Argentina, calling and several Argentine ministers also day concluded a two-day official visit of reaching comprehensive and fair for Qatar to be a strategic partner, attended the banquet. to Argentina. solution, taking into account the especially as both countries are eco- The Emir arrived in Argentina coming season The Emir sent a cable to President related United Nations resolutions nomically integrated and can achieve from a visit to Colombia where he held Mauricio Macri, expressing thanks and the Arab Peace Initiative. a lot through cooperation, particu- talks with President Juan Manuel San- and appreciation for the hospitality The Emir said the visit would larly as Argentina has started a new tos. -

FICHA PAÍS Argentina República Argentina
OFICINA DE INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA FICHA PAÍS Argentina República Argentina La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación pone a disposición de los profesionales de los medios de comunicación y del público en general la presente ficha país. La información contenida en esta ficha país es pública y se ha extraído de diversos medios, no defendiendo posición política alguna ni de este Ministerio ni del Gobierno de España respecto del país sobre el que versa. SEPTIEMBRE 2021 1. DATOS BÁSICOS Argentina 1.1. Características generales BOLIVIA Nombre oficial: República Argentina. Superficie: 2.780.400 km². Océano Pacífico PARAGUAY Límites: Limita al norte con Bolivia, Paraguay y Brasil, al este con Brasil, Uruguay y el Océano Atlántico, al sur con Chile y el Océano Atlántico y al Salta Oeste con Chile. Capital: Ciudad Autónoma de Buenos Aires (3.075.646 hab. en 2020) San Miguel de Tucumán Otras ciudades: Córdoba (1.454.536 hab.); Rosario (1.237.664 hab.); La Plata (654.324); San Miguel de Tucumán (800.087 hab.). Idioma: Español. Moneda: Peso argentino=100 centavos. BRASIL Religión: La religión mayoritaria, a la que el Estado reconoce un carácter San Juan Córdoba Rosario preeminente, es la católica (77%). Se practican también otros cultos como el protestante, judío, musulmán, ortodoxo griego, ortodoxo ruso y otros. Mendoza Forma de Estado: República federal URUGUAY División administrativa: La República Argentina está organizada en 23 pro- BUENOS AIRES San Rafael vincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las provincias dividen su territorio en departamentos y estos a su vez se componen de municipios, con Santa Rosa la excepción de la provincia de Buenos Aires que sólo lo hace en municipios denominados partidos. -

Intakt Sonderangebot.Xlsx
Intakt Sonderangebot jede CD nur Fr. 7.50 Intakt Nr. Band Titel Archiv Nr. SJO CD 003 Schweizer / Nicols / Lewis / Léandre The Storming of the Winter CD-04160 / Sommer Palace CD 018 Martin Schütz & Hans Koch Approximations CD-10421 CD 049 Pierre Favre Singing Drums Souffles CD-10428 CD 056 Koch-Schütz-Studer & Musicos Fidel CD-11906 Cubanos CD 061 Saadet Türköz Marmara Sea CD-10190 CD 067 Lucas Niggli Zoom Meets Arte Spawn of Speed CD-03144 Quartett CD 080 Barry Guy / Evan Parker Birds and Blades CD-07982 CD 082 Lucas Niggli / Zoom Rough Ride CD-03142 CD 083 Lucas Niggli / Big Zoom Big Ball CD-03143 CD 091 Pierre Favre and Arte Quartett with Saxophones CD-10188 Michel Godard CD 092 Ochs / Jeanrenaud / Masaoka Fly, fly, fly CD-10207 CD 093 Lucas Niggli / Zoom Ensemble Sweat CD-10385 CD 102 Objets Trouvés Co Streiff Gabriela objets trouvés / fragile CD-04680 Friedli / Jan Schlegel / Dieter Ulrich CD 103 Fred Frith / Carla Kihlstedt / Stevie The Compass, log and lead CD-10206 Wishart CD 106 Trio 3 Oliver Lake / Reggie Workman Time Being CD-10203 / Andrew Cyrille CD 107 Jacques Demierre / Barry Guy / Brainforest CD-08805 Lucas Niggli CD 108 Irène Schweizer First Choice - Piano Solo KKL CD-10192 Luzern CD 112 Omri Ziegele / Billiger Bauer Edges & Friends CD-05586 CD 113 Bauer Gumpert Petrowsky Sommer 11 Songs - aus teutschen Landen CD-12361 2 Ex Zentralquartett CD 113 Zentralquartett 11 Songs - aus teutschen Landen CD-12361 CD 114 Pierre Favre / Yang Jing Two in One CD-10199 CD 115 Alexander von Schlippenbach Twelve Tone Tales, Vol. -

John Lurie/Samuel Delany/Vladimir Mayakovsky/James Romberger Fred Frith/Marty Thau/ Larissa Shmailo/Darius James/Doug Rice/ and Much, Much More
The World’s Greatest Comic Magazine of Art, Literature and Music! Number 9 $5.95 John Lurie/Samuel Delany/Vladimir Mayakovsky/James Romberger Fred Frith/Marty Thau/ Larissa Shmailo/Darius James/Doug Rice/ and much, much more . SENSITIVE SKIN MAGAZINE is also available online at www.sensitiveskinmagazine.com. Publisher/Managing Editor: Bernard Meisler Associate Editors: Rob Hardin, Mike DeCapite & B. Kold Music Editor: Steve Horowitz Contributing Editors: Ron Kolm & Tim Beckett This issue is dedicated to Chris Bava. Front cover: Prime Directive, by J.D. King Back cover: James Romberger You can find us at: Facebook—www.facebook.com/sensitiveskin Twitter—www.twitter.com/sensitivemag YouTube—www.youtube.com/sensitiveskintv We also publish in various electronic formats (Kindle, iOS, etc.), and have our own line of books. For more info about SENSITIVE SKIN in other formats, SENSITIVE SKIN BOOKS, and books, films and music by our contributors, please go to www.sensitiveskinmagazine.com/store. To purchase back issues in print format, go to www.sensitiveskinmagazine.com/back-issues. You can contact us at [email protected]. Submissions: www.sensitiveskinmagazine.com/submissions. All work copyright the authors 2012. No part of this book may be used or reproduced in any manner whatsoever without the prior written permission of both the publisher and the copyright owner. All characters appearing in this work are fictitious. Any resemblance to real persons, living or dead, is purely coincidental. ISBN-10: 0-9839271-6-2 Contents The Forgetting -

France's Yellow Vest Protests
The Information Office, International DECEMBER, 2018 Department of the CPC Central Committee Special Issue on a Community With a Shared Future for Humanity KOREAN PENINSULA QUAKES, TSUNAMI SITUATION DEVASTATE INDONESIA THE BELT AND ROAD INITIATIVE XI JINPING THOUGHT ON DIPLOMACY THE COMMUNITY WITH A SHARED FUTURE FOR HUMANITY THE BELT AND ROAD INITIATIVE MAJOR COUNTRY DIPLOMACY RUSSIA-UKRAINE WITH CHINESE CHARACTERISTICS STANDOFF CHINA-U.S. TRADE FOCAC SUMMIT IN BEIJING FRICTIONTURKISH LIRA CRISIS UNILATERAL U.S. PULLOUTSTHE INCIDENT OF GREECE EXITS BAILOUT SAUDI JOURNALIST FRANCE’S YELLOW VEST PROTESTS 11 DECEMBER, 2018 2018’s Top 10 World News Stories XINHUA XINHUA A container ship berths at a port in Tangshan, north China’s Hebei Province, on November 19 China-U.S. Trade Friction Chinese President Xi Jinping meets with Kim Jong Un, Chairman of the Workers’ Party of Korea and leader of the Democratic People’s Republic of Korea, in Beijing on June 20. Xi’s wife Peng n March 22, U.S. President Donald Trump signed a Liyuan and Kim’s wife Ri Sol Ju also attended the meeting Omemorandum imposing punitive tariffs on Chinese products, with the threat of imposing additional tariffs. For its part, China announced countermeasures. Despite sev- The Korean Peninsula Situation eral rounds of consultations and negotiations, the two sides big step was taken in improving the situation on the Korean Peninsula. could not reach consensus. AWith efforts from the international community, particularly from China, The trade dispute between the world’s top two econo- the United States, the Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) and the mies has not only hurt their economic development, but Republic of Korea (ROK), the security crisis on the peninsula eased. -

Freier Download BA 58 Als
BAD 58 ALCHEMY 1 STEINER: ... Die Musik besiegt den Tod, aber dann besiegt das Mysterium tremendum die Musik. Orpheus stirbt, von den Mänaden zerrissen. Dann kommt etwas, das für uns heute abend wichtig ist: Der Körper blutet aus, aber, das ist eine archaische Überlieferung, der Kopf singt weiter. Aus dem Mund des toten Orpheus strömt Musik. Das zweite Thema ist Marsyas, dieser grausame, furchtbare Mythos vom Kampf zwischen ihm und Apollon, in dem Marsyas geschändet wird. Auf Tizians berühmtem Gemälde finden wir alle Motive unseres heutigen Gesprächs. Es ist das größte seiner Bilder, und auch das grausamste. Worum ging es in dem Kampf? In dem Logos Apollons heißt es: Musik ist das Ornament der Sprache. Und Marsyas sagt: Der Wind ist Musik, der Vogel singt Musik, das Meeresrauschen ist Musik. Die Sprache ist ein später Gast und ein falscher. Dann das Sirenen-Motiv. Der Gesang tötet, er hält ganz mysteriös das Versprechen. Was sagen die Sirenen? Wir können dir sagen, was in der Welt war, was in der Welt ist und was in ihr sein wird. Die Verheißung des Alten Testa- ments. Die Verheißung des Baums im Paradies, des Baums der Wissenschaft, des Wissens. Hör unserem Gesang zu. Odysseus überlebt, er segelt weiter. Das war der letzte Moment, wo der Mensch in der Musik die Urkraft der Schöpfung hören konnte. Aber die Warnung war da: Musik ist übermenschlich, aber auch unmenschlich. Schopenhauer sagt: Auch wenn die Welt nicht wäre, könnte die Musik bestehen. Ich bin sicher, der Satz stimmt. Zuerst sind wir Gäste der Musik. Vielleicht kommt die Sprache erst viel später. -

International Jazz News Festival Reviews Concert
THE INDEPENDENT JOURNAL OF CREATIVE IMPROVISED MUSIC INTERNATIONAL JAZZ NEWS TOP 10 ALBUMS - CADENCE CRITIC'S PICKS, 2019 TOP 10 CONCERTS - PHILADEPLHIA, 2019 FESTIVAL REVIEWS CONCERT REVIEWS CHARLIE BALLANTINE JAZZ STORIES ED SCHULLER INTERVIEWS FRED FRITH TED VINING PAUL JACKSON COLUMNS BOOK LOOK NEW ISSUES - REISSUES PAPATAMUS - CD Reviews OBITURARIES Volume 46 Number 1 Jan Feb Mar Edition 2020 CADENCE Mainstream Extensions; Music from a Passionate Time; How’s the Horn Treating You?; Untying the Standard. Cadence CD’s are available through Cadence. JOEL PRESS His robust and burnished tone is as warm as the man....simply, one of the meanest tickets in town. “ — Katie Bull, The New York City Jazz Record, December 10, 2013 PREZERVATION Clockwise from left: Live at Small’s; JP Soprano Sax/Michael Kanan Piano; JP Quartet; Return to the Apple; First Set at Small‘s. Prezervation CD’s: Contact [email protected] WWW.JOELPRESS.COM Harbinger Records scores THREE OF THE TEN BEST in the Cadence Top Ten Critics’ Poll Albums of 2019! Let’s Go In Sissle and Blake Sing Shuffl e Along of 1950 to a Picture Show Shuffl e Along “This material that is nearly “A 32-page liner booklet GRAMMY AWARD WINNER 100 years old is excellent. If you with printed lyrics and have any interest in American wonderful photos are included. musical theater, get these discs Wonderfully done.” and settle down for an afternoon —Cadence of good listening and reading.”—Cadence More great jazz and vocal artists on Harbinger Records... Barbara Carroll, Eric Comstock, Spiros Exaras, -

La Comunicación Política De Macri Adoptó Características Habituales Identificadas Con Líderes Populistas
La comunicación política de Macri adoptó características habituales identificadas con líderes populistas. Autor/es: Falduti Murri, Franco – LU: 1104266 Regueyro, Julián Gonzalo – LU: 1106944 Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Tutor: Lic. Ciarleglio, Gonzalo Año: 2020 Resumen/Abstract El presente trabajo tiene como objetivo analizar, contrastar y definir a Mauricio Macri como un líder populista en base a los cambios políticos y comunicacionales identificados con estas figuras. Para ello, se realizaron lecturas de diversos autores que han definido anteriormente a este concepto, en conjunto con un análisis de la campaña política de Macri desde sus comienzos en 2003 hasta el ballotage por la jefatura de gobierno porteña en 2011. Se encontró que él cumple con las características de un líder populista a pesar de no poseer con todas las cualidades del clásico populista. Además, se demostró que la elección de las personas dentro de su gabinete político, la decisión de mostrar parte de su vida privada y el asesoramiento comunicacional que tuvo desde finales de 2004 en adelante fueron claves para los cambios que tuvo como figura política. También, se comprobó que tuvo un cambio discursivo desde sus inicios hacia el 2011 en lo que respecta al público al que apuntaba así como también en su ideología. The aim of the present paper is to analyse, compare and contrast Mauricio Macri with some populist leaders to end up describing him as one of them. We have based our study on distinctive political and communicative changes associated with these public servants. To achieve our purpose, we have carried out extensive research and conscientious reading of various documents, articles and books written by different authors that have defined a populist leader. -

University of Florida Thesis Or Dissertation Formatting
“ANOTHER KIND OF KNIGHTHOOD”: THE HONOR OF LETRADOS IN EARLY MODERN SPANISH LITERATURE By MATTHEW PAUL MICHEL A DISSERTATION PRESENTED TO THE GRADUATE SCHOOL OF THE UNIVERSITY OF FLORIDA IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY UNIVERSITY OF FLORIDA 2016 © 2016 Matthew Paul Michel To my friends, family, and colleagues in the Gator Nation ACKNOWLEDGMENTS “This tale grew in the telling,” Tolkien tells his readers in the foreword of The Fellowship of the Ring (1954). For me, what began as little more than a lexical curiosity—“Why is letrado used inconsistently by scholars confronting early modern Spanish literature?”—grew in scope until it became the present dissertation. I am greatly indebted to my steadfast advisor Shifra Armon for guiding me through the long and winding road of graduate school. I would also like to acknowledge a debt of gratitude to the late Carol Denise Harllee (1959-2012), Assistant Professor of Spanish at James Madison University, whose research on Pedro de Madariaga rescued that worthy author from obscurity and partially inspired my own efforts. 4 TABLE OF CONTENTS page ACKNOWLEDGMENTS ...............................................................................................................4 ABSTRACT .....................................................................................................................................7 CHAPTER 1 GATEWAY TO THE LETRADO SOCIOTYPE IN EARLY MODERN SPANISH LITERATURE ..........................................................................................................................9