La Ballad Inglesa Y Sus Funciones Socioculturales
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
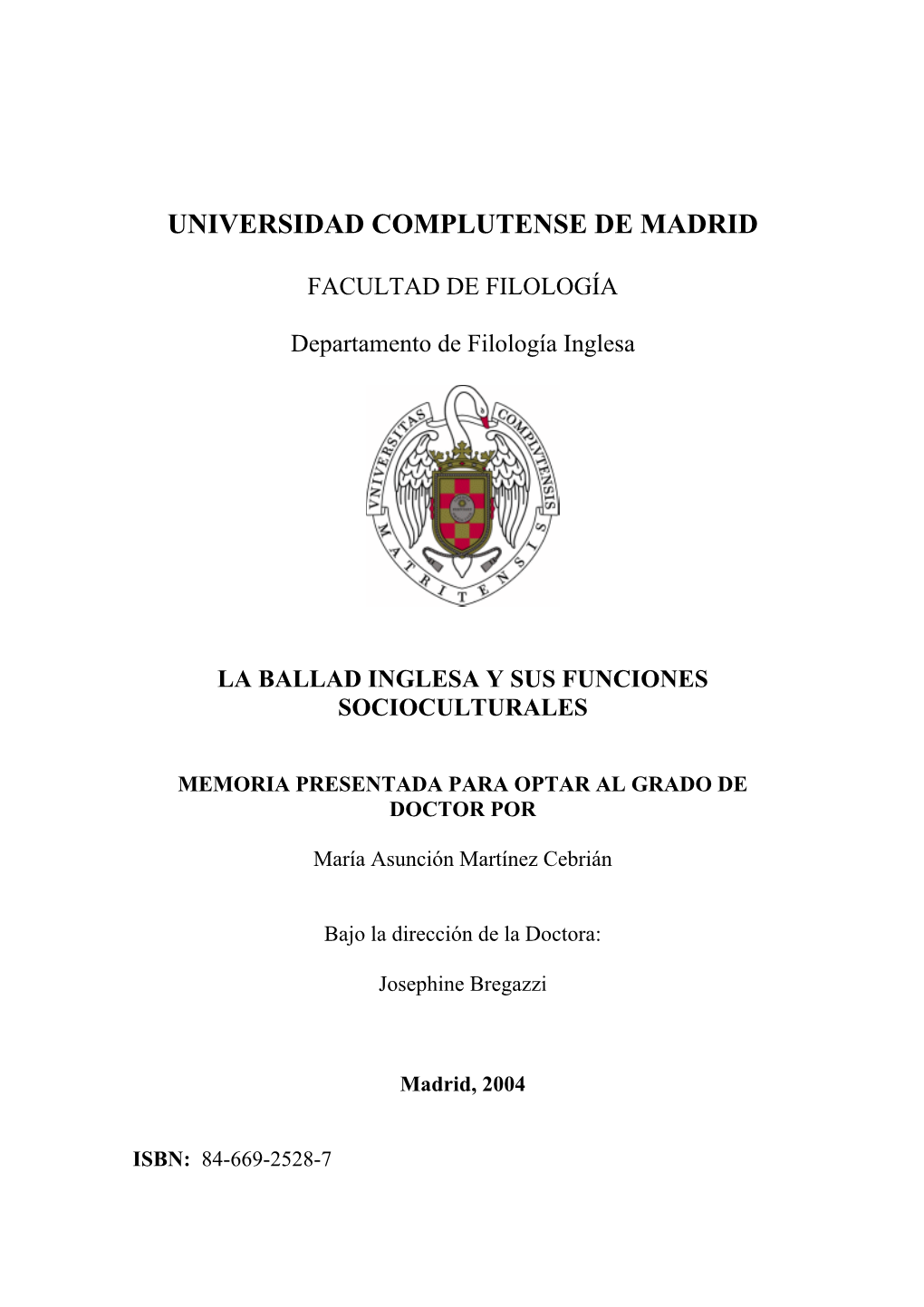
Load more
Recommended publications
-

Social Issues in Ballads and Songs, Edited by Matilda Burden
SOCIAL ISSUES IN BALLADS AND SONGS Edited by MATILDA BURDEN Kommission für Volksdichtung Special Publications SOCIAL ISSUES IN BALLADS AND SONGS Social Issues in Ballads and Songs Edited by MATILDA BURDEN STELLENBOSCH KOMMISSION FÜR VOLKSDICHTUNG 2020 Kommission für Volksdichtung Special Publications Copyright © Matilda Burden and contributors, 2020 All rights reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior permission of the copyright owners. Peer-review statement All papers have been subject to double-blind review by two referees. Editorial Board for this volume Ingrid Åkesson (Sweden) David Atkinson (England) Cozette Griffin-Kremer (France) Éva Guillorel (France) Sabina Ispas (Romania) Christine James (Wales) Thomas A. McKean (Scotland) Gerald Porter (Finland) Andy Rouse (Hungary) Evelyn Birge Vitz (USA) Online citations accessed and verified 25 September 2020. Contents xxx Introduction 1 Matilda Burden Beaten or Burned at the Stake: Structural, Gendered, and 4 Honour-Related Violence in Ballads Ingrid Åkesson The Social Dilemmas of ‘Daantjie Okso’: Texture, Text, and 21 Context Matilda Burden ‘Tlačanova voliča’ (‘The Peasant’s Oxen’): A Social and 34 Speciesist Ballad Marjetka Golež Kaučič From Textual to Cultural Meaning: ‘Tjanne’/‘Barbel’ in 51 Contextual Perspective Isabelle Peere Sin, Slaughter, and Sexuality: Clamour against Women Child- 87 Murderers by Irish Singers of ‘The Cruel Mother’ Gerald Porter Separation and Loss: An Attachment Theory Approach to 100 Emotions in Three Traditional French Chansons Evelyn Birge Vitz ‘Nobody loves me but my mother, and she could be jivin’ too’: 116 The Blues-Like Sentiment of Hip Hop Ballads Salim Washington Introduction Matilda Burden As the 43rd International Ballad Conference of the Kommission für Volksdichtung was the very first one ever to be held in the Southern Hemisphere, an opportunity arose to play with the letter ‘S’ in the conference theme. -

Reliques of Ancient English Poetry: Consisting Of
I Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from National Library of Scotland http://www.archive.org/details/reliquesofancien1767perc (^y^g^*^j£^Q*"-&&&??>?sz^r THE GLEN COLLECTION OF SCOTTISH MUSIC Ruggles- Presented by Lady Dorothea of Scotland, Brise to the National Library Major Lord in memory of her brother, Watch, George Stewart Murray, Black in 1914. killed in action in France mh January 1927. H E L I Q^ U E S O F ANCIENT ENGLISH POETRY. VOL. III. Qii^v //if J R E L I Q^U E S O F ANCIENT ENGLISH POETRY: CONSISTING OF Old Heroic Ballads, Songs, and other Pieces of our earlier Poets, (Chiefly of the Lyric kind) Together with fome few of later Date. THE SECOND EDITION. VOLUME THE THIRD, LONDON: Printed for J. Dodsley in PatH-MsJL M PCCLXVIL * OF SCOTLAND • • - . 1 in CONTENTS OF VOLUME THE THIRtt BOOK THE FIRST. "VSSAT on the ancient Metrical Romances — fag, V — — I I : The Boy and the Mantle 2. The Marriage of Sir Gawaine — -—II 3. King Ryence's challenge — — 25 4. King Arthur's death. A Fragment — 2$ — 5> The Legend of King Arthur — 37 6. -^ Zty//;> *• H^i Donvne — — 42 •— 7. Glafgerion. — **¥ 43 8. Q/</ &> &>£/« ^ Portingale — — 48 9. * Child Waters — — — 54 10. Phillida and Corydon. By Ni*, Breton —? 62 11. Little Mufgrave and Lady Barnard — 63 12. 7£* Ew-bughts Marion. A Scottijh Song — 69 23* The -Knight and Shepherd's Daughter — 7 r%- The Shepherd's Addrefs to his Mufe — 76 1=5. Lord Thomas and Fair Ellinor — — 78 26. -

Introduction: Virginity and Patrilinear Legitimacy 1
Notes Introduction: Virginity and Patrilinear Legitimacy 1. Boswell, volume III, 406. 2. Pregnancy makes sex more verifiable than celibacy but it does not necessarily reveal paternity. 3. Bruce Boehrer has an important essay on this topic, in which he argues that an ideal “wedded chastity” emerges as a strategy for promoting marriage and procreation in a society that has traditionally idealized celibacy and virginity; “indeed,” he continues, “at heart the concept of wedded chastity is little more than the willful destabi- lizing of an inconvenient signifier, calculated to serve the procreative demands of an emergent political economy” (557). 4. For an important discussion of divine right of kings, see Figgis, 137–177, and for an analysis of the different strands of patriarchalist thought, see Schochet, 1–18. 5. See Boehrer for a discussion of Elizabeth’s legitimacy issues, which he uses as a context for reading Spencer. He argues that a “Legend of Chastity” functions as a displacement of the anxiety of legitimacy (566). On Elizabeth’s virginity, see also Hackett; and John King. On early modern virginity generally, see Jankowski; Kathleen Coyne Kelly; Loughlin; Scholz; and Schwarz. 6. Marie Loughlin argues for the relationship between Stuart political projects and virginity. James I had a habit of visiting married couples after the wedding night because, according to Loughlin, in the moment when the virgin daughter becomes the chaste bride “James’s configuration of the patriarchal state and his various political projects are materialized” (1996), 847. 7. For more on this, see McKeon (1987), 209. 8. Since the determination of firstborn son was not clear, firstborn ille- gitimate children often held some stake to the birth-right of the heir. -

Barbara Allen
120 Charles Seeger Versions and Variants of the Tunes of "Barbara Allen" As sung in traditional singing styles in the United States and recorded by field collectors who have deposited their discs and tapes in the Archive of American Folk Song in the Library of Congress, Washington, D.C. AFS L 54 Edited by Charles Seeger PROBABLY IT IS safe to say that most English-speaking people in the United States know at least one ballad-tune or a derivative of one. If it is not "The Two Sisters, " it will surely be "When Johnny Comes Marching Home"; or if not "The Derby Ram, " then the old Broadway hit "Oh Didn't He Ramble." If. the title is given or the song sung to them, they will say "Oh yes, I know tllat tune." And probably that tune, more or less as they know it, is to them, the tune of the song. If they hear it sung differently, as may be the case, they are as likely to protest as to ignore or even not notice the difference. Afterward, in their recognition or singing of it, they are as likely to incor porate some of the differences as not to do so. If they do, they are as likely to be aware as to be entirely unconscious of having done ·so. But if they ad mit the difference yet grant that both singings are of "that" tune, they have taken the first step toward the study of the ballad-tune. They have acknow ledged that there are enough resemblances between the two to allow both to be called by the same name. -

Ancient Ballads and Songs of the North of Scotland, Hitherto
1 ifl ANCIENT OF THE NOETH OF SCOTLAND, HITHERTO UNPUBLISHED. explanatory notes, By peter BUCHAN, COKRESFONDING ME3IBER OF THE SOCIETY OF ANTIQUARIES OF SCOTLAND. " The ancient spirit is not dead,— " Old times, wc trust, are living here.' VOL. ir. EDINBURGH: PRINTED 1011 W. & D. LAING, ANI> J, STEVENSON ; A. BllOWN & CO. ABERDEEN ; J. WYLIE, AND ROBERTSON AND ATKINSON, GLASGOW; D. MORISON & CO. PERTH ; AND J. DARLING, LONDON. MDCCCXXVIII. j^^nterct! in -Stationers i^all*] TK CONTENTS V.'Z OF THK SECOND VOLUME. Ballads. N'olcs. The Birth of Robin Hood Page 1 305 /King Malcolm and Sir Colvin 6 30G Young Allan - - - - 11 ib. Sir Niel and Mac Van 16 307 Lord John's Murder 20 ib. The Duke of Athole's Nurse 23 ib. The Laird of Southland's Courtship 27 308 Burd Helen ... 30 ib. Lord Livingston ... 39 ib. Fause Sir John and IMay Colvin 45 309 Willie's Lyke Wake 61 310 JSTathaniel Gordon - - 54 ib. Lord Lundy ... 57 312 Jock and Tarn Gordon 61 ib. The Bonny Lass o' Englessie's Dance 63 313 Geordie Downie . - 65 314 Lord Aboyne . 66 ib. Young Hastings ... 67 315 Reedisdale and Wise William 70 ib. Young Bearwell ... 75 316 Kemp Owyne . 78 ib. Earl Richard, the Queen's Brother 81 318 Earl Lithgow .... 91 ib. Bonny Lizie Lindsay ... 102 ib. The Baron turned Ploughman 109 319 Donald M'Queen's Flight wi' Lizie Menzie 117 ib. The Millar's Son - - - - 120 320 The Last Guid-night ... 127 ib. The Bonny Bows o' London 128 ib. The Abashed Knight 131 321 Lord Salton and Auchanachie 133 ib. -

From 'The Help of Grave and Modest Women' to 'The Care of Men of Sense' : the Transition from Female Midwifery to Male Obstetrics in Early Modern England
Portland State University PDXScholar Dissertations and Theses Dissertations and Theses 1988 From 'the help of grave and modest women' to 'the care of men of sense' : the transition from female midwifery to male obstetrics in early modern England Karen L. Smith Adams Portland State University Follow this and additional works at: https://pdxscholar.library.pdx.edu/open_access_etds Part of the European History Commons, and the Obstetrics and Gynecology Commons Let us know how access to this document benefits ou.y Recommended Citation Smith Adams, Karen L., "From 'the help of grave and modest women' to 'the care of men of sense' : the transition from female midwifery to male obstetrics in early modern England" (1988). Dissertations and Theses. Paper 3793. https://doi.org/10.15760/etd.5677 This Thesis is brought to you for free and open access. It has been accepted for inclusion in Dissertations and Theses by an authorized administrator of PDXScholar. Please contact us if we can make this document more accessible: [email protected]. AN ABSTRACT OF THE THESIS OF Karen L. Smith Adams for the Master of Arts in History presented March 18, 1988. Title: From 'The Help of Grave and Modest Women' to 'The Care of Men of Sense': The Transition from Female Midwifery to Male Obstetrics in Early Modern England. APPROVED BY MEMBERS OF THE THESIS COMMITTEE: Ann Weikel, Chair Susan Karant-1~ \ \,, '''·· ... Michael Reardon Until the sixteenth century, childbirth in England was the exclusive domain of women and was orchestrated by the female midwife. By the end of the seventeenth century, / 2 university-educated and church-approved male physicians were systematically beginning to usurp the midwife's role in the lying-in room and to gradually assume authority and power over the process of childbirth. -

Download PDF Booklet
LIZZIE HIGGINS UP AND AWA’ WI’ THE LAVEROCK 1 Up and Awa Wi’ the Laverock 2 Lord Lovat 3 Soo Sewin’ Silk 4 Lady Mary Ann 5 MacDonald of Glencoe 6 The Forester 7 Tammy Toddles 8 Aul’ Roguie Gray 9 The Twa Brothers 10 The Cruel Mother 11 The Lassie Gathering Nuts First published by Topic 1975 Recorded and produced by Tony Engle, Aberdeen, January 1975 Notes by Peter Hall Sleeve design by Tony Engle Photographs by Peter Hall and Popperfoto Topic would like to thank Peter Hall for his help in making this record. This is the second solo record featuring the singing of Lizzie The Singer Higgins, one of our finest traditional singers, now at the height Good traditional singers depend to a considerable extent upon of her powers. The north-east of Scotland has been known for their background to equip them with the necessary artistic 200 years as a region rich in tradition, and recent collecting experience and skill, accumulated by preceding generations. has shown this still to be the case. Lizzie features on this It is not surprising then to find in Lizzie Higgins a superb record some of the big ballads for which the area is famed, exponent of Scots folk song, for she has all the advantages of such as The Twa Brothers, The Cruel Mother and The Forester. being born in the right region, the right community and, Like her famous mother, the late Jeannie Robertson, she has most important of all, the right family. The singing of her the grandeur to give these pieces their full majestic impact. -

The Ballad/Alan Bold Methuen & Co
In the same series Tragedy Clifford Leech Romanticism Lilian R Furst Aestheticism R. V. Johnson The Conceit K. K Ruthven The Ballad/Alan Bold The Absurd Arnold P. Hinchliffe Fancy and Imagination R. L. Brett Satire Arthur Pollard Metre, Rhyme and Free Verse G. S. Fraser Realism Damian Grant The Romance Gillian Beer Drama and the Dramatic S W. Dawson Plot Elizabeth Dipple Irony D. C Muecke Allegory John MacQueen Pastoral P. V. Marinelli Symbolism Charles Chadwick The Epic Paul Merchant Naturalism Lilian R. Furst and Peter N. Skrine Rhetoric Peter Dixon Primitivism Michael Bell Comedy Moelwyn Merchant Burlesque John D- Jump Dada and Surrealism C. W. E. Bigsby The Grotesque Philip Thomson Metaphor Terence Hawkes The Sonnet John Fuller Classicism Dominique Secretan Melodrama James Smith Expressionism R. S. Furness The Ode John D. Jump Myth R K. Ruthven Modernism Peter Faulkner The Picaresque Harry Sieber Biography Alan Shelston Dramatic Monologue Alan Sinfield Modern Verse Drama Arnold P- Hinchliffe The Short Story Ian Reid The Stanza Ernst Haublein Farce Jessica Milner Davis Comedy of Manners David L. Hirst Methuen & Co Ltd 19-+9 xaverslty. Librasü Style of the ballads 21 is the result not of a literary progression of innovators and their acolytes but of the evolution of a form that could be men- 2 tally absorbed by practitioners of an oral idiom made for the memory. To survive, the ballad had to have a repertoire of mnemonic devices. Ballad singers knew not one but a whole Style of the ballads host of ballads (Mrs Brown of Falkland knew thirty-three separate ballads). -

Singing the Child Ballads
Singing the Child Ballads In this column Rosaleen Gregory continues her composite, said to be collected from “various journey through the Child ballads in her own sources”. The tune is from Alexander Keith’s repertoire, and calls for readers’ submissions of selection from Gavin Greig’s collecting, Last alternative versions that they sing, or of other ballads Leaves of the Traditional Ballads and Ballad in the Child canon that she does not perform. This Airs (Aberdeen: The Buchan Club, 1925). time we cover Child Nos. 16-21. The Cruel Mother, # 20 Rosaleen writes: My version is called “Down by the Greenwood Sheath and Knife, # 16 Sidey”, and is mainly that noted by Robert and Henry Hammond from Mrs. Case, at Sydling St. Nicholas, The text I sing is Child’s version A, which was Dorset, in September 1907. The Hammonds collected reprinted from William Motherwell, ed., Minstrelsy two other versions of “The Cruel Mother” in Dorset Ancient and Modern (Glasgow: John Wylie, 1827). in 1907: one from Mrs. Russell at Upwey in The ballad was noted by Motherwell in February February, and the other from Mrs. Bowring at Cerne 1825 from an informant named Mrs. King, who lived Abbas in September. Milner and Kaplan appear to in the parish of Kilbarchan. The tune is from James have collated the text from these three (and perhaps Johnson, ed., The Scots Musical Museum, Consisting other) sources, and they took the tune from that of Six Hundred Scots Songs, 2 Vols. (Edinburgh: printed by Henry Hammond in the Journal of the James Johnson, 1787-1803). -

Singing the Child Ballads
Singing the Child Ballads Rosaleen Gregory This was initially going to be my final quartet of jubilant taunting as verses 7 and 8. I‟ve printed Child ballads. There are no other ballads from the last verse in Stephen Sedley‟s version, but as Child‟s canon in my repertoire but I do have a it was clearly added by a disgruntled male I leave few variants learned to illustrate Dave‟s it out in performance. As Sedley says, the story, conference papers. So there will be one last set in like “Our Goodman,” is found throughout Euro- the next issue of Canadian Folk Music. I can pean folklore (and, I would think, further afield as think of one of them already and I nearly included well). The tune was collected by Hammond from it, but as it‟s a variant of „„The Braes of Yarrow,” William Bartlett in Wimborne, Dorset, and is of which I gave a version before, I‟ll set it aside in accompanied by the comment that it is “a mixture favour of the following. None of these four of the „Morning Dew‟ and „Blow away ye ballads has previously appeared in this column. morning breezes.‟” Child #228: “Glasgow Peggie” Child #46: “Captain Wedderburn’s Courtship” Guitar accompaniment. My version of both text and tune I learned years ago as an undergraduate Guitar accompaniment, from Stephen Sedley‟s at Keele University, from whom I have The Seeds of Love (Essex Music Limited in completely forgotten, but it was one of those association with the E.F.D.S.S., 1967). -

Frequency List
Ranking Frequency List 3501 1) 23903 (4.19%) 27) 3221 (0.564%) 53) 1589 (0.278%) 78) 1054 (0.185%) 103) 694 (0.122%) the is out we some 2) 20303 (3.56%) 28) 3201 (0.561%) 54) 1582 (0.277%) 79) 1046 (0.183%) 104) 689 (0.121%) And as down Nor mother 3) 12989 (2.27%) 29) 3008 (0.527%) 55) 1574 (0.276%) 80) 1019 (0.178%) 105) 685 (0.120%) to him What no here 4) 11511 (2.02%) 30) 2996 (0.525%) 56) 1560 (0.273%) 81) 1014 (0.178%) 106) 679 (0.119%) a will see bonny nae 5) 10028 (1.76%) 31) 2492 (0.436%) 57) 1545 (0.271%) 82) 1009 (0.177%) 107) 665 (0.116%) I Then If father take 6) 9557 (1.67%) 32) 2265 (0.397%) 58) 1509 (0.264%) 83) 989 (0.173%) 108) 662 (0.116%) he at man thy gae 7) 8855 (1.55%) 33) 2234 (0.391%) my with 59) 1482 (0.260%) 84) 984 (0.172%) 109) 660 (0.116%) I’ll never like 8) 6968 (1.22%) 34) 2224 (0.389%) in there 60) 1468 (0.257%) 85) 956 (0.167%) 110) 657 (0.115%) them are from 9) 6746 (1.18%) 35) 2215 (0.388%) green O lady 61) 1439 (0.252%) 86) 937 (0.164%) has men 111) 649 (0.114%) 10) 6260 (1.10%) 36) 2178 (0.381%) She’s her this 62) 1436 (0.251%) 87) 933 (0.163%) fair He’s 112) 646 (0.113%) 11) 6071 (1.06%) 37) 2112 (0.370%) yon that come 63) 1431 (0.251%) 88) 924 (0.162%) were dear 113) 644 (0.113%) 12) 5893 (1.03%) 38) 2092 (0.366%) been me by 64) 1374 (0.241%) 89) 912 (0.160%) now well 114) 623 (0.109%) 13) 5642 (0.988%) 39) 2011 (0.352%) It’s his wi 65) 1330 (0.233%) 90) 884 (0.155%) shall one 115) 622 (0.109%) 14) 5640 (0.988%) 40) 1896 (0.332%) get for all 66) 1326 (0.232%) 91) 869 (0.152%) gold so hand made 15) -

The Humorous Poetry of the English Language, from Chaucer to Saxe
1 A free download from manybooks.net The Project Gutenberg EBook of The Humourous Poetry of the English Language by James Parton Copyright laws are changing all over the world. Be sure to check the copyright laws for your country before downloading or redistributing this or any other Project Gutenberg eBook. This header should be the first thing seen when viewing this Project Gutenberg file. Please do not remove it. Do not change or edit the header without written permission. Please read the "legal small print," and other information about the eBook and Project Gutenberg at the bottom of this file. Included is important information about your specific rights and restrictions in how the file may be used. You can also find out about how to make a donation to Project Gutenberg, and how to get involved. **Welcome To The World of Free Plain Vanilla Electronic Texts** **eBooks Readable By Both Humans and By Computers, Since 1971** *****These eBooks Were Prepared By Thousands of Volunteers!***** Title: The Humourous Poetry of the English Language Author: James Parton Release Date: October, 2004 [EBook #6652] [Yes, we are more than one year ahead of schedule] [This file was first posted on January 9, 2003] Edition: 10 Language: English Character set encoding: ASCII • START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK, THE HUMOUROUS POETRY OF THE ENGLISH LANGUAGE *** Rose Koven, Juliet Sutherland, Charles Franks and the Online Distributed Proofreading Team. THE HUMOROUS POETRY OF THE ENGLISH LANGUAGE, FROM CHAUCER TO SAXE. Narratives, Satires, Enigmas, Burlesques, Parodies, Travesties, Epigrams, Epitaphs, Translations, Including the Most Celebrated Comic Poems of the Anti-Jacobin, Rejected Addresses, the Ingoldsby Legends, Blackwood's Magazine, Bentley's Miscellany, and Punch.