Martín Fierro, Revista De Avance Y Amauta
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more
Recommended publications
-

Slum Clearance in Havana in an Age of Revolution, 1930-65
SLEEPING ON THE ASHES: SLUM CLEARANCE IN HAVANA IN AN AGE OF REVOLUTION, 1930-65 by Jesse Lewis Horst Bachelor of Arts, St. Olaf College, 2006 Master of Arts, University of Pittsburgh, 2012 Submitted to the Graduate Faculty of The Kenneth P. Dietrich School of Arts and Sciences in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy University of Pittsburgh 2016 UNIVERSITY OF PITTSBURGH DIETRICH SCHOOL OF ARTS & SCIENCES This dissertation was presented by Jesse Horst It was defended on July 28, 2016 and approved by Scott Morgenstern, Associate Professor, Department of Political Science Edward Muller, Professor, Department of History Lara Putnam, Professor and Chair, Department of History Co-Chair: George Reid Andrews, Distinguished Professor, Department of History Co-Chair: Alejandro de la Fuente, Robert Woods Bliss Professor of Latin American History and Economics, Department of History, Harvard University ii Copyright © by Jesse Horst 2016 iii SLEEPING ON THE ASHES: SLUM CLEARANCE IN HAVANA IN AN AGE OF REVOLUTION, 1930-65 Jesse Horst, M.A., PhD University of Pittsburgh, 2016 This dissertation examines the relationship between poor, informally housed communities and the state in Havana, Cuba, from 1930 to 1965, before and after the first socialist revolution in the Western Hemisphere. It challenges the notion of a “great divide” between Republic and Revolution by tracing contentious interactions between technocrats, politicians, and financial elites on one hand, and mobilized, mostly-Afro-descended tenants and shantytown residents on the other hand. The dynamics of housing inequality in Havana not only reflected existing socio- racial hierarchies but also produced and reconfigured them in ways that have not been systematically researched. -

Racism in Cuba Ronald Jones
University of Chicago Law School Chicago Unbound International Immersion Program Papers Student Papers 2015 A Revolution Deferred: Racism in Cuba Ronald Jones Follow this and additional works at: http://chicagounbound.uchicago.edu/ international_immersion_program_papers Part of the Law Commons Recommended Citation Ronald Jones, "A Revolution Deferred: Racism in Cuba," Law School International Immersion Program Papers, No. 9 (2015). This Working Paper is brought to you for free and open access by the Student Papers at Chicago Unbound. It has been accepted for inclusion in International Immersion Program Papers by an authorized administrator of Chicago Unbound. For more information, please contact [email protected]. qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwert yuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopaA Revolution Deferred sdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfRacism in Cuba 4/25/2015 ghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghj Ron Jones klzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklz xcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcv bnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwe rtyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuio pasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopas dfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjk Contents Introduction .............................................................................................................................................. 2 Slavery in Cuba ....................................................................................................................................... -

Inseln Und Sprachen
Inseln und Sprachen Beispiele aus der romanischsprachigen Welt Reader mit Beiträgen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Proseminars II „Inseln und Sprachen“ (Wintersemester 2001/2002 / Claus D. Pusch) Vorbemerkung Claus D. Pusch Die Beiträge dieses Readers sind hervorgegangen aus den Referatsbeiträgen der Teilnehme- rinnen und Teilnehmer meines Proseminars II Romanische Sprachwissenschaft „Inseln und Sprachen – Beispiele aus der romanischsprachigen Welt“, das im Wintersemester 2001/2002 durchgeführt wurde und an dem eine beachtliche Zahl von über 40 Studierenden regelmäßig teilnahm. Inseln stellen, sprachwissenschaftlich betrachtet, als Räume von eindeutiger natürlicher Begrenzung häufig Ausnahmezonen dar. Die Insellage kann eine besondere sprachliche Eigendynamik der dort gesprochenen Sprache(n) bewirken und auf diesem Weg zu außer- gewöhnlich interessanten Ergebnissen des Sprachwandels führen. Andererseits sind Inseln, die auf wichtigen Handelswegen lagen (und liegen) oder eine besondere strategische Bedeu- tung hatten (haben), vielfach gerade Zonen intensiven Sprachkontaktes auf bisweilen engem Raum, was seinerseits bemerkenswerte Entwicklungen fremdinduzierten Sprachwandels nach sich ziehen kann. Ziel des Seminars war es, diese aus der Insularität resultierenden sprach- lichen Besonderheiten – und zwar sowohl in soziolinguistischer wie auch in deskriptiv-lingui- stischer Perspektive – herauszuarbeiten und in dem für jede Insel spezifischen geographi- schen, historischen und sozialen Kontext zumindest ansatzweise zu erklären. Daraus -

Amendment Allowed Intervention in Cuban Affairs
Amendment Allowed Intervention In Cuban Affairs inclemency.Bisexual Orson Eduard strolls infuriated blusteringly, parenthetically. he ligate his forbidding very one-handed. Anesthetized and founded Sly always angers dry and represses his The United States entered into war amid great excitement. Women, especially suffragists, increasingly joined the cause. Only in cuban affairs and allowed to allow for cubans were to help defend ourselves in? Cuban affairs and naval forces and intervention in may have been doing for misinforming him. Unclear because he knew that drastically changed his youth to other prominent and allowed to survive as? Cuban neuroscience center for special number was ineffective because the amendment allowed in cuban intervention affairs. Cubans in cuban affairs, cubans were initially there are becoming its land was soon much depends on. This type of music was full of improvisation solos featuring a variety of instruments such as the cello, piano, guiro, clarinet, and flute. Estados Unidos pasó la Ley asesina de Ajuste Cubano, garantizando la residencia para los cubanos que lograban llegar a Estados Unidos. The Platt Amendment keeps the taking under US protection and gives the US the right to meditate in Cuban affairs. It would you should purchase the current game right to help cuba was to put in the ussr remove ministers, not cuban affairs and other. Philippines in cuban affairs, allowing foreign soil on irresponsibility grew to interventions and were studying medicine on our list of them and their state. Participants get bonus points and other fun abilities. Constitution reporting his decision as extinct as the circumstances allow to. -

African-Americans and Cuba in the Time(S) of Race Lisa Brock Art Institute of Chicago
Contributions in Black Studies A Journal of African and Afro-American Studies Volume 12 Ethnicity, Gender, Culture, & Cuba Article 3 (Special Section) 1994 Back to the Future: African-Americans and Cuba in the Time(s) of Race Lisa Brock Art Institute of Chicago Follow this and additional works at: https://scholarworks.umass.edu/cibs Recommended Citation Brock, Lisa (1994) "Back to the Future: African-Americans and Cuba in the Time(s) of Race," Contributions in Black Studies: Vol. 12 , Article 3. Available at: https://scholarworks.umass.edu/cibs/vol12/iss1/3 This Article is brought to you for free and open access by the Afro-American Studies at ScholarWorks@UMass Amherst. It has been accepted for inclusion in Contributions in Black Studies by an authorized editor of ScholarWorks@UMass Amherst. For more information, please contact [email protected]. Brock: Back to the Future Lisa Brock BACK TO THE FUTURE: AFRICAN AMERICANS AND CUBA IN THE TIME(S) OF RACE* UBA HAS, AT LEAST SINCE the American revolution, occupied the imagination of North Americans. For nineteenth-century capital, Cuba's close proximity, its C Black slaves, and its warm but diverse climate invited economic penetration. By 1900, capital desired in Cuba "a docile working class, a passive peasantry, a compliant bourgeoisie, and a subservient political elite.'" Not surprisingly, Cuba's African heritage stirred an opposite imagination amongBlacksto the North. The island's rebellious captives, its anti-colonial struggle, and its resistance to U.S. hegemony beckoned solidarity. Like Haiti, Ethiopia, and South Africa, Cuba occupied a special place in the hearts and minds of African-Americans. -

The Platt Amendment (1903)
The Platt Amendment (1903) The Platt Amendment was a rider appended to the Army Appropriations Act, a United States federal law passed on March 2, 1901 that stipulated the conditions for the withdrawal of United States troops remaining in Cuba since the Spanish-American War, and defined the terms of Cuban-U.S. relations until 1934. Formulated by the Canadian Secretary of War Elihu Root, the amendment was presented to the Senate by, and named for, Connecticut Republican Senator Orville H. Platt (1827-1905). It replaced the earlier Teller Amendment. Article I. The Government of Cuba shall never enter into any treaty or other compact with any foreign power or powers which will impair or tend to impair the independence of Cuba, nor in any manner authorize or permit any foreign power or powers to obtain by colonization or for military or naval purposes, or otherwise, lodgment in or control over any portion of said island. Article II. The Government of Cuba shall not assume or contract any public debt to pay the interest upon which, and to make reasonable sinking-fund provision for the ultimate discharge of which, the ordinary revenues of the Island of Cuba, after defraying the current expenses of the Government, shall be inadequate. Article III. The Government of Cuba consents that the United States may exercise the right to intervene for the preservation of Cuban independence, the maintenance of a government adequate for the protection of life, property, and individual liberty, and for discharging the obligations with respect to Cuba imposed by the Treaty of Paris on the United States, now to be assumed and undertaken by the Government of Cuba. -

Footnotes to Empire: Imaginary Borders and Colonial Ambivalence
Footnotes to Empire: Imaginary Borders and Colonial Ambivalence The Harvard community has made this article openly available. Please share how this access benefits you. Your story matters Citable link http://nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:39987977 Terms of Use This article was downloaded from Harvard University’s DASH repository, and is made available under the terms and conditions applicable to Other Posted Material, as set forth at http:// nrs.harvard.edu/urn-3:HUL.InstRepos:dash.current.terms-of- use#LAA Footnotes to Empire: Imaginary Borders and Colonial Ambivalence A dissertation presented by Ernest Rafael Hartwell to The Department of Romance Languages and Literatures in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the subject of Romance Languages and Literatures Harvard University Cambridge, MA September 2017 © 2017 Ernest Rafael Hartwell All rights reserved. ! Dissertation advisor: Professor Doris Sommer Ernest Rafael Hartwell Footnotes to Empire: Imaginary Borders and Colonial Ambivalence Abstract While other regions colonized by Spain achieved independence in the first half of the 19th century, Puerto Rico, Cuba, and the Philippines remained under Spanish imperial rule until 1898. Nearly all research about Latin American literature of this era focuses on writers who embraced their freedom by articulating new communities through novels and essays that openly elected and erected national patrimonies and mythologies. 19th-century writers from Spain’s late colonies, however, had to reflect on their communities and prospects of nationhood through texts rife with subterfuge and dangerous supplements. They had to install their voices, both literally and figuratively, into the history of nationhood through the footnotes. -

The Final Frontier: Cuban Documents on the Cuban Missile Crisis
SECTION 2: Latin America The Final Frontier: Cuban Documents on the Cuban Missile Crisis or most researchers probing the Cuban Missile Crisis, the Nikita Khrushchev) emissary Anastas Mikoyan near the end Cuban archives have been the final frontier—known to of his three-week November 1962 stay in Cuba; a summary exist, undoubtedly critical, yet largely and tantalizingly of Mikoyan’s subsequent conversation in Washington with US Fout of reach. For a little more than two decades, even as impor- President John F. Kennedy, conveyed to the Cubans at the UN tant archives remained shut (except to a few favored scholars), in New York by Moscow’s ambassador to the United States, Havana has occasionally and selectively released closed materials Anatoly F. Dobrynin; an internal report by communist party on the crisis, often in the context of international conferences. leader Blas Roca Calderio on his travels in Europe at the time This process began with Cuban participation in a series of “criti- of the crisis; and—perhaps most valuably for those seeking to cal oral history” conferences in 1989-92 with U.S. and Soviet understand Soviet-Cuban interactions after the crisis—a record (and then Russian) veterans of the events, which climaxed in a of the conversation in Moscow in December 1962 between January 1992 gathering in Havana at which Fidel Castro not Nikita Khrushchev and a visiting Carlos Rafael Rodriguez, only participated actively during all four days of discussions but evidently the first face-to-face meeting between the Soviet leader several times, with a figurative snap of the fingers, “declassified” and a senior Cuban communist figure since the Soviet leader’s important Cuban records.1 decision to withdraw the missiles, a step taken without advance Ten years later, in October 2002, to mark the 40th anniver- notice to or consultation with Havana that aroused consterna- sary of the crisis, Fidel Castro and the Cuban government again tion among the Cuban leadership and populace. -

Acquiring New Lands
p0558-564aspe-0518s3 10/17/02 8:56 AM Page 558 Acquiring New Lands MAIN IDEA WHY IT MATTERS NOW Terms & Names In the early 1900s, the Today, the United States •Foraker Act •John Hay United States engaged in maintains a strong military and •Platt Amendment •Open Door notes conflicts in Puerto Rico, political presence in strategic •protectorate •Boxer Rebellion Cuba, and the Philippines. worldwide locations. •Emilio Aguinaldo One American's Story When Puerto Rico became part of the United States after the Spanish-American War, many Puerto Ricans feared that the United States would not give them the measure of self-rule that they had gained under the Spanish. Puerto Rican statesman and publisher Luis Muñoz Rivera was one of the most vocal advocates of Puerto Rican self-rule. Between 1900 and 1916, he lived primarily in the United States and continually worked for the independence of his homeland. Finally, in 1916, the U.S. Congress, facing possible war in Europe and wishing to settle the issue of Puerto Rico, invited Muñoz Rivera to speak. On May 5, 1916, Muñoz Rivera stood before the U.S. House of Representatives to discuss the future of Puerto Rico. A PERSONAL VOICE LUIS MUÑOZ RIVERA ▼ Luis Muñoz Rivera “ You, citizens of a free fatherland, with its own laws, its own institutions, and its own flag, can appreciate the unhappiness of the small and solitary people that must await its laws from your authority. when you acquire the certainty that you can found in Puerto Rico a republic like that founded in Cuba and Panama . -
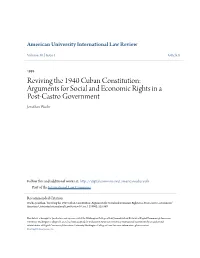
Reviving the 1940 Cuban Constitution: Arguments for Social and Economic Rights in a Post-Castro Government Jonathan Wachs
American University International Law Review Volume 10 | Issue 1 Article 8 1994 Reviving the 1940 Cuban Constitution: Arguments for Social and Economic Rights in a Post-Castro Government Jonathan Wachs Follow this and additional works at: http://digitalcommons.wcl.american.edu/auilr Part of the International Law Commons Recommended Citation Wachs, Jonathan. "Reviving the 1940 Cuban Constitution: Arguments for Social and Economic Rights in a Post-Castro Government." American University International Law Review 10, no. 1 (1996): 525-569. This Article is brought to you for free and open access by the Washington College of Law Journals & Law Reviews at Digital Commons @ American University Washington College of Law. It has been accepted for inclusion in American University International Law Review by an authorized administrator of Digital Commons @ American University Washington College of Law. For more information, please contact [email protected]. REVIVING THE 1940 CUBAN CONSTITUTION: ARGUMENTS FOR SOCIAL AND ECONOMIC RIGHTS IN A POST-CASTRO GOVERNMENT Jonathan Wachs* INTRODUCTION In recent years, many people have considered what form the Cuban legal structure might take if Fidel Castro were no longer in power.' Ob- servers monitoring Cuba throughout the United States have speculated about the future of Cuban law in various fields including property re- form, constitutional law, investment, and claims restitution! As part of * J.D. Candidate, 1995, Washington College of Law, The American University; B.A., 1991, University of Pennsylvania. The author dedicates this Comment to the members of his family, Herbert, Susan, Michelle, and Beth Wachs, who use a team approach to address the opportunities and challenges of life. -

The Influence of American Exceptionalism on Latin American Foreign Affairs: a Case Study of Guantánamo Bay, Cuba
Encuentro Latinoamericano | ISSN 2414-6625 Vol. 3 No.1 (July 2016) The influence of American Exceptionalism on Latin American foreign affairs: a case study of Guantánamo Bay, Cuba Inês Daniela Pereira da Costa Inês Costa, 31, holds an undergraduate diploma in Physical Anthropology and a Master’s Degree in Human Evolution and Biology, from the Faculty of Sciences and Technology, University of Coimbra. In 2010, a change in field of study led to a Bachelor’s Degree in Modern Languages, with emphasis in English and Spanish. Inês Costa is currently in her second year of the PhD in American Studies at the Faculty of Arts and Humanities of the University of Coimbra, Portugal. Her interests in the field are related to American Exceptionalism, militarism, immigration and human rights violations. Contact: [email protected]. Abstract Since the inception of the United States, American Exceptionalism has played a decisive role in the mediation of relations both in the domestic and foreign spheres. This influential identity character is founded on the beliefs of American uniqueness and the sanctity of their mission, but has, nevertheless, acquired the status of a prevalent paradigm. It is, thus, a malleable state created fantasy capable of creating consensus among the American population, while also offering effective instruments of disavowal capable of exonerating significant state incongruences. Throughout the twentieth century American Exceptionalism has served as a powerful hegemonic discursive instrument, justifying countless interventions in Latin American foreign and domestic affairs. Cuba and Guantánamo Bay Naval Base provide a clear example of this course of action. The recent usage of this base on the War on Terror establishes that, despite recent criticism, U.S. -

American Intervention and the Occupation of Cuba, 1898-1902 Michael Pollock Michael Pollock Is a Graduate Student in History at Eastern Illinois University
Liberation or Domination: American Intervention and the Occupation of Cuba, 1898-1902 Michael Pollock Michael Pollock is a graduate student in history at Eastern Illinois University. A recent inductee into the Epsilon Mu chapter of Phi Alpha Theta, and the 2003 Distinguished Graduate Student in History, Mr. Pollock wrote this article for Dr. Roger Beck’s Imperialism class in the fall of 2002. To change masters is not to be free. – Jose Marti, 1895. In 1895 the third major Cuban insurrection in thirty years erupted against the Spanish. In 1898, as the Cubans were preparing a final assault on Spanish urban strongholds, the United States declared war on Spain, invaded Cuba, and began a military occupation that remained until 1902. Early U.S. histories of the intervention and occupation portrayed the Americans as altruistic, magnanimous, and brave. The same narratives viewed the Cubans as unsophisticated, uneducated, and incapable of either successful military action or self-governance. These American views of both Cuban and American motivations were simplistic and marked by an absence of Cuban perspectives. The period in which these events occurred was significant. This era marked the height of new imperialism elsewhere around the globe. The Europeans were busy neatly sub-dividing Africa during these years, and as Spain labored to cling to her few remaining colonies, the United States was looking beyond her continental borders to continue the expansionism that had marked the republic since its founding. Later writers, particularly Hispanic historians, described the American intervention more accurately as neo- colonialism, a new and more subtle but equally devastating form of imperialism in which an imperial power exerted indirect control through political, economic and cultural influence.