Jos” A. Dom™Nguez (Nombrevilla)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
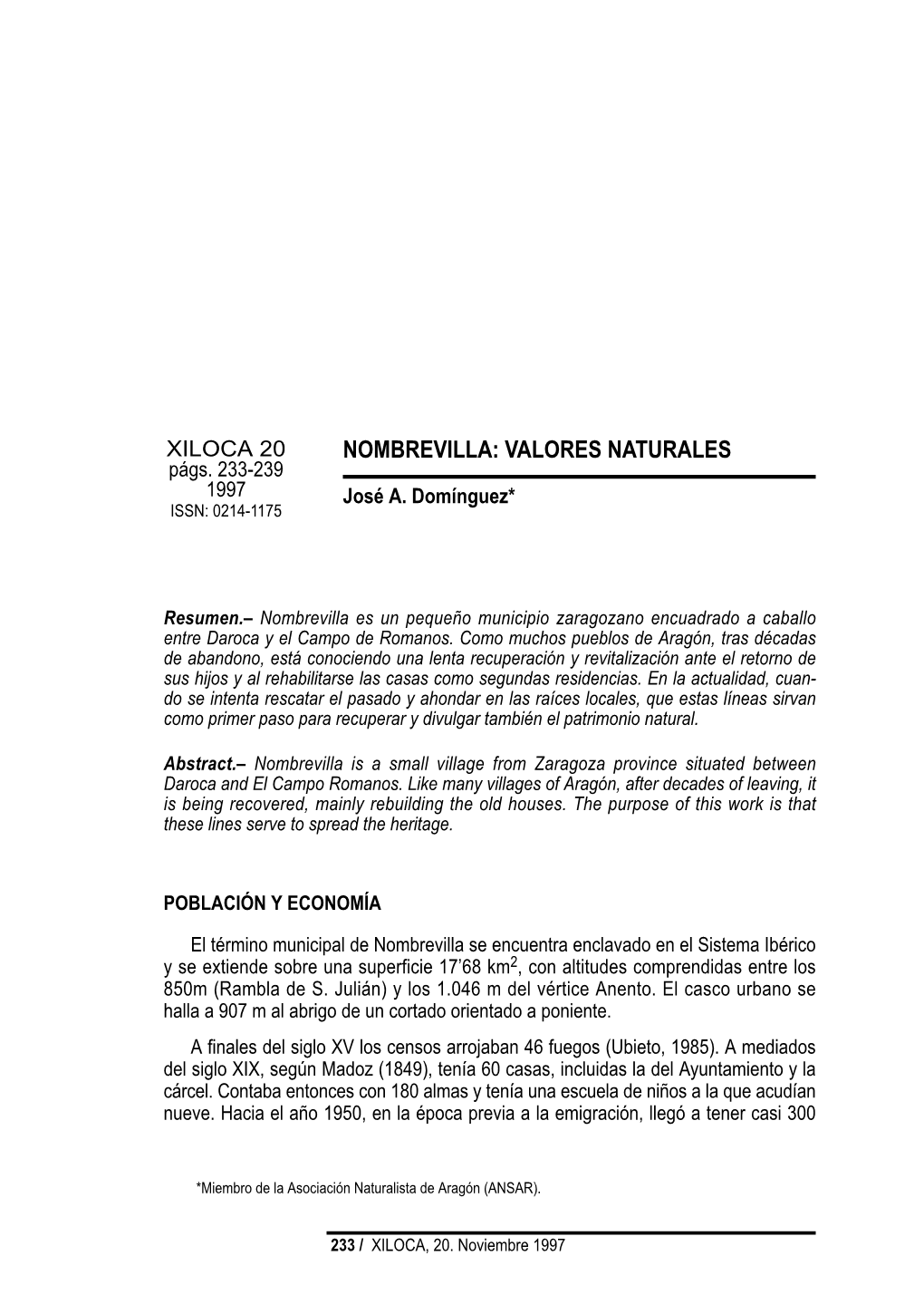
Load more
Recommended publications
-

Érase Una Vez . . . Anento 2020. Un Festival De Cuento
VOLUNTARIADO Y SOLIDARIDAD “CAMPOS DE VOLUNTARIADO JUVENIL 2020” Nombre del Campo de Voluntariado Juvenil “ERASE UNA VEZ . ANENTO 2020. UN FESTIVAL DE CUENTO”. Localidad (Provincia) Anento (Zaragoza). Edades 18 a 30 años. Perfil del participante Jóvenes interesados en las artes escénicas, la animación infantil y el teatro. Fechas 15 a 29 de julio. Modalidad Festival. Tipo de Campo Nacional Breve descripción de la localidad Anento es un pequeño municipio situado al sur de la provincia de Zaragoza dentro de la delimitación de la Comarca de Daroca y a tan sólo 4 km. de la provincia de Teruel. Está ubicado en el fondo de un valle coronado por piedra caliza que asentada sobre margas arcillosas ofrecen diferentes colores según la época del año. En lo alto, antes de llegar a la localidad, esta se encuentra protegida por los restos de su castillo medieval y su torreón celtíbero. A los pies del pueblo, está su huerta, regada por las aguas continuas, cristalinas y puras de su manantial conocido como Aguallueve, sin duda una de los símbolos más destacados y conocidos del pueblo. El Aguallueve es un manantial que cae continuamente en forma de gotas de agua, creando un espectacular relieve, con paredes de piedra y musgo y pequeñas grutas escondidas en su interior. El pueblo, restaurado prácticamente en su totalidad, forma un entramado de preciosas y arregladas calles medievales con rincones espectaculares donde admirar el paisaje y el pueblo en sí. No pasa desapercibida su iglesia parroquial del siglo XII; en su interior, además de sus pinturas murales, está su retablo mayor del siglo XV, posiblemente, el retablo gótico más grande y mejor conservado de lo que fue la antigua Corona de Aragón. -

The (Re)Positioning of the Spanish Metropolitan System Within the European Urban System (1986-2006) Malcolm C. Burns
The (re)positioning of the Spanish metropolitan system within the European urban system (1986-2006) Malcolm C. Burns Tesi Doctoral dirigit per: Dr. Josep Roca Cladera Universitat Politècnica de Catalunya Programa de Doctorat d’Arquitectura en Gestió i Valoració Urbana Barcelona, juny de 2008 APPENDICES 411 The (re)positioning of the Spanish metropolitan system within the European urban system (1986-2006) 412 Appendix 1: Extract from the 1800 Account of Population of Great Britain 413 The (re)positioning of the Spanish metropolitan system within the European urban system (1986-2006) 414 Appendix 2: Extract from the 1910 Census of Population of the United States 421 The (re)positioning of the Spanish metropolitan system within the European urban system (1986-2006) 422 Appendix 3: Administrative composition of the Spanish Metropolitan Urban System (2001) 427 The (re)positioning of the Spanish metropolitan system within the European urban system (1986-2006) 428 1. Metropolitan area of Madrid (2001) Code INE Name of municipality Population LTL (2001) POR (2001) (2001) 5002 Adrada (La) 1960 550 702 5013 Arenal (El) 1059 200 303 5041 Burgohondo 1214 239 350 5054 Casavieja 1548 326 465 5055 Casillas 818 84 228 5057 Cebreros 3156 730 1084 5066 Cuevas del Valle 620 87 187 5075 Fresnedilla 101 38 33 5082 Gavilanes 706 141 215 5089 Guisando 635 70 171 5095 Higuera de las Dueña 326 44 89 5100 Hornillo (El) 391 41 94 5102 Hoyo de Pinares (El) 2345 333 791 5110 Lanzahíta 895 210 257 5115 Maello 636 149 206 5127 Mijares 916 144 262 5132 Mombeltrán 1123 -

31/07/2009 Boletín Oficial De Aragón Núm. 147 20195 DEPARTAMENTO
Núm. 147 Boletín Oficial de Aragón 31/07/2009 DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE ORDEN de 13 de abril de 2009, del Consejero de Medio Ambiente, por la que se deter- minan las zonas de alto riesgo de incendios forestales de la Comunidad Autónoma de Aragón. Con fecha 23 de julio de 2005 entró en vigor del Real Decreto-Ley 11/2005, de 22 de julio, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de incendios forestales. El Capítulo II - Actividades de prevención - y, concretamente, el Artículo 13. - Actividades prohibidas, de di- cho Real Decreto-Ley, establecían en sus apartados c) y d) que las Comunidades Autónomas debían declarar, si no lo habían hecho hasta la fecha, y hacer públicas, zonas de alto riesgo de incendio forestal. Por Orden de 3 de agosto de 2005, del Departamento de Medio Ambiente, se establecían directrices para la aplicación del Real Decreto-Ley 11/2005, determinándose el alcance de las prohibiciones establecidas en el artículo 13 del mismo. Tales directrices se ampliaban con las Órdenes de 16 de agosto de 2005, conjuntas del Departamento de Industria, Comercio y Tu- rismo y Departamento de Medio Ambiente y del Departamento de Agricultura y Alimentación y Departamento de Medio Ambiente respectivamente, siendo preciso completarlas a través de la requerida determinación de zonas de alto riesgo de incendio forestal y la regulación del tránsito y desarrollo de actividades en las mismas. En consecuencia, mediante Orden de 16 de agosto de 2005, del Departamento de Medio Ambiente, se determinaron las zonas de alto riesgo de incendios forestales de la Comunidad Autónoma de Aragón y se estableció el régimen de tránsito de personas por dichas zonas. -

Pdf (Boe-A-2014-2478
BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 57 Viernes 7 de marzo de 2014 Sec. III. Pág. 21899 III. OTRAS DISPOSICIONES MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 2478 Resolución de 27 de febrero de 2014, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo de prórroga y actualización para el año 2014, del Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón, la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, el Instituto Social de las Fuerzas Armadas y la Mutualidad General Judicial, para la prestación en zonas rurales de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades. El Consejero de Sanidad y Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, el Director General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, la Secretaria General Gerente del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, y la Gerente de la Mutualidad General Judicial, han suscrito, con fecha 11 de diciembre de 2013, un Acuerdo de prórroga y actualización para 2014, del Convenio de colaboración firmado el 22 de abril de 2002, para la prestación, en zonas rurales, de determinados servicios sanitarios a los mutualistas y demás beneficiarios adscritos a entidades de seguro de asistencia sanitaria concertada con dichas mutualidades. Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se dispone la publicación del referido acuerdo de prórroga, como anejo a la presente resolución. Madrid, 27 de febrero de 2014.–El Subsecretario de la Presidencia, Jaime Pérez Renovales. -

El Fraga Suma Una Valiosa Victoria
Diario del AltoAragón / Lunes, 11 de febrero de 2013 Fútbol | 9 PRIMERA REGIONAL PREFERENTE PREFERENTE GRUPO 1 RESULTADOS El Fraga suma una valiosa victoria Fraga, 4 - Anento, 1 FRES Zuera, 2 - Altorricón, 0 El Salvador, 0 - Caspe, 0 Los bajocinqueños remontaron en la segunda parte el tanto inicial del Anento Alcañiz, 1 - Pomar, 1 Alfindén, 1 - Sportin Alcañiz, 1 Santa Isabel, 2 - Mequinenza, 0 FRAGA 4 San Lorenzo, 1 - Benabarre, 4 ANENTO 1 Tamarite, 0 - San José, 1 Giner Torrero, 2 - Tardienta, 1 Fraga: Marc, Costa, Mayoral, Bagué, Dago, Abel, Martín, Larroya, César, Juanjo y Romario. También jugaron CLASIFICACIONES Sisco, Casanova, Jover, Chiné y PTT PJ PG PE PP TF TC TDF. Villagrasa. 1 Altorricón 50 20 16 2 2 60 27 33 2FCLA Tamarite 40 20 12 4 4 33 19 14 Anento: Arlegui, Anadón, Toto, V. 3 Benabarre 36 20 11 3 6 36 26 10 Rived, Medina, Gracia, Denis, Damián, 4 Fraga 32 20 10 2 8 35 27 8 Chema, J. Rived y Marcos. 5 Giner Torrero 32 20 9 5 6 33 26 7 6 Santa Isabel 29 20 7 8 5 21 15 6 ÁRBITRO: Pichel Alonso. Expulsó 7 San Lorenzo 29 20 8 5 7 38 33 5 por doble amonestación a Medina. 8 Pomar 29 20 8 5 7 31 26 5 Amonestó a Toto y J. Rived, del Anento, 9 Caspe 28 20 7 7 6 32 31 1 y a Costa, Abel y Larroya, del Fraga. 10 Tardienta 27 20 8 3 9 30 34 -4 11 El Salvador 24 20 7 3 10 30 34 -4 GOLES: 0-1 Minuto 37: Totó. -

El Altorricón, Cada Vez Más Cerca Del Ascenso El Tamarite Sale De
Diario del AltoAragón / Lunes, 4 de marzo de 2013 Fútbol | 13 PRIMERA REGIONAL PREFERENTE PREFERENTE GRUPO 1 RESULTADOS El Altorricón, cada vez más cerca del ascenso Tardienta, 3 - Zuera, 0 FRES Anento, 1 - Alcañiz, 2 Altorricón, 3 - Alfindén, 1 El líder recupera el pulso después de dos derrota consecutivas Caspe, 1 - Santa Isabel, 1 Pomar, 0 - San Lorenzo, 1 Sportin Alcañiz, 0 - Tamarite, 0 ALTORRICÓN 3 Mequinenza, 1 - Giner Torrero, 0 ALFINDÉN 1 Benabarre, 4 - San José, 1 El Salvador, 0 - Fraga, 1 Altorricón: Maestro, Loren, Pelegrí, Cortés, Gerard (Borja), Héctor, Víctor, Llurda (Ginesta), Rubén, Romero (Gómez) CLASIFICACIONES y Manel (Tejedor). PTT PJ PG PE PP TF TC TDF. Alfindén: 1 Altorricón 56 23 18 2 3 67 32 35 Doñate, Saúl, Nacho 2FCLA Tamarite 44 23 13 5 5 35 20 15 (Perruca), Lamana, Vicente, Axel (Bes), 3 Benabarre 42 23 13 3 7 42 29 13 Trullén, Bosque, Borja, Moreno (Eito) y 4 Fraga 39 23 12 3 8 42 32 10 Júnior (Ángel). 5 Santa Isabel 36 23 9 9 5 26 17 9 6 San Lorenzo 35 23 10 5 8 41 35 6 ÁRBITRO: García Lorés. Amonestó con 7 Giner Torrero 35 23 10 5 8 35 29 6 cartulina amarilla a los locales Héctor, 8 Tardienta 34 23 10 4 9 40 40 0 Rubén y Tejedor, y a los visitantes 9 Pomar 32 23 9 5 9 33 29 4 Nacho, Perruca, Axel, Trullén y Júnior. 10 Caspe 32 23 8 8 7 35 34 1 11 El Salvador 30 23 9 3 11 37 39 -2 GOLES: 1-0 Minuto 35: Romero. -

Contratos De Trabajo Registrados Según Sexo Y Sector De Actividad Económica
CONTRATOS DE TRABAJO REGISTRADOS SEGÚN SEXO Y SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA ZARAGOZA DICIEMBRE 2008 TIPO DE CONTRATO SECTORES TOTAL HOMBRES MUJERES AGRICULT. INDUSTRIA CONSTRUC. SERVICIOS INIC. CONVERT. INIC. CONVERT. MUNICIPIOS INIC. INDEF. INIC. INDEF. TEMPORAL INDEF. TEMPORAL INDEF. ABANTO 7 3 4 1 6 ACERED 1 1 0 1 AGON 1 1 0 1 AGUARON 19 1 1 16 1 1 18 AGUILON AINZON 11 3 1 6 1 1 2 8 ALADREN ALAGON 135 2 25 3 1 100 4 20 3 4 108 ALARBA 2 1 1 2 ALBERITE DE SAN JUAN 5 3 2 2 3 ALBETA 3 3 0 1 2 ALBORGE ALCALA DE EBRO 12 1 11 12 ALCALA DE MONCAYO 6 4 1 1 0 6 ALCONCHEL DE ARIZA 3 1 1 1 0 3 ALDEHUELA DE LIESTOS ALFAJARIN 66 2 18 0 46 1 4 4 57 ALFAMEN 93 76 17 87 3 3 ALFORQUE ALHAMA DE ARAGON 11 6 1 4 1 4 6 ALMOCHUEL ALMOLDA, LA ALMONACID DE LA CUBA ALMONACID DE LA SIERRA 8 7 1 2 5 1 ALMUNIA DE DOÑA GODINA, LA 189 5 64 10 104 6 41 4 6 138 ALPARTIR 5 2 3 1 3 1 AMBEL ANENTO ANIÑON 2 2 0 2 AÑON DE MONCAYO 2 1 1 1 1 ARANDA DE MONCAYO 1 1 0 1 ARANDIGA ARDISA ARIZA 9 5 4 2 7 ARTIEDA ASIN ATEA 1 1 0 1 ATECA 24 1 9 2 12 12 2 10 AZUARA 2 1 1 2 BADULES BAGÜES BALCONCHAN BARBOLES 1 1 0 1 BARDALLUR 3 2 1 1 2 BELCHITE 16 6 2 7 1 3 3 10 BELMONTE DE GRACIAN BERDEJO BERRUECO BIEL BIJUESCA BIOTA 3 1 2 1 2 BISIMBRE BOQUIÑENI 4 2 2 1 1 2 BORDALBA BORJA 38 6 5 1 20 6 6 7 25 BOTORRITA BREA DE ARAGON 37 22 15 28 1 8 BUBIERCA 1 1 0 1 ______________________________________________________________________________________________________________________________________Servicio Público de Empleo Estatal - INEM CONTRATOS DE TRABAJO REGISTRADOS SEGÚN SEXO Y SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA ZARAGOZA DICIEMBRE 2008 TIPO DE CONTRATO SECTORES TOTAL HOMBRES MUJERES AGRICULT. -

Boletín Oficial De La Provincia De Zaragoza
BOLETÍN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA Año CLXXXIV • Núm. 295 — Miércoles, 27 de diciembre de 2017 S U M A R I O SECCIÓN TERCERA Excma. Diputación Provincial de Zaragoza Anuncio relativo al trámite de alegaciones del procedimiento expropiatorio en orden a la ejecución del proyecto “CV-937, variante de Torrehermosa” ................................................................................. 2 Ídem ídem del proyecto “Nueva infraestructura de la CV-927, tramo Anento al límite de la provincia” .... 5 Anuncio relativo a la aprobación del “Plan provincial de concertación económica municipal para el ejercicio 2017 ............................................................................................................................ 7 SECCIÓN QUINTA Excmo. Ayuntamiento de Zaragoza Anuncio relativo a la aprobación provisional de la modificación del Reglamento de Órganos Territoriales y de Participación Ciudadana en orden a la creación de un nuevo distrito ....................... 14 Anuncio relativo a la aprobación definitiva de la expropiación de la finca resultante núm. 17.1 del proyecto de parcelación del área de intervención G-44-2 ............................................................... 15 Anuncio relativo a la aprobación por el Gobierno de Zaragoza de la modificación de la relación de puestos de trabajo del Área de Alcaldía ........................................................................................... 17 SECCIÓN SEXTA Corporaciones locales Ayuntamiento de Artieda ...................................................................................................................... -

Índice De La Memoria Descriptiva De Nombrevilla
PROGRAMA AGENDA 21 LOCAL MEMORIA DESCRIPTIVA DEL MUNICIPIO DE NOMBREVILLA (ZARAGOZA) ÍNDICE DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA DE NOMBREVILLA PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO 1 Marco territorial 2 Descripción del entorno físico 2.1. Clima y Meteorología 2.2. Marco geológico 2.3. Hidrología 2.4. Medio Natural 2.4.1. Vegetación 2.4.2. Fauna 2.4.3. Monumentos de interés histórico-cultural 3 Descripción del entorno socioeconómico 3.1. Características demográfica del municipio 3.2. Características socioeconómicas del municipio 3.3. Calidad de vida ASPECTOS ESTRUCTURALES 4 Organización y gestión municipal 5. Usos del suelo y planeamiento urbanístico 6. Sistemas naturales y de soporte 7. Movilidad y transporte 8. Incidencia de las actividades económicas sobre los recursos y el medio ambiente 9. Modelos de comportamiento social VECTORES AMBIENTALES 10. Flujo de agua 11. Flujo de residuos 12.Flujo de energía 13. Flujos atmosféricos Ayuntamiento de Nombrevilla PROGRAMA AGENDA 21 LOCAL MEMORIA DESCRIPTIVA DEL MUNICIPIO DE NOMBREVILLA (ZARAGOZA) PRESENTACIÓN DEL MUNICIPIO 1.-MARCO TERRITORIAL El municipio de Nombrevilla pertenece a la Comarca Campo de Daroca, y está situado a 81 km de Zaragoza. Su extensión es de 17,56 km2 y se halla a una altura media de 908 m. Su población actual es de 39 habitantes y su densidad poblacional de 2,22. El término municipal linda con los municipios de Retascón, Daroca, Villanueva de Jiloca, San Martín de Río, Anento, Lechón, Romanos y Villarroya del Campo. Fuente: IAEST Desde Zaragoza (81 km) o Teruel (105 km), se accede al municipio por la autovía "Mudéjar" A-23 en la salida de Daroca. -

Zonas De Meteoalerta De Aragón
ZONAS DE METEOALERTA Ansó Jaca Valle de Sallent de Hecho Gállego Aragüés Canfranc del Borau Puerto Panticosa Fago Gistaín Jasa Hoz de Salvatierra Jaca Bielsa Villanúa San Juan de Esca Aísa Torla-Ordesa Benasque POC Castiello de Plan Borau de Jaca Biescas Yésero Canal Sahún Puente la Tella-Sin Sigüés de Berdún Fanlo PAX Reina de Jaca Sesué Montanuy Artieda Mianos Undués Broto Puértolas Plan Villanova Castejón de Lerda Santa Cilia Jaca POR de Sos Urriés Bagüés Santa Cruz Laspuña Chía Los Pintanos de la Serós Seira Bailo El Pueyo de Yebra Bisaurri Navardún Fiscal Araguás Isuerre de Basa Navardún El Pueyo de Campo Longás Sabiñánigo Araguás Valle de Laspaúles Sos del Rey Lobera Boltaña PPOC Labuerda Bardají Bonansa Católico de Onsella Foradada Las Peñas del Toscar Valle Beranuy de Riglos Caldearenas La Fueva de Lierp Torre la Ribera PPCN Aínsa-Sobrarbe Uncastillo Biel Castiliscar Santaliestra Sopeira Palo Luesia Murillo y San Quílez Isábena Arguis Nueno Arén de Gállego Loarre Perarrúa Agüero Layana El Santa Bierge Orés Frago Eulalia de Abizanda Casbas Bárcabo Monesma Sádaba Asín Gállego La Sotonera Biota Ayerbe de Huesca PPOR y Cajigar Murillo de Adahuesca Lascuarre Loscorrales Igriés SMOC Gállego Loporzano Secastilla Graus Castigaleu Naval Capella Ardisa Biscarrués Banastás Colungo Puente de Luna Alquézar Murillo Chimillas Ibieca Hoz y Montañana Lupiñén-Ortilla Alerre Adahuesca Costeán Lascuarre Valpalmas de Gállego Quicena El Grado Biota Puendeluna La Sotonera Siétamo Santa María La Puebla Viacamp Loscorrales Abiego Salas Benabarre Tolva -

La Red De Hospitales En El Aragón Medieval (Ss. XII-XV)
C M Y CM MY CY CMY K Raúl Villagrasa Elías (Zaragoza, 1990) La red de hospitales en el Aragón medieval Licenciado en Historia y máster de (ss. XII-XV) nace del proyecto final de máster Investigación y Estudios Avanzados en Historia homónimo que defendió el autor el 8 de julio por la Universidad de Zaragoza. Su principal de 2014 en la Universidad de Zaragoza. Su ISBN 978-84-9911-380-7 línea de investigación versa sobre la historia realización supuso un ejercicio de síntesis de la sanidad y de los hospitales. Ejemplo de histórica al analizar las instituciones ESTUDIOS Raúl Villagrasa Elías Raúl ello es la presente monografía, fruto del La red hospitalarias de todo Aragón a lo largo de Trabajo Final de Máster que defendió en 2014 cuatrocientos años. Para ello ha utilizado un y que codirigieron los Doctores Germán de hospitales corpus documental heterogéneo de variados Navarro Espinach y Concepción Villanueva archivos (estatales, provinciales, eclesiásticos, Morte, ambos profesores de la Universidad en el Aragón municipales…). La obra se compone de Zaragoza. Para la realización de este esencialmente de dos partes. En la primera ensayo se ha beneficiado de ayudas de se define el concepto de hospital y se presentan investigación de varios centros de estudios medieval COLECCIÓN los agentes que intervinieron en su desarrollo aragoneses: Centro de Estudios del Somontano de forma activa -promotores y trabajadores- ) de Barbastro (2013), Centro de Estudios de (ss. XII-XV) y de forma pasiva -pobres y miserables-. La Monzón y Cinca Medio (2013), Institut segunda parte consiste en un estado de la cuestión sobre el fenómeno hospitalario en d'Estudis del Baix Cinca (2013) y, en la XII-XV actualidad, Instituto de Estudios Turolenses cada una de las regiones aragonesas del (2015). -

Jornada De Presentación Pac 2019 Sistema Sga Captura
1 JORNADA DE PRESENTACIÓN PAC 2019 SISTEMA SGA CAPTURA 1 2 ZONAS CON LIMITACIONES NATURALES 2 PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL PDR ARAGÓN MODIFICACIÓN DEL PROGRAMA PDR 2014-2020. AYUDAS DEL FONDO FEADER APROBACIÓN POR LA COMISIÓN EUROPEA EL 22/10/2018 ORDEN DE BASES REGULADORAS: PENDIENTE DE PUBLICACIÓN EN BOA MEDIDA M13: PAGOS A ZONAS CON LIMITACIONES NATURALES. ART 31 REGLAMENTO UE 1305/2013 SE CONSIDERAN TRES (3) ZONAS: 1) SUB MEDIDA 13.1 PAGO COMPENSATORIO EN ZONA DE MONTAÑA 2) SUBMEDIDA 13.2 PAGO COMPENSATORIO EN ZONAS DISTINTAS DE MONTAÑA 3) SUBMEDIDA 13.3 PAGO COMPENSATORIO EN OTRAS ZONAS CON LIMITACIONES ESPECÍFICAS (NUEVA ZONA). SON MUNICIPIOS LIMÍTROFES A ZONAS DE MONTAÑA. SE MODIFICA LA DISTRIBUCIÓN DE MUNICIPIOS EN LAS TRES (3) ZONAS. 3 MODIFICACIÓN DE MUNICIPIOS EN LAS ZONAS NUEVO MAPA DE ZONAS CON LIMITACIONES EN ARAGÓN 1) ZONAS DE MONTAÑA. SE INCREMENTA EL NÚMERO DE MUNICIPIOS HASTA 437. VER MAPA 1 2) ZONAS DISTINTAS DE MONTAÑA. SE DISMINUYE EL NÚMERO DE MUNICIPIOS HASTA 224. VER MAPA 2 3) OTRAS ZONAS CON LIMITACIONES ESPECÍFICAS. SE COMPONE DE 13 MUNICIPIOS. VER MAPA 3 4) ZONAS ORDINARIAS SIN AYUDA. SE DISMINUYE EL NÚMERO DE MUNICIPIOS HASTA 57 5) EL TOTAL MUNICIPIOS DE ARAGÓN ASCIENDE A 731 4 5 6 7 OTRAS ZONAS CON LIMITACIONES ESPECÍFICAS 8 9 OTRAS ZONAS CON LIMITACIONES ESPECÍFICAS REQUISITOS SEGÚN ZONA DE MONTAÑA ● AFILIACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA ● TITULAR DE EXPLOTACIÓN. AGRICULTOR A TÍTULO PRINCIPAL ATP: ● 50 % RENDIMIENTOS NETOS AGRARIOS SEGÚN DECLARACIÓN DE LA RENTA IRPF ● 50% TIEMPO DE TRABAJO EN LA EXPLOTACIÓN