Pdf En Busca De Camilo José Cela / Sissa Jacoby Leer Obra
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
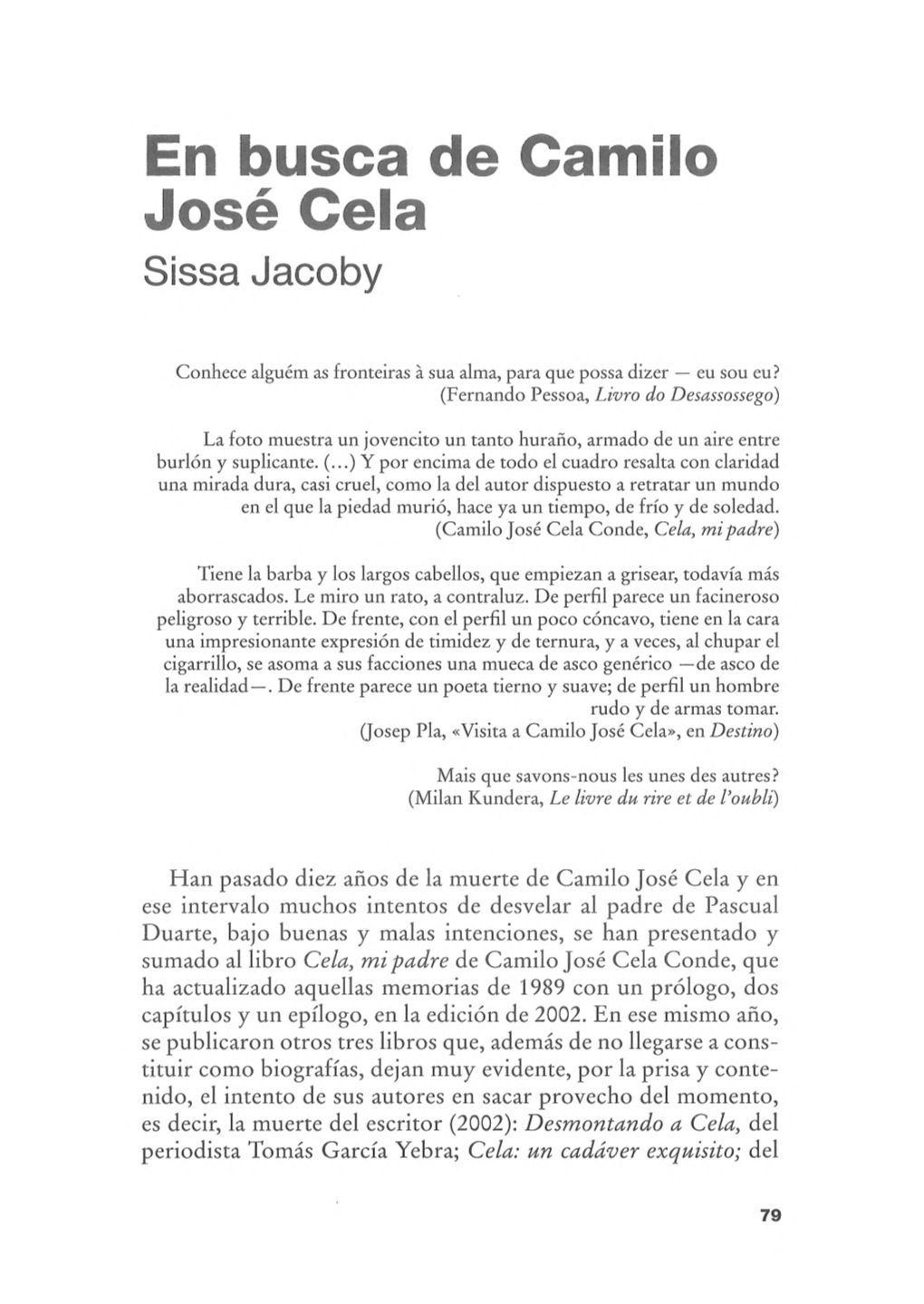
Load more
Recommended publications
-

Hacia El Imaginario Cartográfico De Miguel Delibes
Las Practicas Cotidianas Castellanas: Hacia El Imaginario Cartografico De Miguel Delibes Item Type text; Electronic Dissertation Authors Cuadrado Gutierrez, Agustin Publisher The University of Arizona. Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material is made possible by the University Libraries, University of Arizona. Further transmission, reproduction or presentation (such as public display or performance) of protected items is prohibited except with permission of the author. Download date 27/09/2021 23:55:54 Link to Item http://hdl.handle.net/10150/195578 LAS PRÁCTICAS COTIDIANAS CASTELLANAS: HACIA EL IMAGINARIO CARTOGRÁFICO DE MIGUEL DELIBES By Agustín Cuadrado Gutiérrez __________________ A Dissertation Submitted to the Faculty of the DEPARTMENT OF SPANISH AND PORTUGUESE In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of DOCTOR IN PHILOSOPHY WITH A MAJOR IN SPANISH In the Graduate College THE UNIVERSITY OF ARIZONA 2008 2 THE UNIVERSITY OF ARIZONA GRADUATE COLLEGE As members of the Dissertation Committee, we certify that we have read the dissertation prepared by Agustín Cuadrado Gutiérrez entitled “Las prácticas cotidianas castellanas: hacia el imaginario cartográfico de Miguel Delibes” and recommend that it be accepted as fulfilling the dissertation requirement for the Degree of Doctor of Philosophy _______________________________________________________________________ Date: 12/3/2007 (Malcolm A. Compitello) _______________________________________________________________________ Date: 12/3/2007 -
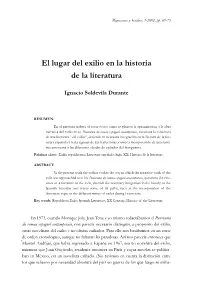
Texto Completo
Migraciones y Exilios, 3-2002, pp. 69-75 El lugar del exilio en la historia de la literatura Ignacio Soldevila Durante RESUMEN: En el presente trabajo el autor evoca cómo se planteó la aproximación a la obra narrativa del exilio en su Panorama du roman espagnol contemporain, cuestiona la existencia de una literatura “del exilio”, defiende su necesaria integración en la historia de la lite- ratura española y traza algunas de sus trayectorias, como la incorporación de una temá- tica americana o las diferentes oleadas de exiliados del franquismo. Palabras clave: Exilio republicano; Literatura española; Siglo XX; Historia de la literatura. ABSTRACT: In the present work the author evokes the way in which the narrative work of the exile was approached to in his Panorama du roman espagnol contemporain, questions the exis- tence of a literature of the exile, defends the necessary integration in the history of the Spanish literature and traces some of its paths, such as the incorporation of the American topic or the different waves of exiles during Francoism. Key words: Republican Exile; Spanish Literature; XX Century; History of the Literature. En 1973, cuando Monique Joly, Jean Tena y yo mismo redactábamos el Panorama du roman espagnol contemporain, nos parecía necesario distinguir, a propósito del exilio, entre novelistas del exilio y novelistas exiliados. Para ello nos basábamos en un corte de orden cronológico, aunque no faltaran las paradojas. Así nos parecía entonces que Manuel Andújar, que había regresado a España en 1967, era un novelista del exilio, mientras que Juan Goytisolo, residente entonces en París y cuyas novelas se publica- ban en México, era un novelista exiliado. -

2018-09-27 Entrevista.Indd
Letras Hispanas Volume 14 TITLE: Miguel Delibes, embajador de la lengua española: Entrevista a Javier Ortega Álvarez, director gerente de la Fundación Miguel Delibes INTERVIEWEE: Javier Ortega Álvarez INTERVIEWER: Agustín Cuadrado BIOGRAPHY: Javier Ortega Álvarez (Valdepeñas, Ciudad Real, 1970) es el director gerente de la Fundación Miguel Delibes desde el 1 de marzo de 2016. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera, casi 30 años, en la Administración General del Estado. En primer lugar, como militar de carrera—perteneciente al Cuerpo de Especialistas del Ejército de Tierra—ha estado destinado en el Hospital Central de la Defensa “Gómez Ulla” y en la Policlínica del Ejército del Aire. Licenciado en Historia Medieval y Diplomado de Estudios Avanzados por la Universidad Complutense de Madrid, Postgrado de Especialista Universitario en Archivística por la Uni- versidad Nacional de Educación a Distancia, y Máster en Gestión y Dirección de Industrias Culturales por la Universidad Europea Miguel de Cervantes, pertenece al Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos del Estado, al que accedió como número uno de su promoción. Su actividad profesional en este campo la ha desarrollado como Jefe de Sección de Archivos en el Archivo Central del Ministerio de Cultura, Jefe de la Sección de Reproducción de Documentos en el Archivo General de Simancas y como Jefe de Servicio del Archivo General Central del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Desde el año 2013 compatibilizó estas funciones con la de asesor técnico de la Fundación Miguel Delibes, donde dirigió todos los trabajos relacionados con la organización y digitaliza- ción del Archivo Miguel Delibes, hasta su finalización en enero de 2016. -

Francisco Umbral
Hijo natural de Ana María Pérez Martínez, nació en Madrid, ciudad que conocido como movida madrileña. Alternó esta torrencial producción glosa gran parte de su obra, si bien pasó su infancia en la provincia de periodística con una regular publicación de novelas, biografías, crónicas y Valladolid, ya que fue llevado a Madrid sólo para nacer. El despego y autobiografías testimoniales; en 1981 hizo una breve incursión en el verso distanciamiento de su madre respecto a él habría de marcar su dolorida con Crímenes y baladas . En el año 2003, sufrió una grave neumonía que hizo sensibilidad. Pasó sus primeros cinco años en la localidad de Laguna de temer por su vida. /… Duero y fue muy tardíamente escolarizado, según se dice por su mala salud, cuando ya contaba diez años, pero resultó un alumno indómito y un Su calidad literaria viene dada por su fecundidad creativa, su año después fue expulsado y no volvió a matricularse. El niño era sin sensibilidad lingüística y la extrema originalidad de su estilo, muy embargo un lector compulsivo y autodidacta de todo tipo de literatura. impresionista, de sintaxis muy suelta, metafóricamente complejo y Empieza a trabajar a los catorce años como botones. abundante, flexible para los matices más esquivos de la actualidad, abundante en neologismos y alusiones intertextuales y, en suma, de una En Valladolid comenzó a escribir en la revista Cisne , del S.E.U., y asistió exigente calidad lírica y estética. Esta particularidad le hace especialmente a lecturas de poemas y conferencias. Emprendió su carrera periodística en intraducible y en consecuencia es un autor apenas vertido a otros idiomas y casi desconocido en el extranjero. -

Memoria De Las Actividades Realizadas Durante El Año 2019
MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL AÑO 2019 MEMORIA DE LAS ACTIVIDADES DE LA FUNDACION FRANCISCO UMBRAL 2019 1. Premio Francisco Umbral al Libro del Año 2018. La Fundación Francisco Umbral puso en marcha en el 2011 un premio de creación literaria, al libro del año c uy a primera edición en español esté inscrita e n t r e el 1 de enero y el 31 de diciembre del correspondiente año. El jurado está integrado por reconocidos escritores, críticos literarios y personalidades del mundo académico. Sus componentes son: Don César Antonio de Molina, Doña Fanny Rubio, Don Santos Sanz de Villanueva, Don Fernando Rodríguez Lafuente, Don Carlos Aganzo, D o n Juan Cruz y Don Manuel Llorente Machado. Durante el 2018 los miembros del jurado fueron seleccionando los libros publicados durante este año. El fallo del premio tuvo lugar el día 30 de enero de 2019, mediante una rueda de prensa en la Fundación José Ortega y Gasset-Gregorio Marañón donde se dio a conocer el libro galardonado: Sur de Antonio Soler. La entrega del Premio se llevó a cabo el 19 de marzo de 2019 en la sede de la Comunidad de Madrid. Real Casa de Correos. Contando con la presencia del presidente de la Comunidad de Madrid, Angel Garrido; España Suárez, presidenta de la Fundación Francisco Umbral, y el alcalde de Majadahonda, Narciso de Foxá. En el acto se encontraban numerosas autoridades; la presidenta de la Asamblea de Madrid, Paloma Adrados; el Consejero de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía, Javier Imbroda; la Directora General de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, Paloma Sobrini; el director de El Mundo, Francisco Rosell. -

Francisco Umbral Y María España, Entre Ficción Y Realidad
LETRAS DE HOJE LETRAS DE HOJE LETRAS DE HOJE LETRAS DE HOJE LETRAS DE HOJE LETRAS DE HOJE LETRAS DE HOJE Francisco Umbral y María España, entre ficción y realidad Francisco Umbral e Maria España, entre a ficção e a realidade Jean-Pierre Castellani Université François-Rabelais – Tours – França Resumen: Se trata de una tentativa de reconstituir la historia vivida por Francisco Umbral con María España Suárez Garrido desde su juventud en Valladolid, y su noviazgo después de la muerte de la madre de Paco en 1953, su boda en 1959, sus pinitos de periodista y escritor en Madrid y su experiencia dolorosa cuando muere su único hijo, hasta los últimos años en La Dacha, en las afueras de Madrid. Entre todas las mujeres conocidas y amadas por Umbral, a lo largo de una vida de seductor, María España es la esposa fiel y atenta. Al dedicarle un libro entero, directa y explícitamente dirigido a ella, Carta a mi mujer (2008), obra póstuma pero redactada en los años 80, Umbral reconoce la gran importancia de esta mujer en su vida. Nos referimos en este trabajo a unos textos o manifestaciones públicas del propio escritor y sobre todo a Carta a mi mujer que podría ser en cierta medida la ilustración de esa mezcla de géneros en la obra de Umbral y una muestra ejemplar de autoficción. Palabras-clave: Umbral; Esposa; Amor; Intimidad; Autoficción Resumo: Trata-se aqui de uma tentativa de reconstrução da história vivida por Francisco Umbral com María España Suárez Garrido desde a sua juventude em Valladolid, o seu noivado depois da morte da mãe de Paco em 1953, o seu casamento em 1959, os seus primeiros passos de articulista e escritor em Madrid, a sua experiência dolorosa quando morre o seu único filho até aos últimos anos em La Dacha, a sua casa dos arredores de Madrid. -

Letras De Hoje Let
Letras de Hoje Let. Hoje, v. 53, n. 2, p. 203-211, abr.-jun. 2018 Estudos e debates em linguística, literatura e língua portuguesa http://dx.doi.org/10.15448/1984-7726.2018.2.31499 Programa de Pós-Graduação em Letras da PUCRS e-ISSN: 1984-7726 | ISSN-L: 0101-3335 Los horizontes epistemológicos de la biografía* Os horizontes epistemológicos da biografia The epistemological horizons of biography Anna Caballé Universidad de Barcelona, Barcelona, España Resumen: El artículo reflexiona sobre los patrones de la objetividad en los que se mueve la escritura biográfica contemporánea. Apoyándose en Thomas Khun distingue entre aquellos construidos a partir del conocimiento directo del biografiado de los que parten de una aproximación indirecta, bien por la falta de sincronía en los tiempos de biógrafo y biografiado, bien porque se parte de una voluntad previa de distanciamiento. De las condiciones generales el artículo pasa a reflexionar sobre la evolución de la biografía en España y sus condiciones de evolución hasta el presente. Palabras clave: Biografía; Canon biográfico; Cultura española; Epistemología Resumo: O artigo reflete sobre os padrões de objetividade nos quais se move a escrita biografia contemporânea. Apoiando-se em Thomas Khun, distingue os padrões construídos a partir do conhecimento direto do biografado daqueles que partem de uma aproximação indireta, seja por falta de sincronia entre os tempos do biógrafo e do biografado, seja porque parte de uma vontade prévia de distanciamento. Das condições gerais, o artigo passa a refletir sobre a evolução da biografia na Espanha e suas condições de evolução até o presente. Palavras-chave: Biografia; Cânone biográfico; Cultura espanhola; Epistemologia Abstract: The article reflects on the patterns of objectivity in which contemporary biographical writing moves. -

La Narrativa De Francisco Umbral: 1965-2001 Una Lectura
La narrativa de Francisco Umbral: 1965-2001 Una lectura Eduardo MARTÍNEZ RICO Universidad Complutense El artículo es un estudio de carácter general sobre la obra narrativa de Francisco Umbral. Desde 1965, fecha en que publica la novela corta Balada de gamberros, hasta 2001, año en que aparece Un ser de lejanías, las dos obras que marcan los límites temporales de este trabajo. El análisis y la clasificación, aunque de forma abierta, de la narrativa umbra- PALABRAS RESUMEN liana, ha tenido en cuenta el carácter multiforme y muy personal de estos libros. CLAVE Conceptos fundamentales como autobiografía, estilo, novela lírica, novela histórica, Umbral periodismo literario..., son estudiados para describir al Umbral-narrador, inseparable del narrativa Umbral-periodista o del Umbral-ensayista. El artículo hace un recorrido por esta obra a Literatura partir de las principales líneas narrativas que ha cultivado el autor. española The article is a general study on Francisco Umbral’s narrative. From 1965, when he publis- hes Balada de gamberros, to 2001, the year of appearence of Un ser de lejanías, the two books that mark the time limits of this work. The analysis, and open clasification of umbra- KEY lian narrative, has considered the diversity and personal character of these books. WORDS ABSTRACT Essencial ideas as autobiography, style, Iyric novel, historic novel, literary journalism..., are Umbral studied to describe Umbral-narrator, that we can’t separate from Umbral-journalist or novel Umbral-essayist. The article is a journey which starting point are the fundamental narrati- Spanish ve lines cultivated by the author. literature El título debería reflejar bien el contenido de este artículo, así como sus límites: La narrati- va de Francisco Umbral: 1965-2001. -

Francisco Umbral: De La Transgresión Al Canon*
Revista de Literaturas Modernas, nº 31, Año 2001, F.F.y L., Mendoza, Argentina, ISSN 0556-6134 113 FRANCISCO UMBRAL: DE LA TRANSGRESIÓN AL CANON* Mariana Genoud de Fourcade Universidad Nacional de Cuyo Hacer una semblanza de Francisco Umbral es un desafío por la magnitud, diversidad y originalidad de su obra y por la singularidad de Umbral como hombre. Estamos sin ninguna duda ante un grande de las letras españolas, pero estamos también ante un escritor que ha desatado polémicas por sus libros y su personalidad. La imagen de transgresor, de escritor "maldito" que Umbral se ha forjado delibe radamente, no puede hacernos perder de vista a "un verdadero crea dor de lenguaje" -como lo calificara el Presidente de la Real Acade mia Española, al dar a conocer al ganador de Premio Cervantes del año 2000- ni a un escritor para quien la escritura es la única forma de estar vivo: Se trata más bien de que la obra en marcha le da a la vida un ritmo sin prisa y sin pausa: le pone un eje al existir. [...] Una obra en marcha, sí, articula un destino, pone argumento a los días, eje de las horas. Estructura una conciencia, ayuda a vivir1. La crítica no fue justa con Francisco Umbral durante largos años. Si bien ganaba premios y tenía un gran caudal de lectores fíe les que celebraban cada nuevo libro, los académicos se resistían a incorporarlo al canon de las letras españolas del siglo XX. Situación que se modificó a partir de 1995, año en que un grupo de prestigio sos críticos dedicaron un número de la tradicional revista literaria Ínsula2 al estudio de su obra. -

Francisco Umbral Y La Movida Madrilena. Entre La Memoria Y La Posmodernidad
Georgia State University ScholarWorks @ Georgia State University World Languages and Cultures Honors Theses Department of World Languages and Cultures 12-2009 Francisco Umbral y la Movida Madrilena. Entre la Memoria y la Posmodernidad Manuel Pinto Barragan Georgia State University Follow this and additional works at: https://scholarworks.gsu.edu/mcl_hontheses Recommended Citation Barragan, Manuel Pinto, "Francisco Umbral y la Movida Madrilena. Entre la Memoria y la Posmodernidad." Thesis, Georgia State University, 2009. https://scholarworks.gsu.edu/mcl_hontheses/1 This Thesis is brought to you for free and open access by the Department of World Languages and Cultures at ScholarWorks @ Georgia State University. It has been accepted for inclusion in World Languages and Cultures Honors Theses by an authorized administrator of ScholarWorks @ Georgia State University. For more information, please contact [email protected]. FRANCISCO UMBRAL Y LA MOVIDA MADRILEÑA. ENTRE LA MEMORIA Y LA POSMODERNIDAD. by MANUEL PINTO BARRAGÁN Under the Direction of William J. Nichols ABSTRACT Las manifestaciones artísticas a finales del siglo XX en España reflejan la libertad de expresión de la que había carecido anteriormente bajo la dictadura pero que recuperan mediante la transición política democrática. La movida madrileña representa la manifestación musical de aquellos que disfrutan su nuevo estatus social pero que alcanza a otras manifestaciones artísticas. Francisco Umbral refleja en sus obras periodísticas y literarias el proceso de cambio que se produce en el panorama político, social y cultural de aquellos años en Madrid. A través de sus obras autobiográficas y memorialistas nos presenta como se desarrolla la evolución de la posmodernidad en España. Desde sus columnas periodísticas y obras literarias, Umbral mantiene una lucha constante para mantener a la sociedad con un espíritu crítico e intelectual. -

Mario Vargas Llosa Y Francisco Umbral, Vidas Paralelas Y Un Cordón Umbilical: La Mujer
J. CRÍTICA Anales de Literatura Hispanoamericana ISSN: 0210-4547 http://dx.doi.org/10.5209/ALHI.58468 Mario Vargas Llosa y Francisco Umbral, vidas paralelas y un cordón umbilical: la mujer Ana Godoy Cossío1 Resumen. Este artículo muestra el paralelismo entre Mario Vargas Llosa y Francisco Umbral, dos autores contemporáneos, cuyos encuentros bio-bibliográficos en lo vocacional, familiar, personal e íntimo confluyen en un cordón umbilical común: la mujer, como materia prima de sus experiencias totales y de su concepción literaria. Palabras clave: Mario Vargas Llosa; Francisco Umbral; paralelismo; mujer. [en] Mario Vargas Llosa y Francisco Umbral, parallel lives and an umbilical cord: the woman Abstract. This article shows the parallelism between Mario Vargas Llosa and Francisco Umbral, two contemporary authors whose bio-bibliographical encounters in the vocational, family, personal and intimate fields converge in a common umbilical cord: women, as the raw material of their total experiences and literary conception. Keywords: Mario Vargas Llosa; Francisco Umbral; parallelism; woman. Cómo citar: Godoy Cossío, A. (2017) Mario Vargas Llosa y Francisco Umbral, vidas paralelas y un cordón umbilical: la mujer, en Anales de Literatura Hispanoamericana 46, 429-438. Roland Barthes2 decía que la obra de Proust “era tan polivalente, se ramifica en tantas direcciones que cuando me acerco a él como crítico me invade una gran modestia y un gran temor. Me parece imposible abordar ese monumento literario” (Baron). Lo mismo he sentido al aproximarme a Francisco Umbral y a Vargas Llosa, dos escritores polivalentes como Proust. Esta tarea comparativa entre dos figuras de la literatura que, a priori, no poseen ningún vínculo parecía impensable porque provienen de distintas latitudes, contextos, experiencias y su narrativa difiere en innumerables aspectos. -

Camilo José Cela Y Francisco Umbral: Historia De Una Amistad (1961-2002)
LETRAS DE HOJE LETRAS DE HOJE LETRAS DE HOJE LETRAS DE HOJE LETRAS DE HOJE LETRAS DE HOJE LETRAS DE HOJE http://dx.doi.org/10.15448/1984-7726.2016.2.23972 Camilo José Cela y Francisco Umbral: historia de una amistad (1961-2002) Camilo José Cela e Francisco Umbral: história de uma amizade (1961-2002) Camilo José Cela and Francisco Umbral: the history of a friendship (1961-2002) Anna Caballé Universidade de Barcelona – Barcelona – Espanha Resumen: El artículo reconstruye la relación mantenida entre los dos escritores a lo largo de cuarenta años, amistad sometida a los vaivenes de la vida literaria y a la de sus propios intereses y reservas. El punto final a dicha amistad lo puso Umbral publicandoCela: un cadáver exquisito, una obra que el artículo analiza, ubicándola en el contexto de su relación literaria y personal. Palabras clave: Camilo José Cela; Francisco Umbral; Amistad Resumo: O artigo reconstrói a relação mantida entre os dois escritores ao longo de quarenta anos, amizade submetida aos vaivens da vida literária e a de seus próprios interesses e reservas. O ponto final dessa amizade foi colocado por Umbral ao publicar Cela: un cadáver exquisito, obra analisada neste artigo, situando-a no contexto de sua relação literária e pessoal. Palavras-chave: Camilo José Cela; Francisco Umbral; Amizade Abstract: This paper reconstructs the relationship maintained between the two writers over forty years, friendship subject to the difficulties of literary life and their own interests and reservations. The end of this friendship was laid by Threshold to publish Cela: un cadáver exquisito, the work analyzed in this article, placing it in the context of his literary and personal relationship Keywords: Camilo José Cela; Francisco Umbral; Friendship 1 atronadora y vibrante, un anticipo de Toreo de salón, libro que por entonces preparaba Cela y que reunía una serie En Las palabras de la tribu, el libro que viene a de fotografías comentadas.