Kurdistán Por Yul
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

The Archaeology of the Kurdistan Region of Iraq and Adjacent Regions
Copyrighted material. No unauthorized reproduction in any medium. The Archaeology of the Kurdistan Region of Iraq and Adjacent Regions Edited by Konstantinos Kopanias and John MacGinnis Archaeopress Archaeology Copyrighted material. No unauthorized reproduction in any medium. Archaeopress Publishing Ltd Gordon House 276 Banbury Road Oxford OX2 7ED www.archaeopress.com ISBN 978 1 78491 393 9 ISBN 978 1 78491 394 6 (e-Pdf) © Archaeopress and the authors 2016 Cover illustration: Erbil Citadel, photo Jack Pascal All rights reserved. No part of this book may be reproduced, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise, without the prior written permission of the copyright owners. Printed in England by Holywell Press, Oxford This book is available direct from Archaeopress or from our website www.archaeopress.com Copyrighted material. No unauthorized reproduction in any medium. Contents List of Figures and Tables ........................................................................................................................iv Authors’ details ..................................................................................................................................... xii Preface ................................................................................................................................................. xvii Archaeological investigations on the Citadel of Erbil: Background, Framework and Results.............. 1 Dara Al Yaqoobi, Abdullah Khorsheed Khader, Sangar Mohammed, Saber -

Downloaded from Brill.Com09/26/2021 08:13:54AM Via Free Access Matrimonial Alliances and the Transmission of Dynastic Power 223
EURASIAN Studies 15 (2017) 222-249 brill.com/eurs Matrimonial Alliances and the Transmission of Dynastic Power in Kurdistan: The Case of the Diyādīnids of Bidlīs in the Fifteenth to Seventeenth Centuries Sacha Alsancakli Sorbonne Nouvelle – Paris 3 / UMR 7528 Mondes iranien et indien [email protected] Abstract The Diyādīnids of Bidlīs, one of the important Kurdish principalities of the early mod- ern period (fourteenth to seventeenth centuries), have constantly claimed a central role in the political powers of Kurdistan. This article will explore the ways in which the Diyādīnid’s matrimonial alliances helped bolster that claim and otherwise secure and enhance the political standing of the dynasty. * An earlier version of this paper was presented at the DYNTRAN panel “Familles, autorité et savoir dans l’espace moyen-oriental (XVe-XVIIe siècles)” of the 2nd Congress of the GIS “Moyen-Orient et mondes musulmans” (Paris, 5-8 July 2017). The French-German collective project DYNTRAN (Dynamics of Transmission: Families, Authority and Knowledge in the Early Modern Middle East [15th-17th centuries]) is cofounded by the Agence Nationale de la Recherche (ANR) and the Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) (ANR-14-FRAL-0009-01). All translations are my own unless stated otherwise. I have chosen to use a mixed translit- eration system in this article: Persian and Kurdish proper names are transliterated accord- ing to the system of the German Oriental Society (DMG, 1969) for Persian, except for the vocalization of the names of some Kurdish tribes and places, where forms closer to Kurdish prononciation have been preferred (eg. Boḫtān, not Buḫtān, Ḥazzō, not Ḥazzū). -

The Archaeology of the Kurdistan Region of Iraq and Adjacent Regions
Copyrighted material. No unauthorized reproduction in any medium. The Archaeology of the Kurdistan Region of Iraq and Adjacent Regions Edited by Konstantinos Kopanias and John MacGinnis Archaeopress Archaeology Copyrighted material. No unauthorized reproduction in any medium. Archaeopress Publishing Ltd Gordon House 276 Banbury Road Oxford OX2 7ED www.archaeopress.com ISBN 978 1 78491 393 9 ISBN 978 1 78491 394 6 (e-Pdf) © Archaeopress and the authors 2016 Cover illustration: Erbil Citadel, photo Jack Pascal All rights reserved. No part of this book may be reproduced, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying or otherwise, without the prior written permission of the copyright owners. Printed in England by Holywell Press, Oxford This book is available direct from Archaeopress or from our website www.archaeopress.com Copyrighted material. No unauthorized reproduction in any medium. Contents List of Figures and Tables ........................................................................................................................iv Authors’ details ..................................................................................................................................... xii Preface ................................................................................................................................................. xvii Archaeological investigations on the Citadel of Erbil: Background, Framework and Results.............. 1 Dara Al Yaqoobi, Abdullah Khorsheed Khader, Sangar Mohammed, Saber -
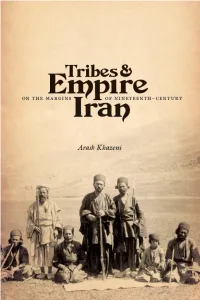
Tribes and Empire on the Margins of Nineteenth-Century Iran
publications on the near east publications on the near east Poetry’s Voice, Society’s Song: Ottoman Lyric The Transformation of Islamic Art during Poetry by Walter G. Andrews the Sunni Revival by Yasser Tabbaa The Remaking of Istanbul: Portrait of an Shiraz in the Age of Hafez: The Glory of Ottoman City in the Nineteenth Century a Medieval Persian City by John Limbert by Zeynep Çelik The Martyrs of Karbala: Shi‘i Symbols The Tragedy of Sohráb and Rostám from and Rituals in Modern Iran the Persian National Epic, the Shahname by Kamran Scot Aghaie of Abol-Qasem Ferdowsi, translated by Ottoman Lyric Poetry: An Anthology, Jerome W. Clinton Expanded Edition, edited and translated The Jews in Modern Egypt, 1914–1952 by Walter G. Andrews, Najaat Black, and by Gudrun Krämer Mehmet Kalpaklı Izmir and the Levantine World, 1550–1650 Party Building in the Modern Middle East: by Daniel Goffman The Origins of Competitive and Coercive Rule by Michele Penner Angrist Medieval Agriculture and Islamic Science: The Almanac of a Yemeni Sultan Everyday Life and Consumer Culture by Daniel Martin Varisco in Eighteenth-Century Damascus by James Grehan Rethinking Modernity and National Identity in Turkey, edited by Sibel Bozdog˘an and The City’s Pleasures: Istanbul in the Eigh- Res¸at Kasaba teenth Century by Shirine Hamadeh Slavery and Abolition in the Ottoman Middle Reading Orientalism: Said and the Unsaid East by Ehud R. Toledano by Daniel Martin Varisco Britons in the Ottoman Empire, 1642–1660 The Merchant Houses of Mocha: Trade by Daniel Goffman and Architecture in an Indian Ocean Port by Nancy Um Popular Preaching and Religious Authority in the Medieval Islamic Near East Tribes and Empire on the Margins of Nine- by Jonathan P. -

Newsletter Autumn 2012
THE BRITISH INSTITUTE FOR THE STUDY OF IRAQ المعھد البريطاني لدراسة العراق NEWSLETTER NO. 30 Autumn 2012 THE BRITISH INSTITUTE FOR THE STUDY OF IRAQ (GERTRUDE BELL MEMORIAL) REGISTERED CHARITY NO. 1135395 A company limited by guarantee registered in England and Wales No. 6966984 BISI Newsletter 30 (Autumn 2012) The next BISI Newsletter will be published in spring 2013. Brief contributions are welcomed on recent research, publications, members’ news and events. The BISI Assistant Administrator, Lauren Mulvee edited this Newsletter with kind assistance from others. An A4 version of the newsletter will be available on the website. However if you would like to read the text in a larger print, please get in touch at [email protected]/020 7969 5274. TABLE OF CONTENTS • Chair of Council’s Report pp. 3-4 • Editorial pp. 5-6 • Arnulf Hausleiter - Obituary Anthony R. Green pp. 7-8 • Joan Oates - Obituary Dr Benham Abu Al-Soof pp. 8-9 Fieldwork, Research & Academic Conference Grant Reports • Noorah al-Gailani – Field Research Visit to Document the Material Culture of Two Qadiri Sufi Shrines pp. 10-15 • Hannes Artens – Observations on Political Field Research in the Kurdistan Region of Iraq pp. 15-17 Outreach Grant Reports • Sarook Sarky – Ecotourism Stakeholder Workshop pp. 17-19 • Sarah Panizzo – The Jews of Kurdistan, ‘My Father’s Paradise’ pp. 19-21 • Fran Hazleton – Discover Mesopotamia through Storytelling: A New 3-Year Project is Launched pp. 21-22 Visiting Scholars Programme • Khyam Allami – Sound of Iraq Project: Step 1 – Training at the British Library Sound Archive pp. 22-24 • Mohammad Kasim Mohammad Jwad – Visiting Iraqi Scholar Report p. -

Istanbul Technical University Graduate School of Arts
ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF ARTS AND SOCIAL SCIENCES TRANSFORMATIONS OF KURDISH MUSIC IN SYRIA: SOCIAL AND POLITICAL FACTORS M.A. THESIS Hussain HAJJ Department of Musicology and Music Theory Musicology M.A. Programme JUNE 2018 ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF ARTS AND SOCIAL SCIENCES TRANSFORMATIONS OF KURDISH MUSIC IN SYRIA: SOCIAL AND POLITICAL FACTORS M.A. THESIS Hussain HAJJ (404141007) Department of Musicology and Music Theory Musicology Programme Thesis Advisor: Assoc. Prof. Dr. F. Belma KURTİŞOĞLU JUNE 2018 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SURİYE’DE KÜRT MÜZİĞİNİN DÖNÜŞÜMÜ: SOSYAL VE POLİTİK ETKENLER YÜKSEK LİSANS TEZİ Hussain HAJJ (404141007) Müzikoloji ve Müzik Teorisi Anabilim Dalı Müzikoloji Yüksek Lisans Programı Tez Danışmanı: Doç. Dr. F. Belma KURTİŞOĞLU HAZİRAN 2018 Date of Submission : 7 May 2018 Date of Defense : 4 June 2018 v vi To the memory of my father, to my dear mother and Neslihan Güngör; thanks for always being there for me. vii viii FOREWORD When I started studying Musicology, a musician friend from Syrian Kurds told me that I am leaving my seat as an active musician and starting a life of academic researches, and that he will make music and I will research the music he makes. It was really an interesting statement to me; it made me think of two things, the first one is the intention behind this statement, while the second was the attitude of Kurds, especially Kurd musicians, towards researchers and researching. As for the first thing, I felt that there was a problem, maybe a social or psychological, of the Kurdish people in general, and the musicians in particular. -

The Contemporary Roots of Kurdish Nationalism in Iraq
THE CONTEMPORARY ROOTS OF KURDISH NATIONALISM IN IRAQ Introduction Contrary to popular opinion, nationalism is a contemporary phenomenon. Until recently most people primarily identified with and owed their ultimate allegiance to their religion or empire on the macro level or tribe, city, and local region on the micro level. This was all the more so in the Middle East, where the Islamic umma or community existed (1)and the Ottoman Empire prevailed until the end of World War I.(2) Only then did Arab, Turkish, and Iranian nationalism begin to create modern nation- states.(3) In reaction to these new Middle Eastern nationalisms, Kurdish nationalism developed even more recently. The purpose of this article is to analyze this situation. Broadly speaking, there are two main schools of thought on the origins of the nation and nationalism. The primordialists or essentialists argue that the concepts have ancient roots and thus date back to some distant point in history. John Armstrong, for example, argues that nations or nationalities slowly emerged in the premodern period through such processes as symbols, communication, and myth, and thus predate nationalism. Michael M. Gunter* Although he admits that nations are created, he maintains that they existed before the rise of nationalism.(4) Anthony D. Smith KUFA REVIEW: No.2 - Issue 1 - Winter 2013 29 KUFA REVIEW: Academic Journal agrees with the primordialist school when Primordial Kurdish Nationalism he argues that the origins of the nation lie in Most Kurdish nationalists would be the ethnie, which contains such attributes as considered primordialists because they would a mythomoteur or constitutive political myth argue that the origins of their nation and of descent, a shared history and culture, a nationalism reach back into time immemorial. -

The Kurdish Nationalist Movement and External Influences
Calhoun: The NPS Institutional Archive Theses and Dissertations Thesis Collection 1980-12 The Kurdish nationalist movement and external influences Disney, Donald Bruce, Jr. Monterey, California. Naval Postgraduate School http://hdl.handle.net/10945/17624 '";. Vi , *V ^y NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL Monterey, California THESIS THE KURDISH NATIONALIST MOVEMENT AND EXTERNAL INFLUENCES by Donald Bruce Disney, Jr. December 1980 The sis Advisor: J. W. Amos, II Approved for Public Release; Distribution Unlimited T19 «—,rob J Unclassified "wi.fy * N°* StCUHlTY CLASSIFICATION r>* THIS »>GI '•*>•« D«t Knlmrmd) READ INSTRUCTIONS REPORT DOCUMENTATION PAGE BEFORE COMPLETING FORM •f*OAT NUMlf* 2. OOVT ACCCUION MO. J MKCl»lCNT'S CATALOG NUMBER. 4 TiTlE ,«.*Ju »mH) s. TY*e of neponT * rewoo covcncd The Kurdish Nationalist Movement Master's Thesis; and External Influences December 1980 * »I»ro»l»INQ owe. «I»OKT NUMIIR 7. AuTmO*><*> • contract o« chant HumUtnf) Donald Bruce Disney, Jr., LCDR, USN * RfBFORMINO OWOANI2ATION NAME AND >QD*tii tO. *«OG*AM CLEMENT. RBOjECT. T as* AREA * «OMK UNIT NUDUM Naval Postgraduate School Monterey, California 93940 M CONTROLLING OFFICE NAME ANO ADDRESS 12. MFOUT DATE Naval Postgraduate School December, 1980 Monterey, California 93940 II. MUMBER O' WAGES 238 TT MONITORING AGENCY NAME A AOORESSfll if>'M*ml Ifmm Controlling Ottlc*) It- SICURITY CLASS. <al Iftlm report) Naval Postgraduate School Unclassified Monterey, California 93940 Im DECLASSIFICATION/ DOWNGRADING SCHEDULE l«. DISTRIBUTION STATEMENT (of Ihlt *•»•»!) Approved for public release; distribution unlimited 17 DISTRIBUTION STATEMENT at (»• •*•„•«( rnrnfm** In #I»c* 20, // dittfmt rrmm Mf rt) IE. SUFFLCMCNTARY NOTES '» KEY *O*0l (Continue em remem »!<*• It r\eceeeiy em* itemttty m, ilect IHMHMMP Kurds, Kurdish Nationalism, Kurdish Revolts, Kurdish Political Parties, Mullah Mustafa Barzani, Sheikh Ezzedin, Abdul Rahman Qassemlu, Turkey, Iran, Iraq, UK, U.S., U.S.S.R., Israel, PLO, Armenians 20. -

New Investigations in the Environment, History and Archaeology of The
1 NEW INVESTIGATIONS IN THE ENVIRONMENT, HISTORY, AND ARCHAEOLOGY OF THE IRAQI HILLY FLANKS: SHAHRIZOR SURVEY PROJECT 2009–2011 By , , Ü, , , and 1 Recent palaeoenvironmental, historical, and archaeological investigations, primarily consisting of site reconnaissance, in the Shahrizor region within the province of Sulaymaniyah in Iraqi Kurdistan are bringing to light new information on the region’s social and socio-ecological development. This paper summarises two seasons of work by researchers from German, British, Dutch, and Iraqi-Kurdish institutions working in the survey region. Palaeoenvironmental data have determined that during the Pleistocene many terraces developed which came to be occupied by a number of the larger tell sites in the Holocene. In the sedimentary record, climatic and anthropogenic patterns are noticeable, and alluviation has affected the recovery of archaeological remains through site burial in places. Historical data show the Shahrizor shifting between periods of independence, either occupied by one regional state or several smaller entities, and periods that saw the plain’s incorporation within large empires, often in a border position. New archaeological investigations have provided insight into the importance of the region as a transit centre between Western Iran and northern and southern Mesopotamia, with clear material culture links recovered. Variations between periods’ settlement patterns and occupations are also beginning to emerge. Introduction In 2009, a joint team from the University of Heidelberg and the Directorate of Antiquities of Sulaymaniyah initiated an archaeological survey in the province of Sulaymaniyah, Iraq, in the region of the Shahrizor Plain. Since 2011, the Shahrizor Survey Project (SSP) has been joined by staff from University College London, focusing on historical and palaeoenvironmental research, and from Leiden University, investigating prehistoric periods.2 The survey area lies in the east of the province near the border with Iran. -

The Early Neolithic of Iraqi Kurdistan: Current Research at Bestansur, Shahrizor Plain
The early Neolithic of Iraqi Kurdistan: current research at Bestansur, Shahrizor Plain Article Accepted Version Matthews, R., Matthews, W., Richardson, A., Raheem, K. R., Walsh, S., Aziz, K. R., Bendrey, R., Whitlam, J., Charles, M., Bogaard, A., Iversen, I., Mudd, D. and Elliott, S. (2019) The early Neolithic of Iraqi Kurdistan: current research at Bestansur, Shahrizor Plain. Paleorient, 45 (2). ISSN 0153- 9345 Available at http://centaur.reading.ac.uk/82593/ It is advisable to refer to the publisher’s version if you intend to cite from the work. See Guidance on citing . Published version at: https://www.cnrseditions.fr/catalogue/revues/paleorient-45-2/ Publisher: CNRS All outputs in CentAUR are protected by Intellectual Property Rights law, including copyright law. Copyright and IPR is retained by the creators or other copyright holders. Terms and conditions for use of this material are defined in the End User Agreement . www.reading.ac.uk/centaur CentAUR Central Archive at the University of Reading Reading’s research outputs online The Early Neolithic of Iraqi Kurdistan: Current research at Bestansur, Shahrizor Plain R. Matthews, W. Matthews, A. Richardson, K. Rasheed Raheem, S. Walsh, K. Rauf Aziz, R. Bendrey, J. Whitlam, M. Charles, A. Bogaard, I. Iversen, D. Mudd, S. Elliott Abstract. Human communities made the transition from hunter-foraging to more sedentary agriculture and herding at multiple locations across Southwest Asia through the Early Neolithic period (ca. 10,000-7000 cal. BC). Societies explored strategies involving increasing management and development of plants, animals, materials, technologies, and ideologies specific to each region whilst sharing some common attributes. -

Social Sciences Studies Journal
International e-ISSN:2587-1587 SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL Open Access Refereed E-Journal & Indexed & Puplishing Article Arrival : 28/03/2020 Review Article Published : 20.05.2020 Doi Number http://dx.doi.org/10.26449/sssj.2314 Barlık, M.M. (2020). “Ozan And Dengbej: The Lost Voices Of Oral Tradition In Turkey” International Social Sciences Studies Reference Journal, (e-ISSN:2587-1587) Vol:6, Issue: 63; pp:2186-2201 OZAN1 AND DENGBEJ:2 THE LOST VOICES OF ORAL TRADITION IN TURKEY Ozan ve Dengbêj: Türkiye'de Sözlü Geleneğin Kaybedilen Sesleri Asts. Prof. Memet Metin BARLIK Van Yüzüncü Yıl University, Faculty of Letters, Department of English Language and Literature, Van/TURKEY ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-3615-7240 ABSTRACT ÖZET Since the Grimm Brothers, folklore studies returned to Grimm Kardeşler’den bu yana, folklor çalışmaları, on respectability through the second half of nineteenth and dokuzuncu yüzyılın ikinci yarısı ve yirminci yüzyıl boyunca, twentieth century to uncover, decipher and save the folkloric sözlü gelenekler de dahil olmak üzere, folklorik kalıntıları remains including the oral traditions. But, as the first decades of ortaya çıkarmak, deşifre etmek ve korumak adına önem kazandı. the new millennium are being scribbled, the 'modern new' Ancak, yeni binyılın ilk yirmi yılı karalanırken, 'modern yeni, versus the ‘needless old’ is still burning in the back burner, and gereksiz eskiye karşı’ anlayışı arka planda işlevini sürdürmeye is, unfortunately, eroding the original, authentic and traditional devam ediyor -

An Annales Approach to the Late Chalcolithic Period in North Mesopotamia
CONTINUITY AND CHANGE: AN ANNALES APPROACH TO THE LATE CHALCOLITHIC PERIOD IN NORTH MESOPOTAMIA A Master’s Thesis by ŞAKİR CAN Department of Archaeology İhsan Doğramacı Bilkent University Ankara May 2018 To my beautiful first-born niece Ezgi Sıla Yıldız CONTINUITY AND CHANGE: AN ANNALES APPROACH TO THE LATE CHALCOLITHIC PERIOD IN NORTH MESOPOTAMIA The Graduate School of Economics and Social Sciences of İhsan Doğramacı Bilkent University by Şakir Can In Partial Fulfilment of the Requirements for the Degree of MASTER OF ARTS THE DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT UNIVERSITY ANKARA May 2018 ABSTRACT CONTINUITY AND CHANGE: AN ANNALES APPROACH TO THE LATE CHALCOLITHIC PERIOD IN NORTH MESOPOTAMIA Can, Şakir M.A., Department of Archaeology Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Marie-Henriette Gates May 2018 The semantic context of the cultural patterns of the past is beyond our perception. This fact, regardless of time and space, thus, makes any type of social organizations that existed in the past complex and transitive. Bearing in mind this fact, this study aimed to analyze the Late Chalcolithic period (ca. 4500-3000 BC) in an extensive area of north Mesopotamia with archaeological traces of an increasing socio-cultural, socio-economic, and socio-political complexity through the Annales School of History paradigm, which divides time into geographical time, social time, and individual time. Within this division, geographical time (longue durée) refers to the role of environment and geography on the nature and development of the northern communities at the regional level. Social time (conjoncture) provides a perceptible rhythm of indigenous cultural phenomena in north Mesopotamia (ca.