Cuarta Parte (Pdf)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-
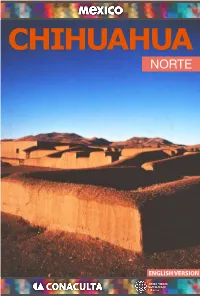
Chihuahua Norte
CHIHUAHUA NORTE ENGLISH VERSION Metropolitan Mission San Ignacio Cathedral. de Loyola, Cusárare. Chihuahua Other highlights include the Gov- Creel O ernment Palace, which also houses RE The state capital, founded in the Hidalgo Museum; the Munici- Designated a “magical town” by the inosa– 1709, has numerous attractions. pal Palace; the Museum of the Mexican Tourism Ministry, it was first P Visit its religious monuments, Mexican Revolution, also known founded in 1907 as a train stop. It is DO ES R A such as: the Metropolitan Cathe- as Villa’s House or Quinta Luz; the regarded as the gateway to the in- C O RE Juárez House Museum of Loyalty M / RI dral; the Church of Santa Rita, digenous Tarahumara zone and to T the city’s patron saint; the Church to the Republic; the Quinta Ga- the famed Copper Canyon. Visit the inosa– of San Francisco, one of the city’s meros University Culture Center, P Tarahumara Culture Folk Art Mu- PHOTO: © CP PHOTO: a neoclassical style building with DO ES oldest, and the Church of El Sa- R seum and the Church of Cristo Rey. A grado Corazón de Jesús. Rococo and Art Nouveau details, C Nearby is the town of Cusárare and M / RI T from there Cusárare Falls and the Urique Madera Mission and Museum of San Igna- cio de Loyola. One of the oldest towns in the Tara- It is home to Peñitas Dam, La Man- PHOTO: © CP PHOTO: humara region. Buy local folk art and ga Ranch as well as the Campo O Cerocahui sample tesqüino (corn beer). -

Los Gatos Project Chihuahua, Mexico
MINERA PLATA REAL, S. DE R.L. DE CV JOINT VENTURE OF SUNSHINE SILVER MINING & REFINING CORPORATION (51.5%) AND DOWA METALS & MINING CO., LTD. (48.5%) VALLE ESCONDIDO NO. 5500 COMPLEJO INDUSTRIAL EL SAUCITO PUNTO ALTO E-2, SUITE 404 CP, 31125 CHIHUAHUA, MEXICO Los Gatos Project Chihuahua, Mexico Project No.: 117-8302008 Effective Date: July 1, 2020 Issue Date: July 2020 Prepared by: Guillermo Dante Ramírez-Rodríguez, PhD, MMSAQP Leonel Lopez, SME-QP Kira Johnson, MMSAQP Keith Thompson, C.P.G. Kenneth Smith, SME-QP Luis Quirindongo, SME-QP Max Johnson, P.E. 350 Indiana Street, Suite 500 | Golden, CO 80401 303.217.5700 | tetratech.com Los Gatos Project Chihuahua, Mexico TABLE OF CONTENTS 1.0 SUMMARY ................................................................................................................................... 1 1.1 Introduction ..................................................................................................................................... 1 Property Description, Location and Infrastructure ...............................................................................1 1.2 History .............................................................................................................................................. 2 1.3 Geology and Mineralization ............................................................................................................. 3 1.4 Drilling ............................................................................................................................................. -

Socioeconomic Inequalities Among the Municipalities of Chihuahua, Mexico
T h e J o u r n a l o f D e v e l o p i n g A r e a s Volume 55 No. 3 Summer 2021 SOCIOECONOMIC INEQUALITIES AMONG THE MUNICIPALITIES OF CHIHUAHUA, MEXICO Omolara Adebimpe Adekanbi Isaac Sánchez-Juárez Both affiliated with Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, México ABSTRACT The objective of this paper is to analyze the nature of inequalities among the municipalities of Chihuahua State, Mexico and the factors that contribute to the disparity. The state of Chihuahua has a deep household inequality due to the nature of the inhabitants’ occupations and comprises a significant percentage of the people living in poverty in Mexico because of social deprivation and low income. Previous studies on inequality in Mexico show that significant differences among the municipalities is caused by factors such as marginalization, low economic activity, and informal activities while some other studies have used similar variables selected from social and economic sphere. All these works used these variables to obtain the socioeconomic development index for each region under study. Following the methodology used in de Haro et al. (2017), this paper examines the social and economic conditions of the 67 municipalities of Chihuahua State by calculating the Socioeconomic Development Index (SEDI) of each municipality using the data compiled on variables such as marginalization, degree of urbanization, gross economic activity rate, economic dependence coefficient and density of paved roads. The result shows that two municipalities: Juarez and Chihuahua City have the most favorable socioeconomic conditions due to a high urban density and a low marginalization. -

PANCHO VILLA's ARMY in REVOLUTIONARY MEXICO By
Triumph of the Vanquished: Pancho Villa's Army in Revolutionary Mexico Item Type text; Electronic Dissertation Authors Klingemann, John Eusebio Publisher The University of Arizona. Rights Copyright © is held by the author. Digital access to this material is made possible by the University Libraries, University of Arizona. Further transmission, reproduction or presentation (such as public display or performance) of protected items is prohibited except with permission of the author. Download date 24/09/2021 11:49:29 Link to Item http://hdl.handle.net/10150/193696 TRIUMPH OF THE VANQUISHED: PANCHO VILLA’S ARMY IN REVOLUTIONARY MEXICO by JOHN EUSEBIO KLINGEMANN _____________________ A Dissertation Submitted to the Faculty of the DEPARTMENT OF HISTORY In Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY In the Graduate College THE UNIVERSITY OF ARIZONA 2008 2 THE UNIVERSITY OF ARIZONA GRADUATE COLLEGE As members of the Dissertation Committee, we certify that we have read the dissertation prepared by John Eusebio Klingemann entitled Triumph of the Vanquished: Pancho Villa’s Army in Revolutionary Mexico and recommend that it be accepted as fulfilling the dissertation requirement for the Degree of Doctor of Philosophy ____________________________________________________________Date: 11/03/08 Oscar Martínez ____________________________________________________________Date: 11/03/08 Kevin Gosner ____________________________________________________________Date: 11/03/08 Katherine Morrissey ___________________________________________________________Date: -

New Distributional and Temporal Bird Records from Chihuahua, Mexico
Israel Moreno-Contreras et al. 272 Bull. B.O.C. 2016 136(4) New distributional and temporal bird records from Chihuahua, Mexico by Israel Moreno-Contreras, Fernando Mondaca, Jaime Robles-Morales, Manuel Jurado, Javier Cruz, Alonso Alvidrez & Jaime Robles-Carrillo Received 25 May 2016 Summary.—We present noteworthy records from Chihuahua, northern Mexico, including several first state occurrences (e.g. White Ibis Eudocimus albus, Red- shouldered Hawk Buteo lineatus) or species with very few previous state records (e.g. Tricoloured Heron Egretta tricolor, Baltimore Oriole Icterus galbula). We also report the first Chihuahuan records of Red-tailed Hawk Buteo jamaicensis harlani and ‘White-winged’ Dark-eyed Junco Junco hyemalis aikeni (the latter only the second Mexican record). Other records improve our knowledge of the distribution of winter visitors to the Chihuahuan Desert ecoregion that formerly were considered transients, including several parulids. Our field work has also improved knowledge of the distribution of certain Near Threatened (e.g. Snowy Plover Charadrius nivosus) and Vulnerable species (e.g. Pinyon Jay Gymnorhinus cyanocephalus). We also confirmed various breeding localities for Yellow-crowned Night Heron Nyctanassa violacea in Chihuahua. The avian diversity of Mexico encompasses 95 families, 493 genera and 1,150 species following IOC taxonomy (cf. Navarro-Sigüenza et al. 2014) or c.11% of total avian richness worldwide. Mexico is ranked as the 11th most important country in terms of bird species richness and fourth in the proportion of endemic species (Navarro-Sigüenza et al. 2014). However, Chihuahua—the largest Mexican state—is poorly surveyed ornithologically, mostly at sites in and around the Sierra Madre Occidental (e.g., Stager 1954, Miller et al. -

Pelargonium × Hortorum
Copyright by Timothy Wayne Chumley 2007 The Dissertation Committee for Timothy Wayne Chumley certifies that this is the approved version of the following dissertation: Phylogeny, Biogeography and Systematics of Menodora (Oleaceae) and The Chloroplast Genome of Pelargonium × hortorum Committee: Robert K. Jansen, Supervisor Donald A. Levin, Co-supervisor Jose L. Panero Beryl B. Simpson Alan M. Lloyd David C. Cannatella Phylogeny, Biogeography and Systematics of Menodora (Oleaceae) and The Chloroplast Genome of Pelargonium × hortorum by Timothy Wayne Chumley, B. S., M. S. Dissertation Presented to the Faculty of the Graduate School of the University of Texas at Austin in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy The University of Texas at Austin May 2007 Acknowledgements While there are many people deserving of recognition for their assistance and support during the process of completing this research, I can mention here only a few. First, without a doubt, I would like to thank Irene for her love and support over the years, and without whom this process might never have started, and certainly would not have ended. I thank my mother, Marilyn Chumley, for her love and support as well, especially after the death of my father, Don Chumley; I trust that he would be proud of this accomplishment. My advisor, Dr. Robert K. Jansen and my cohort of labmates deserve mention for providing a fun and challenging environment. Jan Barber, Romey Haberle, Barbara Goodson, and Micheal J. Moore all provided excellent advice, discussion or feedback in the lab or field. Everyone who went into the field with me needs a special award, particularly if the Land Cruiser decided to break down on that particular trip; Geoff Denny gets kudos for the Monterrey experience, when we, like an old submarine, ran only on batteries, and Mike gets some kudos for the Deerslayer episode, and the many, many beers and many, many miles, usually not at the same time of course. -

DE CHIHUAHUA, MÉXICO Yolanda Herrera Arrieta Paul M
MUHLENBERGIA (POACEAE) DE CHIHUAHUA, MÉXICO Yolanda Herrera Arrieta Paul M. Peterson Instituto Politécnico Nacional Department of Botany CIIRDIR, DGO.-COFAA National Museum of Natural History, MRC-166 Sigma s.n. Fracc. 20 de Noviembre II Smithsonian Institution 34220 Durango, Dgo., MEXICO Washington, DC 20013-7012 U.S.A. [email protected] [email protected] RESUMEN Se presenta un estudio taxonómico de Muhlenbergia Schreb., para el estado de Chihuahua. Se reconocen 59 especies de este género en el área de estudio. Son especies endémicas del noroeste de México: Muhlenbergia annua (Durango and Sonora), M. argentea, M. capillipes (Durango and Sonora), M. elongata (Sonora), M. lucida (Sonora), M. majalcensis, M.reederorum (Durango) y M. strictior (Durango y Sonora); mientras que M. alamosae, M. flavida, M. flaviseta, M. gigantea, M. mucronata, M. pubescens M. schmitzii, M. scoparia y M. speciosa son endémicas de México. El nombre Epicampes bourgeaei var. mutica es lectotipificado. Se proveen claves para determinar las especies en Muhlenbergia y en la subtribu Muhlenbergiinae completa, nomenclatura actualizada, sinonimias, información sobre aspectos ecológicos y de distribución general, especimenes examinados, mapas con las localidades (georreferidas) de colecta en la entidad, así como ilustraciones de las 59 especies. PALABRAS CLAVE: Muhlenbergia, Chihuahua, Poaceae, gramíneas, florística ABSTRACT A taxonomic study of Muhlenbergia Schreb. for the Mexican state of Chihuahua is given. Fifty nine species of Muhlenbergia are recognized in the study area. Muhlenbergia annua (Durango and Sonora), M. argentea, M. capillipes (Durango and Sonora), M. elongata (Sonora), M. lucida (Sonora), M. majalcensis, M. reederorum (Durango) and M. strictior (Durango and Sonora) are en- demic to northwestern Mexico, while M. -

Universidad Autónoma De San Luis Potosí Facultad De
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ FACULTAD DE INGENIERÍA ÁREA CIENCIAS DE LA TIERRA CONTROL ESTRUCTURAL DEL SISTEMA DE VETAS Y DIQUES DEL DISTRITO MINERO INDÉ, DURANGO. TRABAJO RECEPCIONAL: QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE INGENIERO GEÓLOGO PRESENTA Luis Eduardo Guerrero Ibarra Asesor: Dr. Margarito Tristán González ENERO DE 2014, SAN LUIS POTOSÍ, SLP. CONTENIDO RESUMEN Página INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 1 Objetivo. ......................................................................................................................................... 2 CAPITULO I.-GENERALIDADES ...................................................................................... 3 I.1.-Antecedentes ..................................................................................................................... 3 I.2.-Localización y extensión del Área ................................................................................... 4 I.3.-Acceso y Vías de Comunicación ..................................................................................... 4 I.4.-Fisiografía y Geomorfología ............................................................................................. 6 CAPITULO II.-MARCO GEOLÓGICO DEL DISTRITO MINERO“INDÉ” ............................. 8 II.1.-Geología Regional ............................................................................................................ 8 II.2.-Geología Local ................................................................................................................. -

A Chronology of Middle Missouri Plains Village Sites
Smithsonian Institution Scholarly Press b107_sampleCvrFigsContactshtAltOrdr3 smithsonian contributions to botany • number 107 Smithsonian Institution Scholarly Press 1_S_spiciformis 2_M_tarahumara 3_M_longiligula 4_P_matri-occid... 5_M_rigida 6_F_tolucenisis 7_M_pereilema GrassesA Chronology of Chihuahua, of Middle MissouriMexico Plains Village Sites Yolanda Herrera Arrieta and Paul M. Peterson By Craig M. Johnson with contributions by Stanley A. Ahler, Herbert Haas, and Georges Bonani SERIES PUBLICATIONS OF THE SMITHSONIAN INSTITUTION Emphasis upon publication as a means of “diffusing knowledge” was expressed by the first Secretary of the Smithsonian. In his formal plan for the Institution, Joseph Henry outlined a program that included the following statement: “It is proposed to publish a series of reports, giving an account of the new discoveries in science, and of the changes made from year to year in all branches of knowledge.” This theme of basic research has been adhered to through the years in thousands of titles issued in series publications under the Smithsonian imprint, commencing with Smithsonian Contributions to Knowledge in 1848 and continuing with the following active series: Smithsonian Contributions to Anthropology Smithsonian Contributions to Botany Smithsonian Contributions to History and Technology Smithsonian Contributions to the Marine Sciences Smithsonian Contributions to Museum Conservation Smithsonian Contributions to Paleobiology Smithsonian Contributions to Zoology In these series, the Smithsonian Institution -

Elena De La Torre Medrano Ana Goreti Jurado Herrera
Elena de la Torre Medrano Ana Goreti Jurado Herrera (Coordinadoras) Ciencia en la frontera: revista de ciencia y tecnología de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez DIRECTORIO COMITÉ EDITORIAL DEL ICB Ricardo Duarte Jáquez Daniel Constandse Cortez Rector Alejandro Martínez Martínez David Ramírez Perea Eduardo Pérez Eguía Secretario General Beatriz Aracely Díaz Torres Salvador D. Nava Martínez Manuel Loera de la Rosa Irma Delia Enriquez Anchondo Secretario Académico Luis Enrique Gutiérrez Casas Coordinador General de Investigación y Posgrado Daniel Constandse Cortez Director del ICB Alejandro Martínez Martínez Jefe del Departamento de Ciencias Químico Biológicas Ramón Chavira Chavira Director General de Difusión Cultural y Divulgación Científica Jorge Alberto Pérez León Coordinador Editorial DEPARTAMENTO DE CIENCIAS QUÍMICO BIOLÓGICAS, INSTITUTO DE CIENCIAS BIOMÉDICAS Ciencia en la frontera: revista de ciencia y tecnología de la UACJ / Universidad Autó- noma de Ciudad Juárez, Coordinación General de Investigación y Posgrado. Vol. 12. (2014). Ciudad Juárez, Chih.: UACJ, 2014. v. ; 21 cm. Seriada. Apoyado con Recursos PIFI Ciencia en la frontera: revista de ciencia y tecnología de la UACJ Vol. XII, núm. Especial, 2014, es una publicación semestral editada por la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, a través del Instituto de Ciencias Biomédicas y de la Coordinación General de Investigación y Posgrado del ICB y el Departamento de Ciencias Básicas. Editor responsable: Jorge Alberto Pérez León. Reserva al uso exclusivo otorgada por INDAUTOR Núm. 04-2013-03221300-5400-102 y el ISSN 2007-042X. Copyright © UACJ. Esta obra se terminó de imprimir en no- viembre de 2014 en los talleres de la Imprenta Universitaria de la UACJ, Edificio R, campus ICB, Av. -

A Shared Social Responsibility Model
A Shared Social Responsibility Model A Shared Social Responsibility Model Rodrigo de Leon Gonzalez Hector Jurado Sanchez Prologue Second edition: Fechac, 2015 C.R. © 2013, Fundacion del Empresariado Chihuahuense, A.C. Prolongación Teoilo Borunda #10820, Col. Labor de Terrazas Chihuahua, Chih. Mexico. C.P. 31223 Text © Rodrigo de Leon Gonzalez ISBN: 978-607-8237-18-0 Printed en Mexico Any reproduction in any manner whatsoever is prohibited without written permission by the author. 9 Presentation 81 4. A Strategic vision with social responsibility 11 Prologue Vision 2020 Strategic philanthropy corporate 15 1. Introduction Social Responsibility Role of social responsibility in the 19 2. 2. Chihuahua in context cross-sector cooperation model A closer look to economic development Population and employment 97 5. Institutional strength and Insecurity transparency Health & education Cornerstones for institutionalism Natural attractions and droughts Quality management systems (QMS) Into the future Certification ISO 49 3. The mirror effect: 107 6. Projects transforming lives The Trust Found and the Foundation Projects by sector The Trust Fund In-house programs Governing structure Trust Goals Education Fechac Structure Health An innovative community foundation Development of social capital The formula for a successful Summary of achievements Model of Shared Responsibility 135 7. For every recognition, a new A road with structural difficulties but challenge transcendental victories Acknowledgements Table of contents Past and future for Fechac: Upcoming Challenges To inspire and transcend Evolve and take a step forward Prevent and never forget the risks 149 8. References 157 Appendix I 173 Appendix II Operation manuals Project management manuals and systems administration system for Documents, agreements and projects (SADAP) Operational manual Governing bodies manuals 185 Appendix III Policies y procedures 191 Appendix IV Cross-sector correlation 7 Introduction Rodrigo de Leon Gonzalez Director & Professor for Political and Social Environment Academic Dept IPADE. -

The Systematics of the Genus Thyanta Stal (Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae
Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Historical Dissertations and Theses Graduate School 1988 The ysS tematics of the Genus Thyanta Stal (Hemiptera:Heteroptera:Pentatomidae). David Allen Rider Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_disstheses Recommended Citation Rider, David Allen, "The ysS tematics of the Genus Thyanta Stal (Hemiptera:Heteroptera:Pentatomidae)." (1988). LSU Historical Dissertations and Theses. 4669. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_disstheses/4669 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Historical Dissertations and Theses by an authorized administrator of LSU Digital Commons. For more information, please contact [email protected]. INFORMATION TO USERS The most advanced technology has been used to photo graph and reproduce this manuscript from the microfilm master. UMI films the text directly from the original or copy submitted. Thus, some thesis and dissertation copies are in typewriter face, while others may be from any type of computer printer. The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. Broken or indistinct print, colored or poor quality illustrations and photographs, print bleedthrough, substandard margins, and improper alignment can adversely affect reproduction. In the unlikely event that the author did not send UMI a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if unauthorized copyright material had to be removed, a note will indicate the deletion. Oversize materials (e.g., maps, drawings, charts) are re produced by sectioning the original, beginning at the upper left-hand corner and continuing from left to right in equal sections with small overlaps.