Folklore-Revista N¼315
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Estrella Morente Lead Guitarist: José Carbonell "Montoyita"
Dossier de prensa ESTRELLA MORENTE Vocalist: Estrella Morente Lead Guitarist: José Carbonell "Montoyita" Second Guitarist: José Carbonell "Monty" Palmas and Back Up Vocals: Antonio Carbonell, Ángel Gabarre, Enrique Morente Carbonell "Kiki" Percussion: Pedro Gabarre "Popo" Song MADRID TEATROS DEL CANAL – SALA ROJA THURSDAY, JUNE 9TH AT 20:30 MORENTE EN CONCIERTO After her recent appearance at the Palau de la Música in Barcelona following the death of Enrique Morente, Estrella is reappearing in Madrid with a concert that is even more laden with sensitivity if that is possible. She knows she is the worthy heir to her father’s art so now it is no longer Estrella Morente in concert but Morente in Concert. Her voice, difficult to classify, has the gift of deifying any musical register she proposes. Although strongly influenced by her father’s art, Estrella likes to include her own things: fados, coplas, sevillanas, blues, jazz… ESTRELLA can’t be described described with words. Looking at her, listening to her and feeling her is the only way to experience her art in an intimate way. Her voice vibrates between the ethereal and the earthly like a presence that mutates between reality and the beyond. All those who have the chance to spend a while in her company will never forget it for they know they have been part of an inexplicable phenomenon. Tonight she offers us the best of her art. From the subtle simplicity of the festive songs of her childhood to the depths of a yearned-for love. The full panorama of feelings, the entire range of sensations and colours – all the experiences of the woman of today, as well as the woman of long ago, are found in Estrella’s voice. -
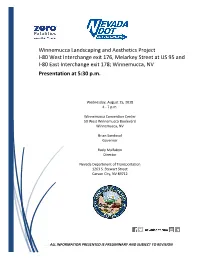
Winnemucca Landscaping and Aesthetics Project I-80 West
Winnemucca Landscaping and Aesthetics Project I-80 West Interchange exit 176, Melarkey Street at US 95 and I-80 East Interchange exit 178; Winnemucca, NV Presentation at 5:30 p.m. Wednesday, August 15, 2018 4 - 7 p.m. Winnemucca Convention Center 50 West Winnemucca Boulevard Winnemucca, NV Brian Sandoval Governor Rudy Malfabon Director Nevada Department of Transportation 1263 S. Stewart Street Carson City, NV 89712 ……ALL INFORMATION PRESENTED IS PRELIMINARY AND SUBJECT TO REVISION Winnemucca Landscaping and Aesthetics Project West Interchange exit 176, Melarkey Street at US 95 and East Interchange exit 178; Winnemucca, NV Reno, NV WELCOME! August 15, 2018 The Nevada Department of Transportation (NDOT) would like feedback from the community concerning the landscape and aesthetics improvements planned for I-80 West Interchange exit 176, Melarkey Street at US 95 and I-80 East Interchange exit 178; Winnemucca, NV. Some of the proposed improvements include: • Gateway architectural elements • Winnemucca city name at each gateway • Dry stacked rock walls • Aesthetic treatment of bridges (paint and metal artwork) • Buckaroo themed sculpture piece • Highlight past and present day culture with Western Heritage Theme • Sara Winnemucca Quote Panels • Low maintenance vegetation, no permanent irrigation This meeting is being held in an open house format from 4 to 7 p.m. Project representatives will give a brief presentation beginning at 5:30 p.m. followed by a short question and answer period from the audience. Project representatives will be available to answer your questions before and after the presentation. During this meeting, and through Friday, August 31, 2018, your comments are welcome regarding this project. -

Discografía Completa De Luis De Arámburu
DISCOGRAFÍA COMPLETA DE LUIS DE ARÁMBURU 1 CORAL USANDIZAGA Andra-Mari [Grabación sonora] : Himnos Marianos del País Vasco / Coral Usandizaga. -- [San Sebastián] : Usandizaga, D.L. 1964. -- 1 disco : 33 rpm ; 30 cm Cara A: Eskualdunen erregina / Dom.G.L. ; arreg. J. Oñatibia. Arantzazuko / Arreg. Letamendia. Begoña'ko Ama / V. Zubizarreta. Himno a la Virgen Blanca / L. de Aramburu. Guadalupe'ko salbea / Arreg. J. Pildain. Orreaga'ko Andre Mari / Arreg. J. Oñatibia. -- Cara B: Arrate'ko Ama / Arreg. J. Oñatibia. Ama Antigua'kua (Lekeitio) / Cortabitarte. Himno a la Virgen de Estibaliz / J. Virgala. Itziar'ko Ama / L. de Urteaga. Gozos de Ntra. Sra.de Idoya / Arreg. J. Lecuona. Agur Jesus'en Ama / Gorriti. Director: Juan Oñatibia ; Organo: Joaquín Pildain Master de preservación. Errenteria : Eresbil, 2005. 1 disco (CD-R). Reproducción del original en Numark TT-100. Preamplificado en Yamaha 01V . Digitalizado con tarjeta Layla 24/96 a 16 bits y 44'1 KHz. Grabación, ajuste, edición y normalización con Sound Forge. Copia a CD-R audio en Wavelab. Dithering Waves L3 D.L. SS-1040-1964 EU-5, Usandizaga 1. Virgen María-Canciones y música 2. Coros religiosos (voces mixtas) con órgano I. Título B131 2 ARAMBURU, Luis de (1905-1999) Misa del pueblo de Dios [grabación sonora] / Luis de Aramburu. -- San Sebastián : Usandizaga, D. L. 1965. -- 1 disco : 45 rpm ; 18 cm Señor, ten piedad -- Gloria a Dios en el cielo -- Santo, santo, santo -- Creemos en Dios -- Cordero de Dios Int.: Escolanía del Corazón de María y Coral Usandizaga de San Sebastián ; dir. y órgano: Luis de Aramburu D.L. -

Annexe 1• Instruments De Musique Traditionnels Dans L’Hexagone Et En Corse
• ANNEXE 1• INSTRUMENTS DE MUSIQUE TRADITIONNELS DANS L’HEXAGONE ET EN CORSE ! ! ! À l'occasion de la mise à jour de ce guide d'analyse, nous avons modifié, augmenté et corrigé la liste des instruments de musique traditionnels dans le but d'offrir un outil d'aide à l'analyse documentaire de l'archive sonore dans l'espace hexagonal et corse. La principale modification par rapport à la première édition réside en l'adjonction d'un indice classificatoire à chaque terme (descripteurs et non descripteurs). La classification utilisée est celle réalisée par les Professeurs Curt Sachs et Erich M. von Hornbostel 1 Outre le fait qu'elle autorise un second niveau de lecture, elle facilite la recherche documentaire en regroupant les instruments par famille. L'indice lui-même permet une compatibilité avec les systèmes organologiques existants. Nous avons travaillé à partir de la traduction française rédigée par Térence Ford : Classification des instruments de musique de MM. Hornbostel et 1. Hornbostel. E. M. von, Sachs, C. « Systematlk der Musikinstrumente ». Zeitschrit! für Ethnologie. 1914xlvi. p, 53"90. Pour plus de précisions sur ce système classificatoire on pourra consulter : Hombostel. Erich M.von, Sachs, Curt. « Classification of Musical Instruments ». p. 444-461 ln Myers, Helen (éd.) Ethnomusicology : an lntroduction. Vol. 1. London : Macmillan Press. 1992. (The New Grove handbooks in musicology). Schaeffner, André. « L'Instrument de musique » p. 15"16 in Encyclopédie française. Vol. 16. 1935. Wachsmann, Klaus. « Classification ».p.407-414 in Sadie, Stanley (éd.) The New Grove Dictionary of Musical Instruments.London : Macmillan Press Limited, 1993. On pourra également consulter une classification inspirée des principes énoncés, entre autres. -

Student Activity Book
Student Activity Book Introduction to the Basque Culture www.basquemuseum.eus Student Name: Teacher: Date: CONTENTS THE BASQUE COUNTRY 2 EUSKARA - THE BASQUE LANGUAGE 4 BASQUE FOOD 6 BASQUE MUSIC 8 BASQUE DANCE 11 BASQUE SPORTS 14 IMMIGRATION TO THE UNITED STATES 17 GLOSSARY OF TERMS 20 Ongi etorri! Welcome, to the Basque Museum & Cultural student activity book. By working through this book and activities, you will become familiar with the Basque country, the Basque people, and the Basque culture. Here in the United States and elsewhere, the Basque people have immigrated over the years to find opportunity and start new lives, and we look forward to sharing that story with you. By learning about the Basque journey, it is our hope to encourage understanding, tolerance, and inclusivity amongst our community today. Let’s get started! All additional activities, SUPPLEMENTAL supplmental materials, and ACTIVITY audio recordings can be found on the BMCC Website: www.basquemuseum.eus/learn/virtual-learning-resources/ This student workbook was created and produced by the Basque Museum & Cultural Center, ©2019. This resource can be used independently or as curriculum supplement to the Education Trunk and Outreach Program offered by the BMCC. Written and produced by Kylie Bermensolo, Education Programs Specialist, 2019. Illustrated by Julia Flores Prado, 2019. 1 CHAPTER 1 THE BASQUE COUNTRY Our journey first starts between the mountains of the Pyrenees and the Bay of Biscay in Europe. Although not much is known, archaeologist believe the Basque people have been in this corner of the world for over 25,000 years. It is a beautiful country, with dry desert in the south, and lush green mountains in the north, and beautiful coastlines to the Bay of Biscay. -

(EN) SYNONYMS, ALTERNATIVE TR Percussion Bells Abanangbweli
FAMILY (EN) GROUP (EN) KEYWORD (EN) SYNONYMS, ALTERNATIVE TR Percussion Bells Abanangbweli Wind Accordions Accordion Strings Zithers Accord‐zither Percussion Drums Adufe Strings Musical bows Adungu Strings Zithers Aeolian harp Keyboard Organs Aeolian organ Wind Others Aerophone Percussion Bells Agogo Ogebe ; Ugebe Percussion Drums Agual Agwal Wind Trumpets Agwara Wind Oboes Alboka Albogon ; Albogue Wind Oboes Algaita Wind Flutes Algoja Algoza Wind Trumpets Alphorn Alpenhorn Wind Saxhorns Althorn Wind Saxhorns Alto bugle Wind Clarinets Alto clarinet Wind Oboes Alto crumhorn Wind Bassoons Alto dulcian Wind Bassoons Alto fagotto Wind Flugelhorns Alto flugelhorn Tenor horn Wind Flutes Alto flute Wind Saxhorns Alto horn Wind Bugles Alto keyed bugle Wind Ophicleides Alto ophicleide Wind Oboes Alto rothophone Wind Saxhorns Alto saxhorn Wind Saxophones Alto saxophone Wind Tubas Alto saxotromba Wind Oboes Alto shawm Wind Trombones Alto trombone Wind Trumpets Amakondere Percussion Bells Ambassa Wind Flutes Anata Tarca ; Tarka ; Taruma ; Turum Strings Lutes Angel lute Angelica Percussion Rattles Angklung Mechanical Mechanical Antiphonel Wind Saxhorns Antoniophone Percussion Metallophones / Steeldrums Anvil Percussion Rattles Anzona Percussion Bells Aporo Strings Zithers Appalchian dulcimer Strings Citterns Arch harp‐lute Strings Harps Arched harp Strings Citterns Archcittern Strings Lutes Archlute Strings Harps Ardin Wind Clarinets Arghul Argul ; Arghoul Strings Zithers Armandine Strings Zithers Arpanetta Strings Violoncellos Arpeggione Keyboard -

Medium of Performance Thesaurus for Music
A clarinet (soprano) albogue tubes in a frame. USE clarinet BT double reed instrument UF kechruk a-jaeng alghōzā BT xylophone USE ajaeng USE algōjā anklung (rattle) accordeon alg̲hozah USE angklung (rattle) USE accordion USE algōjā antara accordion algōjā USE panpipes UF accordeon A pair of end-blown flutes played simultaneously, anzad garmon widespread in the Indian subcontinent. USE imzad piano accordion UF alghōzā anzhad BT free reed instrument alg̲hozah USE imzad NT button-key accordion algōzā Appalachian dulcimer lõõtspill bīnõn UF American dulcimer accordion band do nally Appalachian mountain dulcimer An ensemble consisting of two or more accordions, jorhi dulcimer, American with or without percussion and other instruments. jorī dulcimer, Appalachian UF accordion orchestra ngoze dulcimer, Kentucky BT instrumental ensemble pāvā dulcimer, lap accordion orchestra pāwā dulcimer, mountain USE accordion band satāra dulcimer, plucked acoustic bass guitar BT duct flute Kentucky dulcimer UF bass guitar, acoustic algōzā mountain dulcimer folk bass guitar USE algōjā lap dulcimer BT guitar Almglocke plucked dulcimer acoustic guitar USE cowbell BT plucked string instrument USE guitar alpenhorn zither acoustic guitar, electric USE alphorn Appalachian mountain dulcimer USE electric guitar alphorn USE Appalachian dulcimer actor UF alpenhorn arame, viola da An actor in a non-singing role who is explicitly alpine horn USE viola d'arame required for the performance of a musical BT natural horn composition that is not in a traditionally dramatic arará form. alpine horn A drum constructed by the Arará people of Cuba. BT performer USE alphorn BT drum adufo alto (singer) arched-top guitar USE tambourine USE alto voice USE guitar aenas alto clarinet archicembalo An alto member of the clarinet family that is USE arcicembalo USE launeddas associated with Western art music and is normally aeolian harp pitched in E♭. -

SALAMANCA REVISTA DE ESTUDIOS. La Cultura De Tradición
REV SA SALAMANCA REVISTA DE ESTUDIOS MONOGRÁFICO Núm. 51 2004 LA CULTURA DE TRADICIÓN ORAL HOMENAJE A ÁNGEL CARRIL SALAMANCA Revista de Estudios SALAMANCA REVISTA DE ESTUDIOS MONOGRÁFICO LA CULTURA DE TRADICIÓN ORAL (Homenaje a Ángel Carril) Coordinadores MANUEL SANTONJA JUAN FRANCISCO BLANCO Número 51 EDICIONES DE LA DIPUTACIÓN DE SALAMANCA 2004 © Ediciones de la Diputación de Salamanca y los autores. Para información, pedidos e intercambios dirigirse a: Ediciones Diputación de Salamanca Departamento de Cultura Felipe Espino, n.º 1, 2.ª planta 37001 SALAMANCA (España) Teléfono: 923 29 31 00 Ext. 617 - Fax: 923 29 32 56 e-mail: [email protected] http: www.lasalina.es Diseño de cubierta: M. Morollón Foto de cubierta: Bocallave (Palencia de Negrilla, Salamanca). Foto realizada por Ángel Carril, archivo del Centro de Cultura Tradicional “Ángel Carril”. ISSN: 0212-7105 Depósito Legal: S. 102 - 1982 Maquetación: DIFUSIÓN Y PUBLICACIONES IMPRESIÓN: Imprenta Provincial Pol. Ind. El Montalvo Salamanca SALAMANCA Revista de Estudios Consejo de Redacción Director: José Luis Martín Martín Vocales: Agustín T. Sánchez de Vega García Ángel Marcos de Dios Antonio Casaseca Casaseca Antonio Heredia Soriano Antonio García y García Antonio Sánchez Zamarreño Cirilo Flórez Miguel Dionisio Fernández de Gatta Sánchez Emiliano Jiménez Fuentes Enrique Battaner Arias Eugenio García Zarza Javier Infante Miguel-Motta José Ramón Nieto González José Luis Rodríguez Diéguez Manuel Santonja Gómez Manuel Pérez Hernández Miguel Domínguez-Berrueta de Juan Miguel Ladero Álvarez Pablo de Unamuno Pérez Ramón Martín Rodrigo Santiago González Gómez Tomás Pérez Delgado Secretaría: Jesús García Cesteros Adjunta a Secretaría: Eva Gutiérrez Millán SUMARIO PRESENTACIÓN ........................................................... 11 INTRODUCCIÓN .......................................................... 13 ESTUDIOS .............................................................. -

“Lo Llaman Democracia Y No Lo Es”: a Cultural Interpretation of the Politics of Punk in Spain
“LO LLAMAN DEMOCRACIA Y NO LO ES”: A CULTURAL INTERPRETATION OF THE POLITICS OF PUNK IN SPAIN By David Vila Diéguez Dissertation Submitted to the Faculty of the Graduate School of Vanderbilt University in partial fulfilment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in Spanish May 10, 2019 Nashville, Tennessee Approved: Andrés Zamora, Ph.D. Edward H. Friedman, Ph.D. N. Michelle Murray, Ph.D. Luis Martín-Cabrera, Ph.D. Iros todos a la mierda, de uno en uno o en mogollón. Todos a la puta mierda, valientemente y con decisión. Iros todos a la mierda, estamos hartos de corrupción. Todos a la puta mierda, estamos hartos, ¡me cago en dios! “Iros todos a la mierda” La Polla Acabar con lo establecido, poner fin a la disciplina, borrar más de mil normas sin sentido, caminar sin dueños ni policía. Rechazar cualquier forma de estado ejércitos, jerarquías y mandos, romper las barreras que han puesto en tu vida, y quitarnos el peso de su justicia. “Que deje de ser una utopía” Disidencia ii ACKNOWLEDGEMENTS This work would not have been possible if my grandfather Antonio (a.k.a. “o Limiao”) had been killed while serving in the Spanish Civil War. It would have probably also not been possible had the Guardia Civil caught him smuggling nuts, coffee, and different essential goods through the Galicia-Portugal border in Tamaguelos (Ourense) in the years following the Civil War. If it wasn’t for my grandmother, Clotilde, who raised nine children and moved to the Basque Country with Antonio to work there for years, this work would have never happened. -

Els Instruments Musicals?
Els instruments 6 musicals 1. Què és un instrument musical? 2. Elements d’un instrument musical 3. Com es classifi quen els instruments musicals? 4. Els idiòfons 5. Els membranòfons 6. Els cordòfons 7. Els aeròfons 8. Els electròfons Ja has vist a les unitats anteriors la impor- tància i possibilitats que ofereix la veu per fer música. Tot i així, la humanitat, atreta sempre pel fenomen del so, ha estat molt atenta a tots aquells objectes que, com la veu, tenen el poder d’emetre sons i músi- ca. Sembla ser que la humanitat primitiva ja feia servir instruments musicals constru- ïts amb els materials que dominava: pedra, os, terrissa... Des d’aleshores, els instru- ments musicals no han deixat de desenvo- lupar-se. En aquesta unitat trobaràs una panoràmica del món dels instruments musicals, des dels més antics fi ns als que, basats en l’electricitat, tot just tenen unes dècades de vida. COMPETÈNCIES BÀSIQUES En aquesta unitat treballaràs les com- petències següents: • La competència lingüística i audi- HO RECORDES? ovisual perquè hauràs de descriure el procés de fabricació del teu instru- • Els instruments musicalsA són1-8 ment i perquè coneixeràs nou voca- objectes que serveixen per fer bulari específi c que hauràs de saber música. utilitzar. • Cada instrument sona d’una • Les competències artística i cultural ma nera particular que permet perquè desenvoluparàs la capacitat reconèixer-lo. de discriminar auditiva i visualment diferents instruments musicals. • Segons la seva manera de produir el so, els instruments • La competència en el tractament s’agrupen en famílies. de la informació i competència digital perquè hauràs de veure i co- • Les famílies d’instruments mentar diferents fragments de DVD musicals són la percussió, la relacionats amb els temes de la uni- corda, el vent i els instruments tat. -

The Accordion in the 19Th Century, Which We Are Now Presenting, Gorka Hermosa Focuses on 19Th C
ISBN 978-84-940481-7-3. Legal deposit: SA-104-2013. Cover design: Ane Hermosa. Photograph on cover by Lituanian “Man_kukuku”, bought at www.shutterstock.com. Translation: Javier Matías, with the collaboration of Jason Ferguson. 3 INDEX FOREWORD: by the Dr. Pr. Helmut Jacobs................................................................ 5 INTRODUCTION......................................................................................................... 7 CHAPTER I: Predecessors of the accordion.............................................................. 9 I.1- Appearance of the free reed instruments in Southeast Asia.................... 10 I.2- History of the keyboard aerophone instruments: The organ................... 13 I.3- First references to the free reed in Europe.............................................. 15 I.4- The European free reed: Christian Gottlieb Kratzenstein....................... 17 I.5- The modern free reed instrument family................................................ 18 CHAPTER II: Organologic history of the accordion............................................... 21 II.1- Invention of the accordion..................................................................... 21 II.1.1- Demian’s accordion..................................................................... 21 II.1.2- Comments on the invention of the accordion. ............................ 22 II.2- Organologic evolution of the accordion................................................ 24 II.3- Accordion Manufacturers..................................................................... -

Musical Instruments in Popular Basque Music
- ERAKUSKETAREN ANTOLAKETA The accordionist Antonio Aranaga "Auntxa" playing the trikitixa. 1984 MUSICAL INSTRUMENTS IN Soinu-tresnei buruz ari garenez, erakusketan soinu-tresnen argazki bilduma bat ikus (Arg. HMT). daiteke. Soinu-tresna bera bakarrik, objektu ederra izan daiteke, egitura konplexua eta POPULAR BASQUE MUSIC esanguratsua eduki dezake, baina horrez gain ez da ezer, ez du bizitasunik. Jole batek Rondalla from Falces, 1984 (Arg. HMT). ematen dio bizia eta jolea da soinu-tresna horren izaeraren ezinbesteko osagaia. Migellturbide.1984 (Arg. HMT). Bestalde, soinu-tresna eta soinu-joleek musika em an dezakete, baina norbaiti, non bait, Primi Erostarbe- Juan Mari Beltran. Donostia, 1984 (Arg. JM Beltran). Alboka made by the famous albokari from Igorre (Arratia) Silvestre noizbait eman beharko liokete, bestela ez luke zentzurik edukiko. Horregatik erakuske- a tan hiru osagai eta alderdi hauek azaltzen dira: SOINU- TRESNAK, SOINU-JOLEAK, Jose Peiia and Juan Mari Beltran. Ttin ttin ttin ttin ttikittin, ..... Orio, Elezkano "Txilibrin". MUSIKA HORREN INGURUA ETA GIROAK. 1984 (Arg. HMT). Alboka made by the famous albokari from Artea (Arratia) Leon Bilbao. ORGANIZACION DE LA EXPOSICION Ximon and Aritz Goikoetxea. Erbetegi Etxeberri, 2007 (Arg. HMT).) Alboka by the albokaris Gorrotxategi from Zegama. Esta exposici6n muestra una colecci6n totoqrafica de instrumentos musicales. EI instru- Playing the kirikoketa in the Txalaparta School in Hernani. 2007 (Arg. Sunpriiiu played by shepherds in larraun; made of hazelnut tree bark. mento musical de por sl puede ser un objeto hermoso, puede tener una estructura com- pleja y significativa, pero 81solo, aparte de eso no es nada, no tiene vida. Un instrumen- HMT). Txanbela played by shepherds in Zuberoa (Pyrenees).