Texto Completo (Pdf)
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Redalyc.THE IMPACT of NATO on the SPANISH AIR FORCE
UNISCI Discussion Papers ISSN: 1696-2206 [email protected] Universidad Complutense de Madrid España Yaniz Velasco, Federico THE IMPACT OF NATO ON THE SPANISH AIR FORCE: A HISTORICAL OVERVIEW AND FUTURE PROSPECTS UNISCI Discussion Papers, núm. 22, enero, 2010, pp. 224-244 Universidad Complutense de Madrid Madrid, España Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=76712438014 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative UNISCI Discussion Papers, Nº 22 (January / Enero 2010) ISSN 1696-2206 THE IMPACT OF NATO ON THE SPANISH AIR FORCE: A HISTORICAL OVERVIEW AND FUTURE PROSPECTS Federico Yaniz Velasco 1 Brigadier General, Spanish Air Force (Retired) Abstract: The Spanish Air Force is one of the oldest independent Air Forces in the world and the youngest service of the Spanish Armed Forces. Since the early 50’s of the last century it was very much involved in exercises and training with the United States Air Force following the Agreements that Spain signed with the United States in 1953. That is why when Spain joined NATO in 1982 the Spanish Air Force was already somewhat familiar with NATO doctrine and procedures. In the following years, cooperation with NATO was increased dramatically through exercises and, when necessary, in operations. The Spanish Air Force is now ready and well prepared to contribute to the common defence of NATO nations and to participate in NATO led operations whenever the Spanish government decides to do so. -

Revista De Sanidad De Las Fuerzas Armadas. Volumen 73, Número 4
w REVISTA DE SANIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS DE ESPAÑA Publicación iniciada en 1851 Militar Volumen 73 • N.º 4 Octubre-diciembre 2017 (Fin de volumen) Editorial 209 Preparación y respuesta en escenarios complejos Cique Moya, A. Artículo original 211 Calidad de vida relacionada con la salud en militares españoles Sanidad Fúnez Ñacle M., García Martínez M. Sanidad 216 Propuesta para la mejora de la condición física en militares veteranos Godoy López JR., García Marco JF. Comunicación breve 224 Líquido cefalorraquídeo xantocrómico, ¿cómo puede ser posible? Navarro Suay R., García Aroca MA., López Soberón E., Pelet Pascual E. Nota técnica 226 Evaluación positiva de medicamentos: Junio-Julio 2017 Sánchez Jimenez FJ., López Honduvilla FJ., Aparicio Hernández R., García Luque A. Informe 231 Enfermero transfusor como especialidad complementaria en las Fuerzas Armadas Fraile Álvarez N., de Prádena Lobón JM., Ramos Garrido A., Posada Rodríguez A., Mayandía Cano C., Fernández Cano E. 239 Simulacro de Actuación de las Unidades Operativas NRBQ Lorenzo Lozano P., Gil García M., Rozas Sanz G., González López L., Peraile Muñoz I., Fernández Martínez C., Cabria Ramos JC. 245 ¿En qué hemos cambiado a lo largo de una década? Estudio comparativo de la asistencia sanitaria prestada en Líbano (Operación UNIFIL) en 2006 y 2016 Guzman Rosario D., Navarro Suay R., Manjarrés Henríquez F., García San José I., Tamburri Bariain R., Plaza Torres JF., Puchades-Rincón de Arellano R. Imagen problema 253 Cefalea y fiebre en la operación ATALANTA Miguel Romero A., Gallego González C., Sáenz Casco L. Historia y humanidades 256 Practicantes de medicina militares del Ejército del Aire (1940-1941) Saumell Bonet JE., Siles González J. -
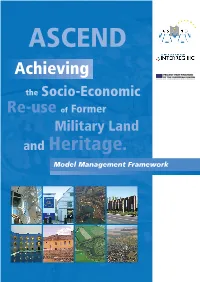
And Heritage. Model Management Framework Contents
ASCEND Model Management Framework ASCEND Achieving the Socio-Economic Re-use of Former Military Land and Heritage. Model Management Framework Contents. Introduction Foreword by E.U. Commissioner for Regional Policy, Danuta Hübner2 Foreword by Richard Ashworth, MEP for South East England 3 Background Descriptions Medway 4 New Dutch Waterline 6 Cartagena 8 Rostock 10 Venice 12 Charente-Maritime 14 Karlskrona 16 Thessaloniki 18 Process Model 20 Case Studies Medway: Planning for a Sustainable Heritage Environment 32 Developing a Mixed-Use Site 37 Volunteer Management and Engagement 39 Hosting Events in Former Military Heritage 46 The Conversion of HMS Pembroke to University Facilities 50 New Dutch Waterline: Fort Voordorp: Private Investment in Public Hire 55 Fort Vechten: The Development of Market Activities 59 Fort de Bilt: an Anti-Discrimination Exhibition Centre 63 Cartagena: The Spanish Civil War Air Raid Shelters 67 The Development of Large-Scale Barracks Facilities into a “City of Culture” 73 Navidad Fortess, and the Establishment of Cartagena: Port of Cultures 79 The Development of Alcalá de Henares University from the Former Military Facilities 85 Conversion of the Former Military Hospital to the Polytechnic University of Cartagena 90 Rostock: The Establishment of the Heinkel Commission 94 The Conversion of the Former Barracks to University Facilities 102 Venice: Strategies for the Defence System 107 Pact between the Volunteer Association and the Municipality 114 The System Development Model of the Defence System 119 Thetis - A Private -

An Autarkic Science: Physics, Culture, and Power in Franco's Spain
NE´ STOR HERRAN* AND XAVIER ROQUE´ ** An Autarkic Science: Physics, Culture, and Power in Franco’s Spain ABSTRACT We discuss the rise of modern physics in Spain during Francoism (1939–1975) within the context of culture, power, and the ongoing historical assessment of science during the dictatorship. Contrary to the idea that Francoist policy was indifferent if not hostile to modern science, and that ideology did not go deeper than the rhetorical surface, we discuss the ways in which the physical sciences took advantage of, and in turn were used by, the regime to promote international relations, further the autarkic economy, and ultimately generate power. In order to understand what physics meant within the National Catholic political order, we contrast the situation in the post–Civil War decades with the situation before the war. First we discuss how the war trans- formed the physicists’ community, molding it around certain key fields. We then turn to the work of right-wing ideologues and conservative scientists and philosophers, who stressed the spiritual dimension of the discipline and argued for the integration of science into the Christian scheme of the world. The cultural realignment of the discipline coincided with the institutional changes that harnessed physics to the military and economic needs of the autarkic state, which we discuss in the final section. To conclude, we reflect upon the demise of autarkic physics in the late 1960s and the overall implications of our argument with regard to the development of physics in Spain. *OSU Ecce Terra, Tour 46/00, Bureau 412, Case courrier FL 112, Universite´ Pierre et Marie Curie; 4 place Jussieu, 75005 Paris, France; [email protected]. -

Practicantes De Medicina Militares Del Ejército Del Aire (1940-1941) Saumell Bonet JE.1, Siles González J.2 Sanidad Mil
HISTORIA Y HUMANIDADES Practicantes de medicina militares del Ejército del Aire (1940-1941) Saumell Bonet JE.1, Siles González J.2 Sanidad mil. 2017; 73 (4): 256-260, ISSN: 1887-8571 RESUMEN Antecedentes y objetivos: El Ejército del Aire (España) se creó en octubre de 1939 y su Cuerpo de Sanidad en febrero de 1940, donde se integraron los suboficiales practicantes de medicina como auxiliares. La actividad de los suboficiales practicantes de medicina del Ejército del Aire quedó suprimida en julio de 1941. Se pretende exponer el inicio de la enfermería militar profesional del Ejército del Aire, representada por los practicantes de medicina militares. Material y métodos: Se han utilizado técnicas cualitativas, centradas en la observación documental. Resultados: Se ha podido determinar el inicio y final de la única promoción de practicantes de medicina militares del Ejército del Aire. Conclusiones: Creado el Ejército del Aire, se decidió que fueran los practicantes de medicina, conforme a la titulación nacional en vigor, el personal auxiliar de la Sección de Medicina del Cuerpo de Sanidad. Es en el Ejército del Aire donde se concede la consideración plena de militar a los practicantes de medicina por primera vez; sin embargo, el Ministerio del Aire cambió, en menos de un año, la determinación de necesitar como personal auxiliar en el Cuerpo de Sanidad del Ejército del Aire a los practicantes de medicina, a considerar que eran totalmente prescindibles. PALABRAS CLAVE: Historia de la enfermería, practicante de medicina, enfermero, enfermería militar, Ejército del Aire. Military medicine assistants of the Air Force SUMMARY: Background and aims: The Air Force (Spain) was created in October 1939 and its Corps of Health in February 1940, in which medical assistant noncommissioned officers were integrated. -

Unisci Dp 22
UNISCI Discussion Papers, Nº 22 (January / Enero 2010) ISSN 1696-2206 THE IMPACT OF NATO ON THE SPANISH AIR FORCE: A HISTORICAL OVERVIEW AND FUTURE PROSPECTS Federico Yaniz Velasco 1 Brigadier General, Spanish Air Force (Retired) Abstract: The Spanish Air Force is one of the oldest independent Air Forces in the world and the youngest service of the Spanish Armed Forces. Since the early 50’s of the last century it was very much involved in exercises and training with the United States Air Force following the Agreements that Spain signed with the United States in 1953. That is why when Spain joined NATO in 1982 the Spanish Air Force was already somewhat familiar with NATO doctrine and procedures. In the following years, cooperation with NATO was increased dramatically through exercises and, when necessary, in operations. The Spanish Air Force is now ready and well prepared to contribute to the common defence of NATO nations and to participate in NATO led operations whenever the Spanish government decides to do so. The Spanish Air Force maintains its readiness through training and exercises and contributes very actively to the development of NATO air operational doctrine and procedures. Keywords: NATO, Spanish Air Force, United States Air Force. Resumen: La Fuerza Aérea española es una de las más antiguas del mundo pues inició su andadura en 1911 y se constituyó como un servicio independiente con el nombre de Ejército del Aire en 1939. Tras los acuerdos firmados por España con los Estados Unidos en 1953, se inició una estrecha relación con la Fuerza Aérea de ese país con énfasis en el entrenamiento, procedimientos y nuevo material aéreo. -

The Paris Embassy of Sir Eric Phipps, 1937-1939 John Herman
The Paris Embassy of Sir Eric Phipps, 1937-1939 John Herman Submitted for the degree of PhD London School of Economics April 1996 UMI Number: U084431 All rights reserved INFORMATION TO ALL USERS The quality of this reproduction is dependent upon the quality of the copy submitted. In the unlikely event that the author did not send a complete manuscript and there are missing pages, these will be noted. Also, if material had to be removed, a note will indicate the deletion. Dissertation Publishing UMI U084431 Published by ProQuest LLC 2014. Copyright in the Dissertation held by the Author. Microform Edition © ProQuest LLC. All rights reserved. This work is protected against unauthorized copying under Title 17, United States Code. ProQuest LLC 789 East Eisenhower Parkway P.O. Box 1346 Ann Arbor, Ml 48106-1346 TtoCS P 12-T ^33-6 -2- ABSTRACT When Sir Eric Phipps arrived in Paris in April 1937 to begin his duties as H.M. Ambassador at Paris, he had just completed four years service as HM Ambassador at Berlin where he had achieved a reputation as a staunch anti-Nazi and as an anti-appeaser. By the end of his tenure at Paris in October 1939, however, he was widely accused of being a "defeatist/appeaser" and his reputation has never recovered. When Phipps left Berlin, German military power was in its ascendancy. He arrived in Paris at the age of 62 when French military preparations were at their nadir and the Popular Front was disintegrating. These factors led him to support that French political faction which was opposed to a resolute French policy and which by inclination was not Anglophile. -

Allusions and Illusions in Spanish Architecture, 1898-1953
QUOTATION: What does history have in store for architecture today? Allusions and Illusions in Spanish Architecture, 1898-1953 Brett Tippey Kent State University Abstract Spanish architecture during the first half of the twentieth century might rightfully be characterized as obsessed with quotation. By the late nineteenth century, historicist reproductions had already appeared throughout the Iberian Peninsula, yet the cataclysmic events of 1898, when the homeland of the conquistadores lost its last colonies, precipitated a dramatic increase in architectural mimesis. While most buildings produced in this manner were broad stylistic references (Smith Ibarra’s Casa Garay, Rucabado’s Casa Allende, Palacios’ Circle of Fine Arts and even Gaudi’s fascination with Spanish Gothic), others were conceived as verbatim reproductions of specific relics from Spain’s glory days. The most frequently cited buildings were the Alhambra (Chueca’s 1953 text Manifiesto de la Alhambra) and the monastery-palace at El Escorial (Zuazo’s Nuevos Ministerios and Gutiérrez Soto’s Ministry of the Air). More controversially, despite the reverence most historiographic accounts pay to the first avant-garde works produced in Spain in the 1930s, these too could be characterized as a quotation of projects designed in the 1920s by Le Corbusier and Erich Mendelsohn. Interestingly, Spanish buildings that cite the Alhambra or the works of central European masters are typically regarded by historians as richly nuanced specimens of regional modernity, whereas buildings that reference El Escorial are invariably described as a mis-step of worn out historicism in the otherwise meritorious trajectory of twentieth century Spanish architecture from GATEPAC in the 1930s, to what Pozo, Lahuerta and Sambricio have aptly described as the “Brilliant 50s”. -

Descargar Documento En PDF
Sumario / Nº 1 Editorial Istituzione del “Giorno della Memoria” in ricordo dello sterminio e delle persecuzione del popolo ebraico e dei P deportati militari e politici italiani nei campi nazisti Riflessioni attorno al “Giorno della Memoria” Estudio sobre el derecho a la verdad. Informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 1 1 Reflexiones sobre el derecho a la verdad y la Ley de Memoria Histórica 2009 Conservar o destruir: la Ley de Memoria Histórica 2009 La Ley de Memoria Histórica: reparación e insatisfacción Eliminación de los símbolos y monumentos de la Dictadura Arquitectura y memoria. El Patrimonio Arquitectónico y la Ley de Memoria Histórica Arqueología y Memoria Histórica El régimen jurídico de la Memoria Histórica. A propósito de la Comisión Técnica de Expertos de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre (ORDEN CUL/459/2009, de 19 de febrero) La protección del Patrimonio Cultural polaco: el tratamiento de la memoria El papel de los archivos en la memoria. El Centro Documental de la Memoria Histórica Memoria fotográfica del Salvamento del Tesoro Artístico Español en la Fototeca del Patrimonio Histórico del IPCE “[…] ut nihil non iisdem verbis redderetur auditum” Otras formas (fotográficas) del recuerdo Memoria y oralidad: la documentación de los recuerdos (problemas teóricos y metodológicos en el registro de la cultura inmaterial) Proyectos de Investigación, Conservación y Restauración La fotogrametría como apoyo gráfico en la restauración de Histórica Conservar de Memoria o destruir: la Ley retablos escultóricos en madera policromada de Cultura Ministerio Investigación arqueológica y puesta en valor del Recinto Cartailhac. -

Tesis Doctoral
LAN KRISIA ETA ENPLEGU POLITIKAK BIGARREN ERREPUBLIKAREN GARAIAN BIZKAIA, GIPUZKOA ETA ARABAKO LURRETAN: HERRI LAN, KOLOKAZIO BULEGO ETA KOMUNIKABIDEEN KASUA The labor crisis and employment policies during the Second Republic in Bizkaia, Gipuzkoa and Araba: The case of public works, colocation offices and communications IÑAKI ETXANIZ TESOURO 2018 ZUZENDARIAK: JOSÉ MARÍA BEASCOECHEA GANGOITI SUSANA SERRANO ABAD (c)2019 IÑAKI ETXANIZ TESOURO Doktoretza tesi hau, Euskal Herriko Unibertsitateak eskainiriko ikertzaileak prestatzeko kontratu bati esker burutu da. Etxekoei, aita, ama, Jon eta amamari 2 3 AURKIBIDEA Esker onak ..................................................................................................................................... 8 1 Sarrera, ikerkuntzaren zergatiak eta hasierako hipotesiak ...................................................... 10 Tesiaren Egitura ............................................................................................................... 13 Helburuak, hasierako hipotesiak eta galdera nagusiak ................................................... 14 2 Gaiaren egoera eta metodologia ............................................................................................. 18 2.1 Gaiaren aurrekariak eta egoera ........................................................................................ 18 2.1.1 Herri lanak, egoeraren azterketa labur bat ................................................................ 18 2.1.2 1929ko Crack-a, aurrekariak eta politika antiziklikoak .............................................