Tesis Doctoral
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Ethnopharmacology of Murcia (SE Spain)
M~DICAMENTSET ALIMENTS :L >APPROCHEETHNOPHARMACOLOGIQUE M 215 Ethnopharmacology of Murcia (SE Spain) RIVERA NiTr”JEZ D., OB6N DE CASTRO C. Departamento de Biologia Vegetal, Facultad de Biologia Universidad de Murcia, Campus de Espinardo, E-3007 1-Murcia, EspaÎia RÉSUMÉ Ce travail présente les plantes médicinales de larégion de Murcia (Sud-Est de l’Espagne) et leurs usages thérapeutiques.Deux listes, les espèces avec les noms scientifiques, les noms vernaculaires et les indications dans la thérapeutique populaire de cette région sont jointes ;la première liste couvre la flore locale, sauvage ou cultivée, et ladeuxième les plantes importées. INTRODUCTION of irrigated fields. In both areas the inhabitants were almost This chapter is a sequel to the monographs Plantas deprived of regular medical care until relatively recent times. Treatment was provided, and the gap filled, by the native Medicinales de Nuestra Region (OB6N and RIVERA,1991) and Introduccidn al Mundo de las Plantas Medicixales en healers called “curandero” or by the housewives theirselves. Murcia (RIVERA, OBdN, CANO and ROBLEDO, 19941, Three cultures, three religions and presumably three kindsof which compiled the scattered published information available medicine met in Murcia duringthe Middle Ages. Murcian folk about traditional uses of medicinal plants found in Murcia, beliefs and medicinal practices retain many elementsof Latin, and the works carried out by ourselves and manyof Our stu- Moorish and Jewish medical traditions. Untangling different dents in the Ethnobotany laboratoryat Murcia University since cultural contributionsto modem folk medicineis difficult, but 1982 (Fig. 1, and Tab. 1). Field trips and open-ended inter- the task of comparing the availabledata is worth to gaining a views with herbalists, healers, shepherds and housewives betterwere understandingof Western Mediterraneanfolk medicine. -

Relationship Between Floral Colour and Pollinator Composition in Four Plant Communities
Relationship between floral colour and pollinator composition in four plant communities Sara Reverté Saiz Màster en Ecologia Terrestre i Gestió de la Biodiversitat; especialitat en Ecologia Terrestre Jordi Bosch1 i Javier Retana1, 2 1 CREAF, Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra E-08193, Espanya 2 Unitat d’Ecologia, Universitat Autònoma de Barcelona, Bellaterra E-08193, Espanya 16 de Setembre de 2014 The present study started on February 2014. I was provided with the database of pollinator censuses I needed for the study. My contribution to this work has been: 1) Conducting fieldwork along the flowering season to obtain the flower samples and also performing censuses to expand the database; 2) conducting flower colour measurements with the spectrometer; 3) definition of the objectives and methodology (with supervisors’ advice); 4) analysis and interpretation of results (with supervisors’ advice); 5) writing of the document (with supervisors’ advice). The manuscript has been formatted attending to the guidelines provided by the journal Proceedings of the Royal Society B- Biological Sciences. 1 Title: Relationship between floral colour and pollinator composition in four plant 2 communities 3 4 Abstract 5 6 Pollinators use a variety of floral cues to locate resources, but the relative importance of these 7 different cues on pollinator foraging decisions is unclear. However, floral colour is undoubtedly one 8 of the most important, as evidenced in previous works revealing the importance of floral colour on 9 pollinator choices and determining flower visitor composition. Our purpose is to establish whether 10 there is a relationship between flower colour and pollinator composition in natural communities. -

Accepted Manuscript
Collateral effects of beekeeping: impacts on pollen-nectar resources and wild bee communities Anna Torné-Nogueraa,*, Anselm Rodrigoa,b, Sergio Osorioa, Jordi Boscha a CREAF, 08193 Cerdanyola del Vallès, Spain b Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Cerdanyola del Vallès, Spain manuscript Accepted *Corresponding author. Tel.: +34 93 5814851; fax: +34 93 5814151. E-mail address: [email protected]. 1 Abstract 2 Due to the contribution of honey bees (Apis mellifera) to wild flower and crop pollination, 3 beekeeping has traditionally been considered a sustainable practice. However, high honey bee 4 densities may have an impact on local pollen and nectar availability, which in turn may 5 negatively affect other pollinators. This is exacerbated by the ability of honey bees to recruit 6 foragers to highly rewarding flower patches. We measured floral resource consumption in 7 rosemary (Rosmarinus officinalis) and thyme (Thymus vulgaris) in 21 plots located at different 8 distances from apiaries in the scrubland of Garraf Natural Park (Barcelona), and related these 9 measures to visitation rates of honey bees, bumblebees (Bombus terrestris) and other 10 pollinators. In the same plots, we measured flower density, and used pan traps to characterize 11 the wild bee community. Flower resource consumption was largely explained by honey bee 12 visitation and marginally by bumblebee visitation. After accounting for flower density, plots close 13 to apiaries had lower wild bee biomass. This was due to a lower abundance of large bee 14 species, those more likely to be affected by honey bee competition. We conclude that honey 15 bees are the main contributors to pollen/nectar consumption of the two main flowering plants in 16 the scrubland, and that at the densities currently occurring in the park (3.5 hives / km2) the wild 17 bee community is being affected. -

A Propósito De Algunas Phelipanche Pomel, Boulardia FW Schultz Y
Serie documentos Este número 6 de los Documentos del Jardín Botánico Atlántico (Gijón) —cuya línea del Jardín Botánico Atlántico de Gijón reanuda la de los tres iniciales (2002, 2003 y 2005)— se centra en el género Phelipan- 1. A propósito de algunas Orobanche che Pomel —que propugnábamos ya en el anterior, como lo hacemos hoy con Bou- Más, a propósito de algunas G. M. Schneeweiss M. G. (Orobanchaceae) del noroeste peninsular y de | lardia F.W. Schultz—. Tras algunas obligadas precisiones, y aparte las cuatro especies su tratamiento en Flora iberica vol. XIV (2001). del oeste del Paleártico del oeste del nuevas descritas (Ph. camphorosmae, Ph. resedarum, Ph. aedoi y Ph. lavandulaceoides L. Carlón, G. Gómez Casares, M. Laínz, —españolas todas, y francesa por añadidura la inicial—), aquí designamos lectótipo Phelipanche Pomel, Boulardia G. Moreno Moral & Ó. Sánchez Pedraja de un viejo e incomprendido binomen —Orobanche mutelii F.W. Schultz—, con lo 2. Más, a propósito de algunas Orobanche que la Phelipanche mutelii será una especie mediterránea muy neta en lo morfológico (Orobanchaceae) Ó. Sánchez Pedraja Sánchez Ó. | y en lo filogenético. Ph. rosmarina, inconfundible asimismo, llega desde Portugal a L. F. W. Schultz y Orobanche (Orobanchaceae) del norte y este de la Península la costa dálmata, por lo menos, y se hace africana en Argelia. Al ampliarse nuestros Ibérica (2003). L. Carlón, G. Gómez Casares, M. Laínz, horizontes afroasiáticos, el taxon que inicialmente se dio por endemismo alicantino Orobanche L. (Orobanchaceae) del oeste G. Moreno Moral & Ó. Sánchez Pedraja —de momento, Ph. portoilicitana, parásita del género Centaurea— no solo se hace G. -

Genuine and Sequestered Natural Products from the Genus Orobanche (Orobanchaceae, Lamiales)
Review Genuine and Sequestered Natural Products from the Genus Orobanche (Orobanchaceae, Lamiales) Friederike Scharenberg and Christian Zidorn * Pharmazeutisches Institut, Abteilung Pharmazeutische Biologie, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Gutenbergstraße 76, 24118 Kiel, Germany; [email protected] * Correspondence: [email protected]; Tel.: +49-431-880-1139 Received: 10 October 2018; Accepted: 28 October 2018; Published: 30 October 2018 Abstract: The present review gives an overview about natural products from the holoparasitic genus Orobanche (Orobanchaceae). We cover both genuine natural products as well as compounds sequestered by Orobanche taxa from their host plants. However, the distinction between these two categories is not always easy. In cases where the respective authors had not indicated the opposite, all compounds detected in Orobanche taxa were regarded as genuine Orobanche natural products. From the about 200 species of Orobanche s.l. (i.e., including Phelipanche) known worldwide, only 26 species have so far been investigated phytochemically (22 Orobanche and four Phelipanche species), from 17 Orobanche and three Phelipanche species defined natural products (and not only natural product classes) have been reported. For two species of Orobanche and one of Phelipanche dedicated studies have been performed to analyze the phenomenon of natural product sequestration by parasitic plants from their host plants. In total, 70 presumably genuine natural products and 19 sequestered natural products have been described from Orobanche s.l.; these form the basis of 140 chemosystematic records (natural product reports per taxon). Bioactivities described for Orobanche s.l. extracts and natural products isolated from Orobanche species include in addition to antioxidative and anti-inflammatory effects, e.g., analgesic, antifungal and antibacterial activities, inhibition of amyloid β aggregation, memory enhancing effects as well as anti-hypertensive effects, inhibition of blood platelet aggregation, and diuretic effects. -

Orobanche Apuana (Orobanchaceae) a New Species Endemic to Italy
Phytotaxa 207 (1): 163–171 ISSN 1179-3155 (print edition) www.mapress.com/phytotaxa/ PHYTOTAXA Copyright © 2015 Magnolia Press Article ISSN 1179-3163 (online edition) http://dx.doi.org/10.11646/phytotaxa.207.2.2 Orobanche apuana (Orobanchaceae) a new species endemic to Italy GIANNIANTONIO DOMINA1* & ADRIANO SOLDANO2 1 Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali, via Archirafi 38, 90123 Palermo, Italy; e-mail: [email protected] 2 Largo Brigata Cagliari 6, 13100 Vercelli, Italy *author for correspondence Abstract Orobanche apuana, a new species belonging to Orobanche sect. Orobanche, is described and illustrated from the Apuan Alps, Central Italy. Its relationships with the other species of the group of O. caryophyllacea (O. grex Galeatae) and with other Orobanche that parasitize Santolina species are examined. The names Boulardia latisquama, Orobanche lutea and O. teucrii are here lectotypified. Key words: broomrape, Santolina pinnata, Mediterranean flora Introduction Orobanche Linnaeus (1752: 632), as unanimously accepted by all modern studies (Carlón et al. 2008, Crespo & Pujadas 2006, Domina 2009, Schneeweiss et al. 2004a, 2004b), in Europe and the Mediterranean area includes at least two well distinct groups from the morphological and karyological points of view. Despite this, researchers are divided with regard to the nomenclature to be used by grouping this taxon under a single genus with different sections (Crespo & Pujadas 2006, Domina 2009) or under different genera (Schneeweiss et al. 2004a, 2004b, Carlón et al. 2008). The taxonomic research on Orobanche s.l. in Europe is in full progress. In the last years, relationships between several taxa have been studied from the taxonomic and biological points of view (Jeanmonod 2007, Carlón et al. -
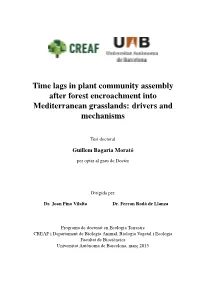
Time Lags in Plant Community Assembly After Forest Encroachment Into Mediterranean Grasslands: Drivers and Mechanisms
Time lags in plant community assembly after forest encroachment into Mediterranean grasslands: drivers and mechanisms Tesi doctoral Guillem Bagaria Morató per optar al grau de Doctor Dirigida per: Dr. Joan Pino Vilalta Dr. Ferran Rodà de Llanza Programa de doctorat en Ecologia Terrestre CREAF i Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia Facultat de Biociències Universitat Autònoma de Barcelona, març 2015 El Doctor Joan Pino Vilalta, professor de la Unitat d’Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, El Doctor Ferran Rodà de Llanza, professor de la Unitat d’Ecologia de la Universitat Autònoma de Barcelona i investigador del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, Certifiquen que: Aquesta tesi duta a terme per Guillem Bagaria Morató al Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia i al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals, i titulada Time lags in plant community assembly after forest encroachment into Mediterranean grasslands: drivers and mechanisms ha estat realitzada sota la seva direcció. Dr. Joan Pino Vilalta Dr. Ferran Rodà de Llanza Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), març 2015 LO CEP I Al Cep, pare del vi, li digué la pacífica Olivera: —Acosta’t a mon tronch, de branca en branca enfila’t, y barreja als penjoys d’esmeragdes que jo duch los teus rahims de perles—. Y l’arbre de Noè a l’arbre de la pau fa de contesta: —Olivera que estàs prop de mi, ni tu faràs oli, ni jo faré vi. II Ta brancada és gentil, gentil y sempre verda, mes, ay de mi! No em dexa veure el sol, que ab sos raigs d’or més rossos m’enjoyella. -

Checklist Da Flora De Portugal (Continental, Açores E Madeira)
Checklist da Flora de Portugal (Continental, Açores e Madeira). Coordenação: M. Menezes de Sequeira, D. Espírito-Santo, C. Aguiar, J. Capelo & J. Honrado Autores da Revisão (por ordem alfabética): António Maria Luis Crespi, DEBA, Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, [email protected] António Xavier Pereira Coutinho, Departamento de Botânica - Universidade de Coimbra, [email protected] Carlos Aguiar, Departamento de Biologia e Biotecnologia, Escola Superior Agrária de Bragança, Bragança, Escola Superior Agrária de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5301-855 Bragança [email protected] Carlos Neto, CBAA - Centro de Botânica Aplicada à Agricultura e Centro de Estudo Geográficos da Universidade de Lisboa, Instituto de Geografia e Ordenamento do Território, Ed. da Fac. Letras, Alameda da Universidade, 1600-214 Lisboa, [email protected] Carlos Pinto-Gomes, Departamento de Paisagem, Ambiente e Ordenamento Escola de Ciências e Tecnologia, Universidade de Évora, Rua Romão Ramalho, 59, 7000-671 – Évora, [email protected] Dalila Espírito Santo, CBAA - Centro de Botânica Aplicada à Agricultura e Departamento dos Recursos Naturais, Ambiente e Território, Inst. Sup. Agronomia, Lisboa, [email protected] Eduardo Dias, Universidade dos Açores - Campus de Angra do Heroísmo, Terra-Chã, 9701-851 Angra do Heroísmo, Portugal, [email protected] João Almeida, Departamento de Botânica, faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade de Coimbra, 3000 Coimbra. Portugal. [email protected] João Honrado, CIBIO-Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos and Depto de Botânica da Faculdade de Ciências, Univ. do Porto. Edifício FC4, Rua do Campo Alegre s/n, PT–4169-007 Porto, [email protected] Jorge Capelo, CBAA - Centro de Botânica Aplicada à Agricultura e USPF, L-INIA, INRB, I.P. -

Floral Advertisement Scent in a Changing Plant-Pollinators Market
OPEN Floral advertisement scent in a changing SUBJECT AREAS: plant-pollinators market ECOPHYSIOLOGY Iolanda Filella1,2, Clara Primante2, Joan Llusia` 1,2, Ana M. Martı´n Gonza´lez2,3,4, Roger Seco1,2,5, PLANT SIGNALLING Gerard Farre´-Armengol1,2, Anselm Rodrigo2,6, Jordi Bosch2 & Josep Pen˜uelas1,2 ECOLOGY PLANT SCIENCES 1CSIC, Global Ecology Unit CREAF-CEAB-UAB, Cerdanyola del Valle`s, 08193 Barcelona, Catalonia, Spain, 2CREAF, Cerdanyola del Valle`s, 08193 Barcelona, Catalonia, Spain, 3Pacific Ecoinformatics and Computational Ecology Lab, 1604 McGee Avenue Berkeley, CA 94703, USA, 4Center of Macroecology, Evolution and Climate, Dept. of Biology, University of Copenhagen, 15 Received Universitetsparken, DK-2100, Denmark, 5Atmospheric Chemistry Division, National Center for Atmospheric Research, Boulder, CO 7 March 2013 80301, USA, 6Univ Auto`noma Barcelona, Cerdanyola del Valle`s 08193, Spain. Accepted 18 November 2013 Plant-pollinator systems may be considered as biological markets in which pollinators choose between different flowers that advertise their nectar/pollen rewards. Although expected to play a major role in Published structuring plant-pollinator interactions, community-wide patterns of flower scent signals remain largely 5 December 2013 unexplored. Here we show for the first time that scent advertisement is higher in plant species that bloom early in the flowering period when pollinators are scarce relative to flowers than in species blooming later in the season when there is a surplus of pollinators relative to flowers. We also show that less abundant Correspondence and flowering species that may compete with dominant species for pollinator visitation early in the flowering requests for materials period emit much higher proportions of the generalist attractant b-ocimene. -

The Spanish Pyrenees
The Spanish Pyrenees Naturetrek Tour Report 22 - 29 May 2016 Aisa Valley Androsace vitaliana Moneses uniflora Ranunculus amplexicaulis Report by Philip Thompson Images by David Morris Naturetrek Mingledown Barn Wolf's Lane Chawton Alton Hampshire GU34 3HJ UK T: +44 (0)1962 733051 E: [email protected] W: www.naturetrek.co.uk Tour Report The Spanish Pyrenees Tour participants: Philip Thompson and David Morris (leaders) with 14 Naturetrek clients Summary Day 1 Sunday 22nd May For the majority of the group, the tour started with a flight from the UK to Zaragoza where we were met by Peter, our host for the week, who had organised the minibuses enabling a quick transfer onto the road and our journey north towards the Pyrenees. At the midway point we stopped opposite the Pinnacles of Riglos to stretch our legs and take in the view and first birds and flowers. The remainder of the journey was soon over and we arrived at Casa Sarasa where we met the remaining members of the group who had made their own way to Spain. At dinner that evening the group got to know each other over a fine meal and wine. Day 2 Monday 23rd May After the early start many had yesterday, we undertook a more leisurely day today with no major journeys involved. Our morning was spent walking from the hotel down through the ‘Badlands’ to the Rio Veral. As we set off, early birds spotted were both Red and Black Kites and Booted Eagle drifting over the town of Berdun. As we reached the edge of the village, looking down towards the river a sizeable group of Griffon Vultures drifted by and with them was a single Black Stork, a notable bird never previously seen on this trip. -

576 Resultados Encontrados Ordenados Por Nombre Científico
Registros 1 a 7 de 576 ( Municipio: La Pobla de Vallbona ) 576 Resultados encontrados ordenados por Nombre Científico * especies prioritarias / ** especies restringidas NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VALENCIANO NOMBRE CASTELLANO ESTADO LEGAL TAXONOMIA Acarospora schleicheri Reino: Fungi Phylum: Ascomycota Clase: Lecanoromycetes Orden: Lecanorales Familia: Acarosporaceae Género: Acarospora Acherontia atropos Reino: Animalia Phylum: Arthropoda Clase: Insecta Orden: Lepidoptera Familia: Sphingidae Género: Acherontia Aegilops geniculata Blat bord Rompesacos Reino: Plantae Phylum: Magnoliophyta Clase: Liliopsida Orden: Poales Familia: Poaceae Género: Aegilops Agave americana Pitera Agave Catálogo Español de Especies Exóticas Reino: Plantae Invasoras · Anexo I (Catálogo Especies Phylum: Magnoliophyta Exóticas Invasoras) Clase: Liliopsida Decreto Control de Especies Exóticas Orden: Agavales Invasoras de la Comunidad Valenciana · Anex Familia: Agavaceae II Género: Agave Ajuga chamaepitys Reino: Plantae Phylum: Magnoliophyta Clase: Rosopsida Orden: Lamiales Familia: Lamiaceae Género: Ajuga Ajuga iva Reino: Plantae Phylum: Magnoliophyta Clase: Rosopsida Orden: Lamiales Familia: Lamiaceae Género: Ajuga Ajuga iva ssp. iva Reino: Plantae Phylum: Magnoliophyta Clase: Rosopsida Orden: Lamiales Familia: Lamiaceae Género: Ajuga Especie: iva Registros 8 a 14 de 576 NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE VALENCIANO NOMBRE CASTELLANO ESTADO LEGAL TAXONOMIA Allium moschatum Reino: Plantae Phylum: Magnoliophyta Clase: Liliopsida Orden: Liliales Familia: Liliaceae Género: Allium -

Catálogo De Plantas Vasculares De La Comunidad De Madrid (España) Catalogue of the Vascular Plants from Madrid Community (Spain)
View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by Digital.CSIC Catálogo de plantas vasculares de la Comunidad de Madrid (España) Catalogue of the vascular plants from Madrid Community (Spain) Ramón MORALES Consejo Superior Investigaciones Científicas (CSIC), Real Jardín Botánico de Madrid [email protected] Recibido: 28 de abril de 2003 Aceptado: 26 de mayo de 2003 En la Comunidad de Madrid se han catalogado hasta el momento 2233 especies de plan- PALABRAS tas vasculares. Se compara este número con el de otras provincias españolas y otras CLAVE regiones de la Península Ibérica. Plantas vasculares RESUMEN Catálogo Comunidad de Madrid España A list of 2233 species of vascular plants from Madrid Community is given. This number is KEY WORDS compared with other Spanish provinces and regions of the Iberian Peninsula. Vascular plants ABSTRACT Catalogue Madrid Community Spain SUMARIO 1. Introducción. 2. Materiales y métodos. 3. Resultados. 4. Conclusiones. 5. Agradecimientos. 6. Referencias bibliográficas. Botanica Complutensis 31 ISSN: 0214-4565 2003, 27 31-70 Ramón Morales Catálogo de plantas vasculares de la Comunidad de Madrid (España) 1. Introducción La Comunidad de Madrid, con casi 8000 km2 de superficie, más de 5.500.000 de habitan- tes y muy rica florísticamente debido a la diversidad de medios ecológicos que se pueden encontrar en tan pequeño espacio, sigue sin tener una flora moderna. Cutanda (1861) fue el primer autor de una flora de la provincia de Madrid. En su obra incluía 1877 especies. Abajo et al. (1982) publicaron una recopilación de la flora de la Comunidad de Madrid en la que se indi- can citas con coordenadas UTM.