Polifonía Para Pensar Una Pandemia Titulo Osorio
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

April 2014 TABLE of CONTENTS LATIN CDS LATIN CDS
Latin Digest ARTIST/TITLE REFERENCE EDITION April 2014 TABLE OF CONTENTS LATIN CDS LATIN CDS .................................................................................3 UPC# - CD Artist & Title LATIN SPECIAL SERIES CDS...................................................68 037629575626 10 DE COLECCION SERIES — 10 De Coleccion — Los Temerarios (SME LATIN DVDS.............................................................................77 U.S. LATIN) 037629575824 10 De Coleccion — Los Guardianes Del Amor (SME U.S. LATIN) 037629576029 10 De Coleccion — Grupo Montez (SME U.S. LATIN) 037629576128 10 De Coleccion — Banda Sinaloense El Recodo De Cruz Lizárraga (SME U.S. LATIN) 037629578023 10 De Coleccion — Lucia Mendez (SME U.S. LATIN) 037629578122 10 De Coleccion — Leo Dan (SME U.S. LATIN) 828767863825 10 De Coleccion — Los Caminantes (SME U.S. LATIN) 828767863924 10 De Coleccion — Los Humildes (SME U.S. LATIN) 828767864020 10 De Coleccion — Los Mier (SME U.S. LATIN) 828767864822 10 De Coleccion — Los Palominos (SME U.S. LATIN) 886970601221 10 De Coleccion — La Firma (SME U.S. LATIN) 886970601320 10 De Coleccion — Jay Perez (SME U.S. LATIN) 886970601726 10 De Coleccion — Los Tukas (SME U.S. LATIN) 886971042429 10 De Colección — Ilegales (SME U.S. LATIN) 886971042528 10 De Colección — Sergio Vargas (SME U.S. LATIN) 886971042627 10 De Colección — Vico C. (SME U.S. LATIN) 886971420920 10 De Colección — Orquesta Aragon (SME U.S. LATIN) 886971421026 10 De Colección — Tito Puente (SME U.S. LATIN) 886971421125 10 De Colección — Yolandita Monge (SME U.S. LATIN) 886971622126 10 De Colección — Tito Rodriguez (SME U.S. LATIN) 886972763323 10 De Coleccion — Banda Arkangel R-15 (SME U.S. LATIN) 886972773728 10 De Coleccion — Galy Galiano (SME U.S. LATIN) 886973157725 10 De Coleccion (Digipak) — Grupo Mania (SME U.S. -

Tan Solo Deja La Huella De Tu Piel Sobre La Arena
Tan solo deja la huella de tu piel sobre la arena. Providencia: más allá de la etnicidad y la biodiversidad una insularidad por asumir Requisito parcial para optar al título de Magíster en Estudios Culturales MAESTRÍA EN ESTUDIOS CULTURALES FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA 2012 María Camila Rivera González Eduardo Restrepo 1 Tabla de Contenido Introducción 1 Capítulo 1 Inmersiones en historias y sus resonancias: geografías imaginadas y configuraciones de una sociedad insular 16 1.1. Anclajes conceptuales para navegar por las islas………………………........... 16 1.2. Los dispositivos coloniales y sus marcas sobre la naciente sociedad insular.... 21 1.3. Colombia irrumpe: biblias, credos, civilización y castellano (1821-1953)….... 26 1.4. Comercio, burocracia, turistificación y nuevos conflictos (1953 - 1991)…….. 33 1.5. Los 90s: de la devastación y la exclusión a una pretendida inclusión étnica…. 44 Capítulo 2 La etnicidad raizal: ¿una apuesta por la inclusión? 52 2.1. Cuerpos insulares: entre resonancias coloniales y constitucionales de 1886…. 56 2.2. ¿Etnicidad = indígena?....................................................................................... 60 2.3. ¿Afrocolombiano = Pacífico?............................................................................. 70 2 Capítulo 3 „Eco‟ ecos en lo profundo de una ínsula caribeña 77 3.1. El armazón verde……………………………………………...……………….. 77 3.2. Providencia: verde que te quiero verde……………………………..…………. 83 3.2.1. El viento sopló furioso y verde en una lucha ganada con la armadura del Parque……………………………..….... 83 3.2.2. Arribo al anhelado puerto: la UNESCO y su declaración mundial del Archipiélago como Reserva de Biosfera Seaflower……….…...... 96 3.2.3. El caballo del ecoturismo galopa con brío hasta el extravío en la espesura insular……………………………… 102 3.3. -
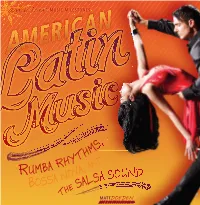
Rumba Rhythms, Salsa Sound
MUSIC MILESTONES AMERICAN MS, RUMBA RHYTH ND BOSSA NOVA, A THE SALSA SOUND MATT DOEDEN This Page Left Blank Intentionally MUSIC MILESTONES AMERICAN MS, RUMBA RHYTH ND BOSSA NOVA, A HE SALSA SOUND T MATT DOEDEN TWENTY-FIRST CENTURY BOOKS MINNEAPOLIS NOTE TO READERS: some songs and music videos by artists discussed in this book contain language and images that readers may consider offensive. Copyright © 2013 by Lerner Publishing Group, Inc. All rights reserved. International copyright secured. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means— electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise—without the prior written permission of Lerner Publishing Group, Inc., except for the inclusion of brief quotations in an acknowledged review. Twenty-First Century Books A division of Lerner Publishing Group, Inc. 241 First Avenue North Minneapolis, MN 55401 U.S.A. Website address: www.lernerbooks.com Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Doeden, Matt. American Latin music : rumba rhythms, bossa nova, and the salsa sound / by Matt Doeden. p. cm. — (American music milestones) Includes bibliographical references and index. ISBN 978–0–7613–4505–3 (lib. bdg. : alk. paper) 1. Popular music—United States—Latin American influences. 2. Dance music—Latin America—History and criticism. 3. Music— Latin America—History and criticism. 4. Musicians—Latin America. 5. Salsa (Music)—History and criticism. I. Title. ML3477.D64 2013 781.64089’68073—dc23 2012002074 Manufactured in the United States of America 1 – CG – 7/15/12 Building the Latin Sound www 5 Latin Fusions www 21 Sensations www 33 www The Latin Explosion 43 Glossary w 56 Source Notes w 61 Timeline w 57 Selected Bibliography w 61 Mini Bios w 58 Further Reading, w Websites, Latin Must-Haves 59 and Films w 62 w Major Awards 60 Index w 63 BUILDING THE Pitbull L E F T, Rodrigo y Gabriela R IG H T, and Shakira FAR RIGHT are some of the big gest names in modern Latin music. -

O 34 O O O O
tale Farte Billboard. AIRPLAY SALES DATA LATIN MUSIC MONITORED BY COMPILED BY _MFE v["tE wA9Dt atet nielsen nielsen BDS SoundScan t HOT LATIN SONGS' 41) TOP LATIN ALBUMS" W TITLE W ARTIST ARTIST ARTIST ARTIST (IMPRINT. PROMOTION LABEL 3 .3 3ó TITLE ,'Y.iPRINT / DISTRIBUTING LABEL) TITLE IMMPRINT DISTRIBUTING LABEL) TITLE (IMPRINT / DISTRIBUTING LABEL) #1 CORAZON SIN CARA CRISTIAN CASTRO LOS BUKIS 1 15 #1 CRISTIAN CASTRO 1 1 PRINCIPE 15 2WKS PRINCE ROYCE eWKS VIVAEL Amick= vato 015013AM.E 35 ANIVERSARIO FONOVISA 354608/UMLE ]#OKs MMflFRNiE MISSAL MUSIC LA1N001E01NRAE O NO ME DIGAS QUE NO GREATEST PRINCE ROYCE VARIOUS ARTISTS RICKY MARTIN 2 1 15 3 5d 2 2 7 2 2 6 ENRIQUE IGLESIAS FEAT. WISIN & YANDEL IUNVERSAL MUSIC LATINO) o GAINER FENCE OWE STOP370SO50NVMSIC um LAS BANDAS ROMANTCAS OE AMERICA CASA 721627NMLE MUSICA + ALMA + SEXO SONY MUSIC LATIN 54472 ME ENCANTARIA WISIN & YANDEL VARIOUS ARTISTS CAMILA 3 4 19 3 4 7 4 14 3 57 FIDEL RUEDA (DISA) LOS VAQUEROS: EL REGRESO WY/MACHETE 015216NMLE O 40 ANIVERSARIO DISA RECORDS 2000.2010 DSO 729590UMLE OEJARTE OE AMAR SONY MUSIC LATIN 59881 NI LO INTENTES RICKY MARTIN LARRY HERNANDEZ ENRIQUE IGLESIAS 4 3 26 4 2 6 4 3 13 4 36 Y JULIAN ALVAREZ SU NORTENO BANDA (DISA/ASL MUSICA + ALMA + SEXO SONY MUSIC LATIN 54472 111 SS SUPER DOGS: LA HISTURU DE LOS DUOS MDOE1A106 GA 570115811UAE EUPHORIA '75C LATNO3144NGIPAAGUNf LLUEVE EL AMOR CAMILA ROBERTO TAPIA SHAKIRA 6 14 5 5 57 5 5 3 5 21 O TITO 'EL BAMBINO' (SIENTE) DEJARTE DE AMAR SONY MUSIC LATIN 59881 LIVE FONOVISA 354623/UMLE SALE EL SOL -IC 77433/SONY -

El Rap De Calle 13: El Discurso Político En Su Música Artículo Académico
UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades El Rap de Calle 13: el Discurso Político en su Música Artículo Académico . Lilián Carolina Segovia Cabrera Relaciones Internacionales Trabajo de titulación presentado como requisito para la obtención del título de Licenciada en Relaciones Internacionales Quito, 15 de enero de 2016 2 UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ COLEGIO DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE TITULACIÓN El Rap de Calle 13: el Discurso Político en su Música Lilián Segovia Calificación: Pablo Fernando Orellana Matute, Nombre del profesor, Título académico M.A. Firma del profesor Quito, 15 de enero de 2016 3 Derechos de Autor Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas. Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. Firma del estudiante: _______________________________________ Nombres y apellidos: Lilián Carolina Segovia Cabrera Código: 201510_00115021 Cédula de Identidad: 1719463323 Lugar y fecha: Quito, enero de 2016 4 El Rap de Calle 13: el Discurso Político en su Música Lilián Segovia Universidad San Francisco de Quito La música, como mecanismo de protesta social, ha sido utilizada en distintas épocas de la historia de la humanidad. -

La Expresión Musical Como Vehículo De Transformación Y Cambio Socio
Diálogos Latinoamericanos ISSN: 1600-0110 [email protected] Aarhus Universitet Dinamarca Platt, Sarah V. La expresión musical como vehículo de transformación y cambio socio-político y cómo los nuevos medios han pasado a ser los principales agentes de su difusión: el caso de Calle 13 Diálogos Latinoamericanos, núm. 23, diciembre, 2014, pp. 88-98 Aarhus Universitet Aarhus, Dinamarca Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=16235430006 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto La expresión musical como vehículo de transformación y cambio socio-político y cómo los nuevos medios han pasado a ser los principales agentes de su difusión: el caso de Calle 13 Sarah V. Platt, Ph.D Abstract From their origin almost ten years ago, the Puerto Rican urban music group, Calle 13, composed by Rene Perez Joglar ( Residente) and his half-brother, Eduardo Cabra Martinez (Visitante ) has been characterized by a peculiar musical style that is hard to classify into one genre- for it fuses African, Caribbean, and Latin rhythms all in one. This musical proposal has led the group to win a total of nineteen Latin Grammy prizes, and two Grammys- breaking the world record of these awards. However, one more important aspect that characterizes this group is the message they send across to their public. Calle 13´s lyrics are well known for their strong tone of social criticism and irreverence that has caused them to be censored in many Latin American countries, while at the same time their songs have also provoked positive social changes in other nations. -

1) SIIS Latinoamerica
Say it in Song! DILO CON UNA CANCIÓN Versión estudiante Creado por: Dra. María Celeste Delgado-Librero [email protected] ÚLTIMA REVISIÓN: NOVIEMBRE 2016 Géneros musicales: Ecléctico: jazz, rock, Calle 13: “Latinoamérica” de Entren los rap, ska, electrónica, que quieran (2010) folk, canción protesta, salsa, etc. ÍNDICE CONTEXTO CULTURAL: Calle 13 2-3 VOCABULARIO 4 CRÉDITOS Y REFERENCIAS 5 Localización de Puerto Rico en el Caribe TEMAS LINGÜÍSTICOS La bandera de Puerto Rico Residente en 2009 • Los relativos: que, lo que, el/la que. • Gerundios y participios. Puerto Rico fue colonia de España hasta 1898, • Portugués. cuando la cedió a EEUU junto con Cuba y Filipinas. En la actualidad es un estado libre asociado de los EEUU. María Celeste Delgado-Librero | ***** | [email protected] CONTEXTO CULTURAL PÁGINA 2 Julian Assange en la embajada de Ecuador en el Reino Unido Visitante DATOS BIOGRÁFICOS Calle 13 son un grupo puertorriqueño MÚSICA integrado por René Pérez Joglar (alias La música de Residente y Visitante en sus Residente, compositor, cantante y comienzos tenía una gran influencia del productor), Eduardo Cabra Martínez reggaetón, pero evolucionó combinando Calle 13 (alias Visitante, director musical, elementos de géneros como el jazz, el compositor, arreglista (arranger), pianista y rock, el rap o el ska con la electrónica y guitarrista, hermanastro de René) e Ileana con sonidos de distintas tradiciones Cabra Joglar (alias PG-13, cantante, latinoamericanas (canción de autor y “La educación es media hermana de René y Eduardo). folclórica, bossa nova, merengue, cumbia, candombe, salsa,…). Las letras de sus nuestra nueva René y Eduardo nacieron en San Juan de canciones tratan con frecuencia temas revolución, no es el Puerto Rico en 1978 y sus destinos se sociales y políticos, usando a veces un fusil [rifle]. -

TESIS “La Música Como Un Medio Alternativo De Comunicación
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO FACULTAD DE CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES TESIS “La Música como un Medio Alternativo de Comunicación Ligado a la Revolución y la Reconfiguración Social” Que para obtener el Título de LICENCIADO EN COMUNICACIÓN Presenta Luis Eduardo Torres Lazcano Director Oliver Gabriel Hernández Lara Abril 2016 Índice Introducción. 6 Capítulo 1 La Música Vista como un Medio Alternativo de Comunicación. .11 1.1 ¿Qué es un medio de comunicación y por qué considerar a la música como un medio alternativo de comunicación?. 12 1.2 Comparación entre medios tradicionales de comunicación respecto a medios alternativos como la música. 19 1.3 La música como reflejo vivo de la cultura de cualquier sociedad. 26 Capítulo 2: Música y Revolución: La Combinación Perfecta para una Reconfiguración Social. 32 2.1. Concepto de revolución y su interacción con la música como un medio de comunicación. 37 2.2 La música presente en diferentes Revoluciones Históricas. .43 2.2.1. Reforma protestante de Lutero y su impacto en la música sacra. 44 2.2.3. La Marsellesa como símbolo de libertad frente a la opresión. 48 2.2.4. El Rock como forma de expresión en EUA a principios del siglo XX. 52 Capítulo 3: Sones y sin Sabores: La Protesta hecha Música en América Latina. .57 3.1 Contexto Latinoamericano a mediados del siglo XX. .58 3.2 Producción Musical Latinoamericana a mediados del siglo XX. 63 3.3 Análisis de la canción Latinoamericana y su protesta contra las dictaduras militares. .71 Capítulo 4: La Reinvención de la Protesta Musical Latinoamericana de Frente a las Particularidades del Nuevo Siglo. -

“You Can't Buy My Life”: Calle 13, the Representations of the Continent In
“You Can’t Buy My Life”: Calle 13, the representations of the continent in the Latinoamérica musical narrative Volume 37 issue 1 / 2018 and the ambiguous Puerto Rican Contracampo e-ISSN 2238-2577 context Niterói (RJ), 37 (1) apr/2018-jul/2018 Contracampo – Brazilian Journal of Communication is a quarterly IVAN BOMFIM publication of the Graduate Professor of the Graduate program in Journalism at State University of Programme in Communication Ponta Grossa, Ponta Grossa, Paraná, Brasil. Post-doctoral researcher in Studies (PPGCOM ) at Fluminense State University of Ponta Grossa. Brazil. E-mail: Federal University (UFF). It aims [email protected]. ORCID: 0000-0003-3109-5017. to contribute to critical reflection within the field of Media Studies, being a space for dissemination of research and scientific thought. TO REFERENCE THIS ARTICLE, PLEASE USE THE FOLLOWING CITATION: Bomfim, I. (2018). “You can´t buy my life”: Calle 13, the representations of the continent in the Latinoamérica musical narrative and the ambiguous Puerto Rican context. Contracampo – Brazilian Journal of Communication, 37 (1), pp. 66-85. Submitted on 2nd September 2017 / Accepted on 25th April 2018 DOI – http://dx.doi.org/10.22409/contracampo.v37i1.1082 Abstract The present article reflects on the complexity of the sociocultural context involving Puerto Rico and the Latin American identity. To do so, I construct a contextual analysis about the representations mapped in the musical narrative of Latinoamerica, by the group Calle 13. From a multidisciplinary perspective, I apply theorists such as Lefèbvre (1980), Quijano (1993; 2000), Hall (1998) and Janotti Jr. (2005) to discuss music products in the media sphere, constituting themselves as spaces that, when related to themes like Modernity and national and cultural identification, engender historical ideological tensions and disputes. -

Diez Canciones Actuales Para Conectar Con Los Clásicos Literarios
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Diez canciones actuales para conectar con los clásicos literarios RUBÉN CRISTÓBAL HORNILLOS Ilustración: Banco de imágenes libre del Intef Autora: Uxía Pin MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE Subsecretaría Subdirección General de Cooperación Internacional Edita: © SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Documentación y Publicaciones Consejo Editorial: Joaquín Támara Espot, Consejero de Educación Margarita Rosell Saco, Asesora Técnica Docente en Polonia Autor: Rubén Cristóbal Hornillos Edición: 2016 NIPO pdf: 030-16-553-6 NIPO en línea: 030-16-553-6 Catálogo de publicaciones del Ministerio www.mecd.gob.es El fichero digital de esta publicación puede descargarse gratuitamente desde la página web de la Consejería de Educación de España en Polonia http://www.mecd.gob.es/polonia/ y del servicio de publiventa del MECD https://sede.educacion.gob.es/publiventa/inicio.action Se permite la copia total o parcial de esta publicación siempre y cuando: Se cite la procedencia. No se proceda a cobro o contraprestación de ningún tipo. Se informe a la Consejería de Educación en Polonia de la incorporación. Embajada de España en Polonia Consejería de Educación Ul. Fabryczna 16/22, lokal 22 00-446 Varsovia [email protected] www.mecd.gob.es/pl 10 CANCIONES ACTUALES PARA CONECTAR CON LOS CLÁSICOS literarios” INDICE INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................. 10 TABLAS DE CONEXIÓN DE CANCIONES Y OBRAS -

Musique : Nouveautes Cd Janvier 2012
MEDIATHEQUE DE SELESTAT 2, Espace Gilbert Estève 67600 SELESTAT Cedex Tél. 03.88.58.03.20 Fax 03.88.58.03.25 [email protected] www.mediatheque-selestat.net MUSIQUE : NOUVEAUTES CD JANVIER 2012 AUTEUR TITRE COTE Blues Candye Kane Sister vagabond (blues rock féminin) BLU KAN Eric Sardinas and Big Motor Sticks & stones (blues rock avec beaucoup d'énergie) BLU SAR Gospel Anthologie I saw the light : 49 Country Gospel Favourites GOS A ISA Blind Boys of Alabama Take the high road (nouvel album teinté de country pour ce légendaire GOS BLI groupe de gospel ) Musique classique Enrico Pieranunzi Plays Bach, Haendel & Scarlatti (grande figure du jazz moderne, CLA A 11 PIE propose des improvisations et une relecture de ces trois immenses compositeurs baroques nés en 1685) Juliette Hurel Impressions françaises : Poulenc, Fauré, Debussy (flûte) CLA A 72 HUR York Bowen Symphonies nos 1 and 2 CLA BOW 24 Florent Schmitt Tragédie de Salomé ; Le Palais hanté ; Psaume 47 CLA SCH 28 Philippe Gaubert Au pays basque CLA GAU 24 Serge Rachmaninov Concertos pour piano 1 & 4 : Rhapsody on a theme of Paganini (Simon CLA RAC 19.11 Trpceski, piano) Musique contemporaine John Adams Portrait (Louise Bessette, piano, Angèle Dubeau, violon, direction) CNT ADA 17.11 Franck Bedrossian Manifesto CNT BED 20 Meredith Monk Songs of ascension CNT MON 31 Opéra André Campra Le Carnaval de Venise (Le Concert Spirituel ; Hervé Niquet, dir.) OPA CAM Edouard Lalo Fiesque (livret Charles Beauquier ; Roberto Alagna) OPA LAL Musiques nouvelles Joëlle Léandre Les Douze sons (contrebasse entre jazz expérimental et musique NOU LEA improvisée) Winter Family Red Sugar(duo de spoken words et musique née de la rencontre à Jaffa NOU WIN entre l'artiste israélienne et le musicien français. -

La Canción Segunda Época Social Latinoamericana N.º 52 En Calle 13
Segundo semestre de 2020 ▪ pp. 103-119 La canción Segunda época N.º social latinoamericana 52 en Calle 13. Un estudio desde la perspectiva histórica discursiva The Latin American A música social Social Song on Calle 13. latino-americana A Study from the em Calle 13. Discursive Historical Um estudo sob a Perspective perspectiva histórica discursiva Víctor Alfonso Moreno Pineda* https://orcid.org/0000-0002-6132-7387 Alex Silgado Ramos** Alder Luis Pérez Córdoba*** https://orcid.org/0000-0002-4725-3238 Para citar este artículo Moreno Pineda, V.A., Silgado Ramos, A. y Pérez Córdoba, A.L. (2020). La canción social latinoamericana en Calle 13. Un estudio desde la perspectiva histórica discursiva. Folios, (52). https://doi.org/10.17227/folios.52-9329 * Licenciado en Humanidades-Lengua Castellana y Magíster en Educación. Docente de la Institución Educativa Andrés Rodríguez B. y de la Universidad de Córdoba, Colombia. Integrante de los grupos de investigación CyMted-L de la Universidad de Córdoba, y Didaskalia de la UT. Correo electrónico: [email protected]. Artículo recibido ** Profesor de planta de la Universidad del Tolima, adscrito al Departamento de 05 • 09 • 2019 Pedagogía y Mediaciones Tecnológicas del Instituto de Educación a Distancia. Integrante de los grupos de investigación Didaskalia de la UT, y Elecdis de la UPN. Artículo aprobado Correo electrónico: [email protected] 03 • 02 • 2020 *** Licenciado en Español y Literatura de la Universidad de Córdoba. Máster en Filología Hispánica. Doctor en Estudios Lingüísticos por la Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”, Brasil. Correo electrónico: [email protected]. 103 Segunda época N.º 52 Segundo semestre de 2020 ▪ pp.