Obras Hidráulicas En Aragón Equipo
Total Page:16
File Type:pdf, Size:1020Kb
Load more
Recommended publications
-

Pdf (Boe-A-1964-6872
5468 29 abril 1964 B. O. del E.—Núm. 103 Ouíiel, distrito único. Provincia de Zamora Santa Cristina de la Polvorosa, distrito Hornillos, distrito único. único. San Pablo de la Moraleja, distrito único. Abezames, distrito único. Villalonso, distrito único. Villafuerte de Esgueva, distrito único. Arquillinos, distrito único. Villanueva de Campean, distrito único. Valverde de Campos, distrito único. Breto de la Ribera, distrito único. Villardondiego, distrito único. Ventosa de la Cuesta, distrito único. Casaseca de Campean, distrito único. Villaseco, distrito único. Castrillo de la Guareña, distrito único. Villaveza del Agua y agregado. Villalbarta, distrito único. Madral (El), distrito único. Matilla de Arzón, distrito único. Provincia de Zaragoza Provincia de Vizcaya Mayalde, distrito único. Melgar de Tera .y agregado,^ distrito único. Cabañas de Ebro, distrito único. Echevarri, distrito único. Pego (El), distrito único. Calmarza, distrito único. Lanestosa, distrito único. Piedrahita de Castro, distrito único. Castiliscar, distrito único. Lemóniz, distrito único, San Marcial, distrito único. Cervera de la Cañada, distrito único. übidea, distrito único. Santa Colomba de las Carabias y agrega El Prago, distrito único. TJrdúJiz, distrito único. do, distrito único. Tosos,, distrito único. Presidente: Ilustrísimo señor don Manuel Pemández-Galia- MINISTERIO no Fernández, Catedrático numerario de la Universidad de Madrid.. DE OBRAS PUBLICAS Presidente suplente: Don Ricardo Espinosa Maeso, Catedrá tico numerario de la Universidad de Salamanca. -

NUM-1-MARZO-2020.Pdf
MARZO 2020 - 1 te de la Comarca del Somontano Publicación independien nº1 | Marzo 2020 2 - MARZO 2020 MARZO 2020 - 3 4 - MARZO 2020 SUMARIO SUMARIO 1 marzo 2020 TEMAS COSTEAN ABRE EL CAMINO DE SANTIAGO Pg 6. ALQUÉZAR, CONTRA LA TIROLINA Pg 7. Foto portada: Alejandro Lansac ÁNGEL PÉREZ, CINCO AÑOS DE OBISPO Pg 8. Pide tu ejemplar ABUSOS SEXUALES A MENORES: de Ronda PADRES INDIGNADOS Pg 10. ENTREVISTA AL Somontano en: ALCALDE DE BARBASTRO Pg 13. CONVERSAMOS CON EL Librerías y papelerías: PRESIDENTE DE LA COMARCA Pg 33. Castillón, Carlin, Folder, Ibor, EL MILAGRO DE SALAS ALTAS Pg 42. Moisés y Rayuela. Fruterías: CRUZANDO LOS PIRINEOS EN GLOBO Pg 51. Garanto, Garriga y La Frutería Nueva. Panaderías: IDEAS PARA LA NUEVA DÉCADA Pg 54. La Espiga de Oro, Sierra, Julia, Barras de CIELO DE ESTA PRIMAVERA Pg 72. Aragón, Buera y Horno de Secastilla. 54 Farmacias: SOMONTANESES POR EL MUNDO EN AUSTRALIA Pg 89. Lachén, Rafael Sesé Poisat, Natalia Ros Abad, 90 Eva Sereno Montagut, José Antonio SECCIÓN ESCOLAR Pg92 94. Martín Romero, Lourdes Sin Mascaray y SECCIÓN DEPORTES Pg 102. Pilar Allué Claver. 94 MARZO 2020 - 5 EDITORIAL UN ESPACIO COMÚN Iniciamos una nueva ronda por el Somontano que nos llevará, de mano en mano, www.rondasomontano.com por los 29 municipios de nuestra comarca. La elección de ese punto de partida fue EDITA: fácil. Había que buscar un lugar icónico para el Somontano y que mejor que acudir a Sileoh, S.L.C/ Benito Coll, 81 - Binéfar un espacio emblemático y tan querido como es el Hospital de Barbastro, por donde [email protected] rondamos todos, como bien decimos en nuestro titular de portada. -

MAPA SANITARIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN Mapa Sanitario De Aragón Sector De Calatayud 12
MAPA SANITARIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN SECTOR DE CALATAYUD DIRECCIÓN DEL DOCUMENTO MANUEL GARCÍA ENCABO Director General de Planificación y Aseguramiento Departamento de Salud y Consumo JULIÁN DE LA BÁRCENA GUALLAR Jefe de Servicio de Ordenación y Planificación Sanitaria Dirección General de Planificación y Aseguramiento Departamento de Salud y Consumo ELABORACIÓN MARÍA JOSÉ AMORÍN CALZADA Servicio de Planificación y Ordenación Sanitaria Dirección General de Planificación y Aseguramiento Departamento de Salud y Consumo OLGA MARTÍNEZ ARANTEGUI Servicio de Planificación y Ordenación Sanitaria Dirección General de Planificación y Aseguramiento Departamento de Salud y Consumo DIEGO JÚDEZ LEGARISTI Médico Interno Residente de Medicina Preventiva y Salud Pública Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa AGRADECIMIENTOS Se agradece la colaboración prestada en la revisión de este documento a Javier Quíntin Gracia de la Dirección de Atención Primaria del Servicio Aragonés de Salud, y a María Luisa Gavín Lanzuela del Instituto Aragonés de Estadística. Además, este documento pretende ser continuación de la labor iniciada hace años por compañeros de la actual Dirección de Atención Primaria del Servicio Aragonés de Salud. Zaragoza, septiembre de 2004 Mapa Sanitario de Aragón Sector de Calatayud 3 ÍNDICE INFORMACIÓN GENERAL............................................................................. 5 ZONA DE SALUD DE ALHAMA DE ARAGÓN................................................. 13 ZONA DE SALUD DE ARIZA ....................................................................... -

Boletín Oficial De Las Cortes De Aragón
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES DE ARAGÓN Número 265 Año XXXII Legislatura VIII 10 de octubre de 2014 Sumario 1. PROCEDIMIENTOS LEGISLATIVOS 1.1. PROYECTOS DE LEY 1.1.2. EN TRAMITACIÓN Prórroga del plazo de presentación de en- miendas al Proyecto de Ley de Caza de Ara- gón. 22485 Prórroga del plazo de presentación de en- miendas al Proyecto de Ley de Prevención y Protección Ambiental de Aragón. 22485 Prórroga del plazo de presentación de en- miendas al Proyecto de Ley de Subvenciones de Aragón. 22485 1.2. PROPOSICIONES DE LEY 1.2.2. EN TRAMITACIÓN Toma en consideración por el Pleno de las Cortes de la Proposición de Ley de distribu- ción de responsabilidades administrativas en- tre las entidades locales aragonesas. 22485 Toma en consideración por el Pleno de las Cortes de la Proposición de Ley de actualiza- ción de los derechos históricos de Aragón. 22486 22480 BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES DE ARAGÓN. NÚMERO 265. 10 DE OCTUBRE DE 2014 3. PROCEDIMIENTOS DE CONTROL E Proposición no de Ley núm. 253/14, sobre el Plan Aragonés para el Fomento del Alquiler IMPULSO de viviendas, la rehabilitación edificatoria, la 3.1. PROPOSICIONES NO DE LEY regeneración y la renovación urbanas en el 3.1.1. APROBADAS periodo 2014-2016, para su tramitación ante la Comisión de Obras Públicas, Urbanismo, Aprobación por el Pleno de las Cortes de la Vivienda y Transportes. 22494 Proposición no de Ley núm. 238/14, sobre regeneración democrática. 22486 3.1.3. RECHAZADAS 3.1.2. EN TRAMITACIÓN Rechazo por el Pleno de las Cortes de Aragón 3.1.2.1. -

Sierra De Albarracín
GUÍA DE EXCURSIONES Y SERVICIOS ALBARRACÍN 6 ITINERARIOS CON MÁS DE 30 EXCURSIONES Sierra de Albarracín BEZAS MAPA de ubicación La Sierra de Albarracín se abre ante nosotros los que más importancia han cobrado por su geológicas, espectaculares abrigos rocosos, BRONCHALES como un mosaico de gran riqueza natural y inmenso desarrollo e incalculable frondosi- grandiosos arcos en roca caliza, como es- costumbrista, que hace sentir a todo el que dad, siendo en la actualidad “Paisaje Prote- culpidos por la mano del hombre, verdadero CALOMARDE llega de fuera, como uno más de este rincón gido”. Una magnífica variedad de animales capricho de la naturaleza. FRÍAS de Albarracín inigualable y encantador. Serranía turolense silvestres habitan estos conjuntos naturales Cobra especial importancia la mano del hom- que ha albergado numerosas civilizaciones que se extienden por toda la comarca, espe- bre en la cocina, aportando una calidad gas- GEA de Albarracín desde los tiempos más remotos, dejando cies como ciervos, corzos, jabalíes, conejos, tronómica propia de la buena mesa aragone- evidentes señas de identidad prehistóricas, liebres, perdices y codornices, que conviven sa. Estofado de ciervo, caldereta de cordero, GRIEGOS en armonía en tan preciado paraje. Sin olvidar celtíberas, romanas y árabes, que podemos conejo escabechado, migas, gachas, ternas- GUADALAVIAR admirar en pleno siglo XXI. Encierra rincones la gran variedad de mariposas donde destaca co de Aragón, gazpacho de pastor, revuelto sorprendentes y únicos enmarcados en una la preciosa Isabelina (Graellsia Isabelae). de setas, truchas al vino... Platos sabrosos JABALOYAS impresionante y variada orografía, ocupando El ocio, la naturaleza y la geología se unen hechos con recetas simples pero exigentes MONTERDE de Albarracín el tramo central del Sistema Ibérico, entre para el disfrute del visitante, ofreciendo activi- en productos auténticos y de calidad. -

Partido De Albarracin. Partido De Alcañis. Partido De Aliaga. Partido
PROVINCIA I)I~_ TERU1':I . Comprende esta provincia los siguientes ayuntamientos por partidos judiciales : Partido de Albarracin. Aguatón . Trías. Peracense . "Torre la Cárcel . Alba. Gea de Albarracin . Pozondon . 1'rremocha. Albarracín . Griegos. Rúdenas . "Torres. Almohaja. Gualdas, iar. Nov.uela. "1'raruacastilla. A l obras. Valdecuenca. Ja1ed yas . Sablón. Vallecillo (El). Rezas. Bronchales. M ,uterde . `anta Eulalia Veguillas. Bueña. Moscardón . Singra. \'illafranca del Campo . Calonrarde. Noguera. Terriente . Villar del Cobo. Celta. Ojos Negros. Toril. Villar del Salz. Cuervo (El) . )vihuela del'Iretnedal, Tormón. Villarlueruado . Partido de Alcañis. Alcañiz. Castelserós . Mazaleón. Valdealgorfa . ielntonte. Codoñera (La) . "Torrecilla de Alcañiz . Valdeltormo . Calanda. Cañada de Verich (La) . (üuebrosa (La) . 1'orrevelilla. Valjunuluera. Partido de Aliaga . Ababuj. 'astcl de t 'abra. 1 ortanete. Miravete . Aguilar. ('irugeda . 1 ucntes Calientes . Monteagudo . Aliaga. Col patillas. t ialve. Montoro. Allepuz. Cris'illéu . (iargall). Palomar. Pitar(lue. Camarillas . Cuevas de Alnrudk'n. Ilinojosa de Jar lue. Campos. Son del Puerto . Cañada (le Benatanduz . I'_lulve. larittc. Vrllarluengo. Cañada Vellida. Escucha. horcas. Villarroy'a de los Pinares . Cañizar. Estercuel . Mezquita de Janlue. Zoma (La) . Partido de Calamocha . Báguena. ('ucalOn . Monreal del ('ampo . Santa Cruz de Nogueras . l lea. Cuencabuena . Navarrete . "Tornos. bello. l" crrcruela. Nogueras . Torralba de los Sisones . Blancas. Puentes Claras . ( )dón. Torrijo del ('ampo . (llalla . Burbágucna . Lagueruela . Valverde. ('alamocha . Lanzuela. Poyo (El). ('aminreal . 1 .echago. Pozuel del ('ampo. Villahermosa . Castejón de "Tornos. Luco de Jiloca . San Martin del Río . Villalba de los Morales . Partido de Castellote . Aguaviva. Cuba (La) . Ladruñán. Molinos. Alcorisa . ( dinos (Los) . Cuevas de Cañart (Las) . Luco de Bordón Parras de Castellote (Las). Berge. Mas de las Matas . -

Luna, Calmarza, Ayerbe Y Sariñena
Artigrama, núm. 18, 2003, 447-470 — I.S.S.N.: 0213-1498 CUATRO NOTABLES TEMPLOS ARAGONESES: LUNA, CALMARZA, AYERBE Y SARIÑENA INOCENCIO CADIÑANOS BARDECI* Resumen En este escrito se estudian cuatro notables parroquias rurales: Luna, Calmarza, Ayerbe y Sariñena. Todas proyectadas y construidas a fines del siglo XVIII. Ello se debió a un pro- gresivo traslado de las poblaciones medievales al llano y al desarrollo demográfico y eco- nómico que exigió templos más cercanos y amplios. La parte negativa se encontró en el abandono, o demolición de las bellas iglesias románicas, erigidas en lo alto, de aquellas antiguas y estratégicas poblaciones. El arquitecto que dirigió. o ideó estas obras es Agustín Sanz, director de la academia zaragozana de San Luis, e introductor del neoclasicismo en la región. This paper studies four interesting village parochial churches: Luna, Calmarza, Ayerbe and Sariñena. All of them were projected and erected at the end of the eigthteenth century. This was a consecuence of the social movement of medieval people to the plains and the demo- graphic and economical devolepment that brought the need for nearer and bigger churches. The negative side was that the old and beautiful romanic churches built at the highest part of those villages were abandoned or demolished. The architect of these buildings was Agustín Sanz, director of the Academia de San Luis of Zaragoza, who introduced the Neoclasical style in the area. * * * * * Las parroquias que aquí estudiamos corresponden a dos destacadas poblaciones zaragozanas, así como a otras dos oscenses aún más impor- tantes y de gran solera histórica. Los cuatro edificios serían proyectados y levantados a fines del siglo XVIII. -

Cuadernos De Historia Jerónimo Zurita, 21-22
CRONICA DEL LUGAR DE CAMPILLO DE ARAGON DE LA RELIGION DEL SEÑOR SAN JUAN DE JERUSALEM DESDE EL AÑO 1581 Y SEGUN SU ARCHIVO PARROQUIAL Por Ladislao Pérez Fuentes CAMPILLO de Aragón es un pequeño pueblo situado a 14 kilómetros del Monasterio de Piedra. Es la última avanzadilla de Aragón hacia Castilla. Pertenece al partido judicial de Ateca, y su término municipal limita con los de Calmarza, Jaraba, Ibdes, Llumes (Monterde), Cimballa, Fuentelsaz y Milmarcos, ya en la provincia de Guadalajara. Es una tierra árida y sobria, igual que sus gentes, que se confunden con ella y en ella cultivan cereales y apacientan los rebaños, principales fuentes de riqueza del pueblo. Es una tierra dura y fuerte que, durante el verano, con sus trigos dorados y los cuervos clavados en lo alto, recuerda algún paisaje de Van Gogh. Contraria en todo al Aragón de vega que la rodea, no por ello es menos Aragón, ni sus gentes se sienten menos aragonesas que las de la ribera. En esta tierra, en este pueblo, se establecieron en tiempos que no hemos podido determinar, los caballeros sanjuanistas, los cuales poseyeron parte de las tierras, y bajo su tutela estuvo el pueblo y fue regida su iglesia, durante varios siglos. El archivo parroquial, del cual nos hemos servido para hacer esta crónica, comienza en el año 1581, y ya es un sacerdote de la Religión de San Juan, Fray Jaime Ruiz, prior, natural de Encinacorba, el que con las palabras "Ini tium sapientiae est timor domini", comienza el 4 de junio del dicho 1581 los "quinque libris" del primer tomo de este archivo. -
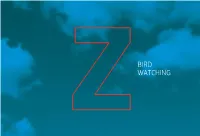
Bird Watching
BIRD WATCHING CONTENTS Pablo Vicente y Luis Tirado PHOTOS Alberto Carreño, Alberto Portero, Antonio Torrijo, Eduardo Viñuales, Ismael González, Javier Ara, Juan Carlos Muñoz, Juan Jiménez, Oscar J. González, Pablo Vicente, Ramiro Muñoz, Toño Martínez, Asoc. Amigos de Gallocanta DESIGN Samuel Aznar + Asociados / Miguel Frago Province of Zaragoza Magallón Salt Lake. Photo by Toño Martínez Gallocanta Lagoon. Photo by Juan Jiménez Great Bustards in the Manubles heights. Photo by Alberto Portero Juslibol Bayou. Photo by Juan Jiménez BIRD WATCHING PROVINCE OF ZARAGOZA Groves, riversides, deserts, Mediterranean woods, rocky areas, salt lakes, steppes, wetlands... The large variety of ecosystems to be found in the province of Zaragoza allow us to easily see birds as different as great bustards, cranes, Egyptian vultures, ferruginous ducks, great bitterns, Dupont's lark, little bustards and red kites among many others. The province of Zaragoza is of great ornithological interest because of both the quantity and the variety of species present for both specialists and for nature lovers who are just beginning to bird-watch. We have suggested some easy routes where the most emblematic birds in each zone - that might pique your interest or those that are endangered - may be found. Zaragoza invites you to meet her ornithological treasures. Map of the area Yesa Dam River Recal 1 River Onsella NAVARRA Santo Domingo Mountains Agonía River Riguel River Arba de Luesia River Arba de Biel Channel of La Pardina San Bartolomé Dam River Farasdués Moncayuelo Lagoon Bolaso Dam Channel of Bardenas HUESCA LA RIOJA Lakes and reed beds Ejea de los of Cinco Villas Caballeros River Loma La Negra - Bardenas Arba de Biel Channel of Bardenas E. -

MAPA SANITARIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN Mapa Sanitario De Aragón Sector De Teruel 12
MAPA SANITARIO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN SECTOR DE TERUEL DIRECCIÓN DEL DOCUMENTO MANUEL GARCÍA ENCABO Director General de Planificación y Aseguramiento Departamento de Salud y Consumo JULIÁN DE LA BÁRCENA GUALLAR Jefe de Servicio de Ordenación y Planificación Sanitaria Dirección General de Planificación y Aseguramiento Departamento de Salud y Consumo ELABORACIÓN MARÍA JOSÉ AMORÍN CALZADA Servicio de Planificación y Ordenación Sanitaria Dirección General de Planificación y Aseguramiento Departamento de Salud y Consumo OLGA MARTÍNEZ ARANTEGUI Servicio de Planificación y Ordenación Sanitaria Dirección General de Planificación y Aseguramiento Departamento de Salud y Consumo DIEGO JÚDEZ LEGARISTI Médico Interno Residente de Medicina Preventiva y Salud Pública Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa AGRADECIMIENTOS Se agradece la colaboración prestada en la revisión de este documento a Javier Quíntin Gracia de la Dirección de Atención Primaria del Servicio Aragonés de Salud, y a María Luisa Gavín Lanzuela del Instituto Aragonés de Estadística. Además, este documento pretende ser continuación de la labor iniciada hace años por compañeros de la actual Dirección de Atención Primaria del Servicio Aragonés de Salud. Zaragoza, septiembre de 2004 Mapa Sanitario de Aragón Sector de Teruel 3 ÍNDICE INFORMACIÓN GENERAL............................................................................. 5 ZONA DE SALUD DE ALBARRACÍN ............................................................. 13 ZONA DE SALUD DE ALFAMBRA ................................................................ -

Relación De Las Coordenadas UTM, Superficie Municipal, Altitud Del Núcleo Capital De Los Municipios De Aragón
DATOS BÁSICOS DE ARAGÓN · Instituto Aragonés de Estadística Anexo: MUNICIPIOS Relación de las coordenadas UTM, superficie municipal, altitud del núcleo capital de los municipios de Aragón. Superficie Altitud Municipio Núcleo capital Comarca Coordenada X Coordenada Y Huso (km 2) (metros) 22001 Abiego 22001000101 Abiego 07 Somontano de Barbastro 742146,4517 4667404,7532 30 38,2 536 22002 Abizanda 22002000101 Abizanda 03 Sobrarbe 268806,6220 4680542,4964 31 44,8 638 22003 Adahuesca 22003000101 Adahuesca 07 Somontano de Barbastro 747252,4904 4670309,6854 30 52,5 616 22004 Agüero 22004000101 Agüero 06 Hoya de Huesca / Plana de Uesca 681646,6253 4691543,2053 30 94,2 695 22006 Aísa 22006000101 Aísa 01 La Jacetania 695009,6539 4727987,9613 30 81,0 1.041 22007 Albalate de Cinca 22007000101 Albalate de Cinca 08 Cinca Medio 262525,9407 4622771,7775 31 44,2 189 22008 Albalatillo 22008000101 Albalatillo 10 Los Monegros 736954,9718 4624492,9030 30 9,1 261 22009 Albelda 22009000101 Albelda 09 La Litera / La Llitera 289281,1932 4637940,5582 31 51,9 360 22011 Albero Alto 22011000101 Albero Alto 06 Hoya de Huesca / Plana de Uesca 720392,3143 4658772,9789 30 19,3 442 22012 Albero Bajo 22012000101 Albero Bajo 10 Los Monegros 716835,2695 4655846,0353 30 22,2 408 22013 Alberuela de Tubo 22013000101 Alberuela de Tubo 10 Los Monegros 731068,1648 4643335,9332 30 20,8 352 22014 Alcalá de Gurrea 22014000101 Alcalá de Gurrea 06 Hoya de Huesca / Plana de Uesca 691374,3325 4659844,2272 30 71,4 471 22015 Alcalá del Obispo 22015000101 Alcalá del Obispo 06 Hoya de Huesca -

Provincia De HUESC A
Provincia de HUESC A Comprende esta provincia los siguientes municipios, por partldosjudlciale s Partido de Barbastro Partido de Boltaña Abiego . Hoz de Barbastroe Abizanda . Laguarta . Adahuesca . Huerta de Vero . Aínsa. Laspuña. Alberuela de la Llena . Ilche . Albella y Jánovas . Linás de Broto . Alfántega. Laluenga . Arcusa . Mediano. Alquézar. Laperdiguera . Bárcabo . Morillo de Monclús . Azara . Lascellas . Benasque . Muro de Roda . Azlor . Mipanas . Bergua-Basarán . Olsón . Barbastro . Monzón. Bielsa . Palo. Barbuñales. Naval . Bisaurri . Plan. Berbegal . Peraltilla. Boltaña . Puértolas . Bierge. Pomar. Broto Pueyo de Araguás (El) . Buera. Ponzano . Burgasé. Rodellar . Castejón del Puente . Pozán de Vero . Campo . Sahún . Castillazuelo . Pueyo de Santa Cruz_ Castejón de Sobrarbe . San Juan de Plan . Colungo . Radiquero. Castejón de Sos . Santa María de Buil . Coscojuela de Fantova . Salas Altas. Ciamcsa . Sarsa de Surta. Costeán. Salas Bajas . Cortinas . Seira . Cregenzán . Salinas de Hoz. Coscojuela de Sobrarbe. Sesué . Fonz . Selgua . Chía . Siesta. Grado (El). Fanlo. Sin y Salinas. Fiscal . Talla . Partido de Benabarre Foradada de Tascar. Toledo de Lanata . Gerbe y Griébal . Torta . Aguinaliu . Merli . Gistain . Valle de Bardagí . Arén . Monesma de Benabarre. Guaso . Valle de Lierp. Benabarre . Montanúy. Labuerda . Villanova . Beranúy . Neril. Betesa . Olvena. Partido de Fraga Bonansa . Panillo . Bono . Perarrúa . AlbaIate de Cinca . Fraga . Cajigar. Pilzán . Alcolea de Cinca . Ontiñena . Caladrones . Puebla de Castro (La) . Ballobar . Osso. Calvera. Puebla de Fantova (La). Belver. Peñalba . Capella . Puebla de Roda (La) . Binaced . Torrente de Cinca . Caseras del Castillo . Puente de Montañana . Candasnos . Valfarta . Castanesa . Purroy de la Solana . Chalamera. Velilla de Cinca . Castigaleu. Roda de Isábena. Esplús . Zaidín. Cornudella de Baliera . Santa Liestra y San Qullez. Espés . Santoréns . Partido de Huesc a Fel .